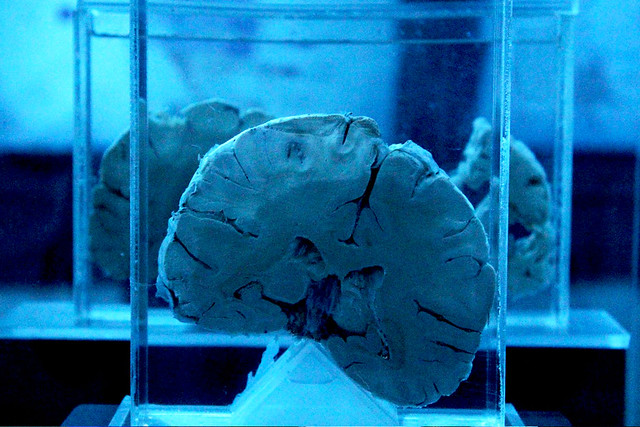La propuesta de creación de un Instituto Nacional Electoral que sustituya al actual Instituto Federal Electoral (IFE) y a los 32 institutos estatales electorales es una mala noticia y una inequívoca muestra de que las inercias históricas tienden ser más testarudas de lo que nos gusta suponer. Es una mala noticia porque implica un fortalecimiento –una regresión– al centralismo institucional y político que carece de una justificación razonable y sólida y porque, por lo demás, entreabre la puerta para que se ensanche el camino por medio del cual los conflictos o desavenencias locales puedan adquirir una dimensión nacional, con lo que se añade una disfuncionalidad más a nuestra democracia.
La razón principal de la propuesta, según se ha dicho, es que los gobernadores no han resistido la tentación de ver en los institutos electorales de sus entidades una extensión de su poder, por lo que, ahí donde han querido, los han puesto a su servicio. Los gobernadores, afirman los legisladores federales -sin, por cierto, que se sientan obligados a mencionar algún estado o indicar algún presunto culpable-, han “capturado” una institución ciudadana a la que, desde un inicio, se le otorgaron las suficientes atribuciones y el grado de autonomía requerido no sólo para organizar elecciones estatales y municipales, sino también para garantizar que éstas se desarrollaran en un contexto de libertad, equidad, competitividad y apego a la ley. Para los legisladores esta segunda característica, el resguardo de la autonomía, no se ha cumplido de manera satisfactoria. Y, la mejor defensa que han encontrado para defender la autonomía de los institutos estatales electorales es…desaparecerlos.
Hay aquí, desde luego, una clara voluntad centralista que se alimenta de una gran dosis de paternalismo paranoico. Esta no parece, sin embargo, la mejor o única opción para resguardar la autonomía de los institutos electorales.
En principio porque parte de una visión distorsionada del escenario integral según la cual cada uno de los 32 institutos estatales electorales opera en un contexto político local que les impide ejercer sus funciones con el grado de autonomía que requieren. Cierto que ello es innegable en algunos casos, pero tampoco puede dejarse de lado que hay otros estados, quizá los más, en que o bien dichas intenciones no han fructificado o bien no han existido. Y en esta materia las diferencias estatales no sólo importan, sino que son cruciales. Más aún: no es descabellado reconocer que la instauración y consolidación de elecciones democráticas y el afianzamiento del pluralismo político a lo largo de todas las regiones del país debe mucho al trabajo realizado por los institutos electorales locales. Ha sido bajo su gestión que, nos recuerda José Woldenberg, “en 23 entidades del país se han producido fenómenos de alternancia en las gubernaturas y el mundo de los municipios está habitado por siete partidos diferentes” (Reforma, 17/x/13).
Pero a la iniciativa centralizadora ni le interesa reconocer este trabajo ni procura mayor cosa por hacer distinciones. Deliberadamente omite o desestima la historia, las condiciones, los detalles y matices locales que, son justamente, el tipo de elementos que ayudarían tanto a explicar el porqué de los distintos grados de autonomía efectiva del que gozan los institutos electorales como, ahí donde sea necesario, activar los medios políticos e institucionales para encontrar soluciones factibles y razonables, es decir locales. Este camino es menos sencillo y con menos glamur, pero puede ser más eficaz y eficiente.
El ánimo centralista de la iniciativa parece estar, entonces, por encima de las condiciones y trayectorias locales: lo que le importa es subrayar una lógica en que, presuntamente, la mejor manera de elevar el desempeño de las instituciones no está en fortalecerlas o reformarlas, sino en prescindir de ellas y transferir sus responsabilidades a otras instituciones. En este mismo sentido cabe preguntarse si el IFE mismo ha sabido preservar su autonomía ante la persistente injerencia de la partidocracia. No estoy seguro de que su posible respuesta sea más ejemplar que la que puedan dar varios institutos estatales. Por lo demás, si esta lógica tuviese algún sentido no habría por qué, entonces, no pensar que aquellas funciones que el gobierno federal realiza de manera inadecuada – muchas veces por la “captura” de las instituciones como ha sido el caso de las telecomunicaciones, otras veces por mostrar un desempeño subóptimo como en la recaudación fiscal- deberían transferirse, sin más y de manera incondicional a los gobiernos estatales y municipales.
Con todo, lo más grave es que, de imponerse esta lógica, se estará cancelando un proceso de aprendizaje colectivo e institucional que, de diversas maneras, ha estado teniendo lugar en cada una de las entidades federativas y sin el cual no es posible siquiera pensar la dinámica política del país en las últimas décadas. No olvidemos que, después de todo, el aliento de las grandes y pequeñas luchas a favor de la democracia ha tenido una inconfundible raíz local, estatal, regional o provinciana como quiera llamársele, que vale la pena reivindicar ahora.
Además, la iniciativa parece ignorar que las instituciones de una democracia no se edifican de un día a otro –vamos, ni siquiera en la vuelta de una sola generación- ni se construyen o consolidan con base en decretos o a un ciego voluntarismo legislativo. Su diseño, operación y trayectoria es parte de un amplio y, en ocasiones difícil, periodo de aprendizaje, de ensayo y error, de maduración, pues. Esto es inevitable y necesario. Lo que se requiere no es, como se pretende, anular este proceso con la desaparición de los institutos electorales estatales, sino más bien fortalecer este curso de crecimiento. Si lo que se quiere corregir es la falta de autonomía institucional, lo razonable es imaginar o fortalecer las normas e incentivos que inhiba y desactive la voluntad de injerencia de los gobernadores, pero también de otros actores políticos.
Desparecer los institutos electorales estatales es una iniciativa regresiva por su vocación disfuncionalmente centralista y por cancelar, sin más, ricos procesos de aprendizaje institucional. Ante ello cabe insistir que reducir el déficit institucional que en muchas áreas adolece el país efectivamente requiere fortalecer las instituciones locales no suprimirlas en aras de una centralización que, hay que recordarlo una y otra vez, ha sido y sigue siendo disfuncional, costosa y estorbosa del desarrollo.