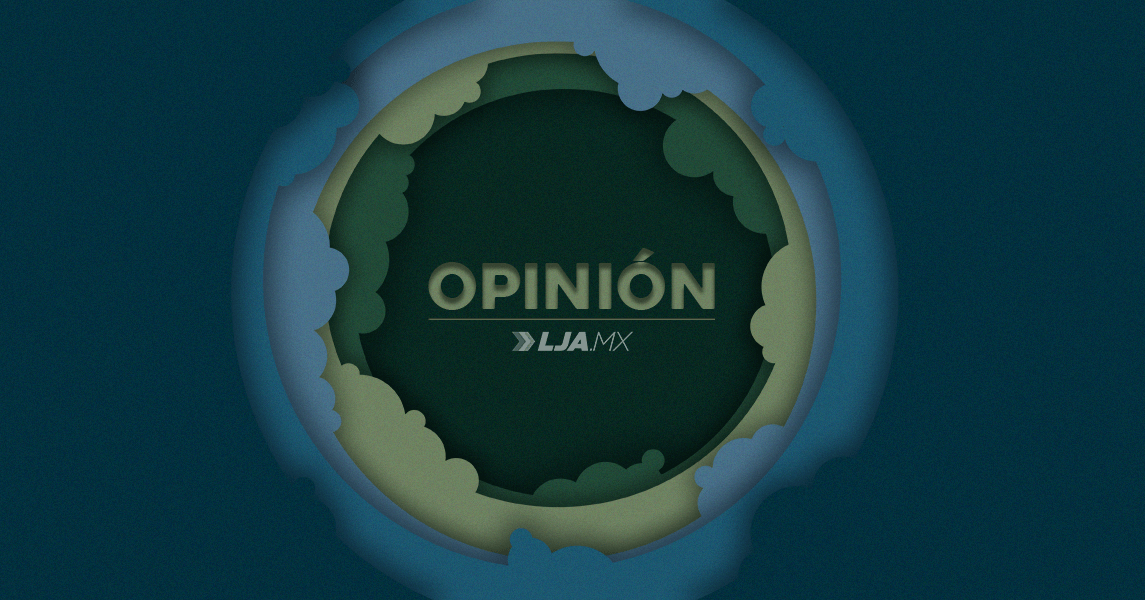Genio e ingenio. Estos son los dos ejes del lucimiento
discreto; la naturaleza los alterna y el arte los realiza
Baltasar Gracían, El héroe. El discreto
Hace ya varias décadas G.K. Chesterton señaló que, en la república de las letras, se generaba con cierta frecuencia lo que llamó los “buenos malos libros”: libros que, voluntaria o involuntariamente, carecían de mayores o menores pretensiones literarias, pero que eran legibles e incluso disfrutables. Pocos años después George Orwell ofreció su propio inventario de este tipo de libros -entre los que incluyó, entre otros, los de Sherlock Holmes, Drácula y La cabaña del Tío Tom– para concluir que “apostaría seguro a que La cabaña del Tío Tom sobrevivirá a las obras completas de Virginia Woolf o de George Moore”. Orwell, por supuesto, perdió al menos la mitad de su apuesta -no conozco a nadie que lea hoy a Moore- ya que la obra de la señora Woolf no sólo ha sobrevivido sino que se sigue leyendo acaso con más furor e interés que cuando aparecieron….a la vez que los libros de Arthur Conan Doyle, Harriet Beecher y Bram Stoker siguen contando con un nutrido grupo de entusiastas lectores.
Los “buenos malos libros” seguirán escribiéndose, editándose y, desde luego, leyéndose. Como lo señalara el mismo Orwell: “mientras la civilización siga sintiendo una necesidad de distraerse de vez en cuando, la literatura “ligera” tendrá bien seguro su lugar.” Por si hubiese dudas basta cotejar la lista de los libros con más altas ventas para apreciar el excelente estado de salud en que se encuentra la “literatura ligera”, sea esta de ficción o de no-ficción. No debamos, desde luego, sorprendernos ni, mucho menos, lamentarnos de ello: antes bien, hay que celebrar y defender la vigencia plena de la soberanía del lector, esa soberanía por lo cual uno decide que, cuánto, cuándo y por qué leer lo que lee. Esta soberanía debe sobreponerse a cualquier intento de regulación, provenga este de la académica, el mercado o los administradores del buen gusto literario. Después de todo, parte del gozo de la lectura radica, precisamente, en la libertad de elección.
Contravenir el fetiche de la calidad no nos exenta, sin embrago, que de vez en vez nos desconcertarnos un poco cuando nos encontramos con un “buen mal libro” firmado por un escritor cuya trayectoria y reputación descansa en la creación de buenos y excelentes libros. Este tipo de libros, los buenos y excelentes, apenas si es necesario decirlo, han sido concebidos y escritos con mayores o menores pretensiones literarias y no parece impropio apreciarlos en buena parte en función de cuán cerca o cuán lejos están de colmar dichas aspiraciones. En todo caso, lo que es claro es que se trata de libros cuyos autores anhelan ser, para usar la caracterización de Truman Capote, algo más que meros mecanógrafos. Ello, además, no excluye de ninguna manera que estos libros puedan ser muy divertidos y entretenidos, como lo muestra el caso, por sólo recordar tres ejemplos clásicos, del Quijote de Cervantes, el Tristam Shandy de Sterne o el Jacques, el fatalista de Diderot.
Más aún, cuando alguno de estos autores deliberadamente escribe una obra que considera menor o, en términos de Graham Green, un mero divertimento, la intención de hacer un buen libro no es nunca suplantada por la de hacer un “buen mal libro”. O, dicho de otro modo, al parecer es difícil encontrar un autor que, en contraste con los protagonistas de Los productores, la obra de Mel Brooks, opte voluntariamente por escribir un mal libro o, en todo caso, un “buen mal libro”. Por ello, apuntábamos, no deja de ser desconcertante que la última novela de Mario Vargas Llosa, El héroe discreto (Alfaguara, 2013) se inscriba más en la lista de los “buenos libros malos” que en su larga lista de buenos y excelentes libros.
Cierto que la obra de Vargas Llosa no necesita a estas alturas probar a nadie su excelsitud, pero justamente por ello lo que se echa de menos en su más reciente novela son justamente aquellos atributos con que se fraguó esa excelencia. Para decirlo con Gracían, en El héroe discreto está el ingenio, pero no el genio.
El héroe discreto no carece de lo mejor del oficio de Vargas Llosa. Su vivacidad para contar una historia y mantener el interés en la trama, su infalible oído para recrear las formas y matices de la expresión oral, su mañosa habilidad para jugar con el tiempo y el espacio, su humor astutamente dosificado, todo ello, desde luego, está ahí. Las historias paralelas de, por un lado, el transportista Felícito Yanaqué, su esposa Gertrudis, su amante Mabel y sus hijos Tiburcio y Miguel y, por el otro lado, del empresario Ismael Carrera, sus horrorosos vástagos Miki y Escobita, Armida su ama de llaves y futura cónyuge, su chofer Narciso, así como de sus amigos los lujuriosos don Rigoberto y Lucrecia y su hijo Fonchito, están, sin duda, bien contadas, están narradas con buen oficio e ingenio.
Pero, lo que no está en las páginas de El héroe discreto es el genio, es decir la voluntad de transgresión, el noble hábito acusatorio e inquisitivo, el imperativo de contrariar una y otra vez la realidad, la necesidad de develar, con las mentiras de la ficción, las amargas o luminosas verdades del mundo, que dio a novelas como La ciudad y los perros (1963), La Casa Verde (1966), Conversaciones en La Catedral, La guerra del fin del mundo (1981) o La fiesta del Chivo (2000), no sólo su sobrio y extraordinario poder narrativo, sino también su capacidad para introducirnos en un espacio imaginativo que, por la sutileza de su ambigüedad, la viva persistencia de su escepticismo y la generosidad de su inteligencia nos obligó una y otra vez a volver a pensar, imaginar y reinventar tanto nuestro propio mundo como las ideas y prejuicios que teníamos en torno a él. En estas novelas Vargas Llosa nos reveló, para hacer eco de sus propias ideas, tanto las verdades que la realidad se esmera en ocultar o falsificar, en especial las asociadas al ejercicio del poder político, pero también iluminó la fragilidad y grandiosidad que hay en la búsqueda de la libertad y la dignidad humana. El entrañable privilegio que ha ejercido Vargas Llosa en buena parte de su obra para poner en crisis el mundo y las visiones que tenemos de él, simple y sencillamente aparece desdibujado entre las páginas de El héroe discreto.
En El héroe discreto ya no hay lugar para el cuestionamiento sino para la ratificación, no hay más inquiría contra los valores en uso sino su validación y defensa. De ahí que las historias se organicen bajo una perspectiva que carece de contornos, que elude la profundidad y que da a los giros argumentales una triste previsibilidad –como si todo viniera a conformar la clarividencia de Adelaida, la vieja y sabia adivina y consejera de Felícito- no tanto por una predestinación de los sucesos en sí, sino más bien por la penuria imaginativa y de carácter con que han sido delineados los personajes, sus actitudes y elecciones. Los héroes discretos de Vargas Llosa ven el mundo en blanco y negro, un mundo donde, por definición, no cabe la duda y donde se han sido repartidos de antemano y de forma inmutable los atributos del bien y entereza (los padres trabajadores, astutos, severos, honestos, íntegros, los amigos y empleados fieles y honorables) y los del mal y cobardía (los bastardos, las amantes traicioneras, los hijos tan estúpidos como holgazanes y cínicos). Son héroes, pues, que al pertenecer a un universo donde las certezas morales y sociales han sido ya fijadas y donde se ha cancelado cualquier asomo de contingencia, se les ha negado, a pesar del epígrafe borgiano con que abre la novela, el tránsito por los laberintos psicológicos y morales que podrían haber no sólo enriquecido su vida sino, con ella, el relato de su vida. La única posible excepción que se asomaba en Fonchito, el hijo de don Rigoberto y Lucrecia, se desvanece, al parejo que su espectro Edilberto Torres, en una serie de anécdotas redundantes y nimias.
Así, los héroes de Vargas Llosa lo son menos por su discreción y circunspección con que enfrentan las contrariedades que se les presentan en el crepúsculo de sus vidas, que por el indoloro maniqueísmo con que han regido estas. Son discretos, pero, para su narrador, han de ser también ejemplares. Y quizá el no haber vencido las tentaciones de la ejemplaridad sea lo que hace que en El héroe discreto su autor haya optado por edificar un universo de una simpleza tan desarmarte -la simpleza propia del melodrama de las telenovelas- que no hace sino esterilizar los poderes inventivos y subversivos que el mismo Vargas Llosa ha ejercido, demandado e identificado como propios de la ficción: la orgía perpetua, el estado de rebeldía permanente parece haber concluido y ha llegado el tiempo de peregrinar a Roma, como lo hacen con profunda satisfacción don Rigoberto y su familia y los esposos Yanaqué al final de la novela.
Hay que añadir que la conciencia literaria de Vargas Llosa no le permite, sin embargo, darse al engaño: casi al final de su narración escribe: “Dios mío, que historias organizaba la vida cotidiana: no eran obras maestras, estaban más cerca de los culebrones venezolanos, brasileños, colombianos y mexicanos que de Cervantes y Tolstoi, sin duda. Pero no tan lejos de Dumas, Émilie Zola, Dickens o Pérez Gladós”. Puede ser. Pero por lo mismo El héroe discreto no puede aspirar a encarar la subjetividad de que está hecha nuestra época -otra cualidad de la buena ficción señalada por Vargas Llosa- sino, a lo más que puede llegar es a ser un reflejo más o menos colorido y entretenido del pathos del que se alimentan los melodramas y las telenovelas. Y si antes teníamos que hacernos la dolorosa y desesperante pregunta de cuándo y porque se jodió Perú -y con él América Latina- con El héroe discreto se da un deslizamiento en la perspectiva y la forma de mirar la realidad y ahora se nos invita lo mismo a no incomodar más el paso a una modernidad que se considera, ahora sí, genuina como a festejar que ya no se esté tan lejos de alcanzar la banalidad del bien. Con ello la novela, la creación de ficciones, deja de ser un acto de afirmación desde la indagación, la indignación y la libertad, para volverse un plácido y plano escenario de asentamientos ideológicos, certezas moralistas y pasatiempos prestigiosos, algo, justamente, contra lo que ha militado lo mejor de la obra de Vargas Llosa.
En uno de sus ensayos más celebrados, Vargas Llosa señaló que “Toda buena novela dice la verdad, y toda mala novela miente.” En este sentido El héroe discreto miente. Al cerrar sus páginas no le queda al lector ese provechoso malestar o estimulante desazón de que “el mundo está mal hecho, de que lo vivido está por debajo de lo soñado e inventado”, sino, por el contrario, lo que queda es la triste y fatigosa sensación de que se ha terminado de leer una novela donde su autor ha renunciado al genio para cultivar apenas su ingenio. Parecería, en fin, que el espíritu de Pedro Camacho, ese guionista “pequeñito y menudo…que podía tener entre treinta y cincuenta años” de las radionovelas de La tía Julia y el escribidor (1977), se hubiese apoderado de Vargas Llosa y le dictase, desde otro mundo, la novela que, acaso, calladamente aspiró a escribir, El héroe discreto.
Nota de las fuentes. Las observaciones de G.K. Chesterton y G. Orwell provienen del ensayo de este último “Los buenos malos libros” (1945) publicado en la revista Litoral e (No.73). La de Capote se encuentra en la entrevista que dio a Pati Hili de The Paris Review en 1957. Las opiniones de Vargas Llosa están en dos de sus ensayos, “La verdad de las mentiras“(1989) y “Contar una historia bien contada” (2008).