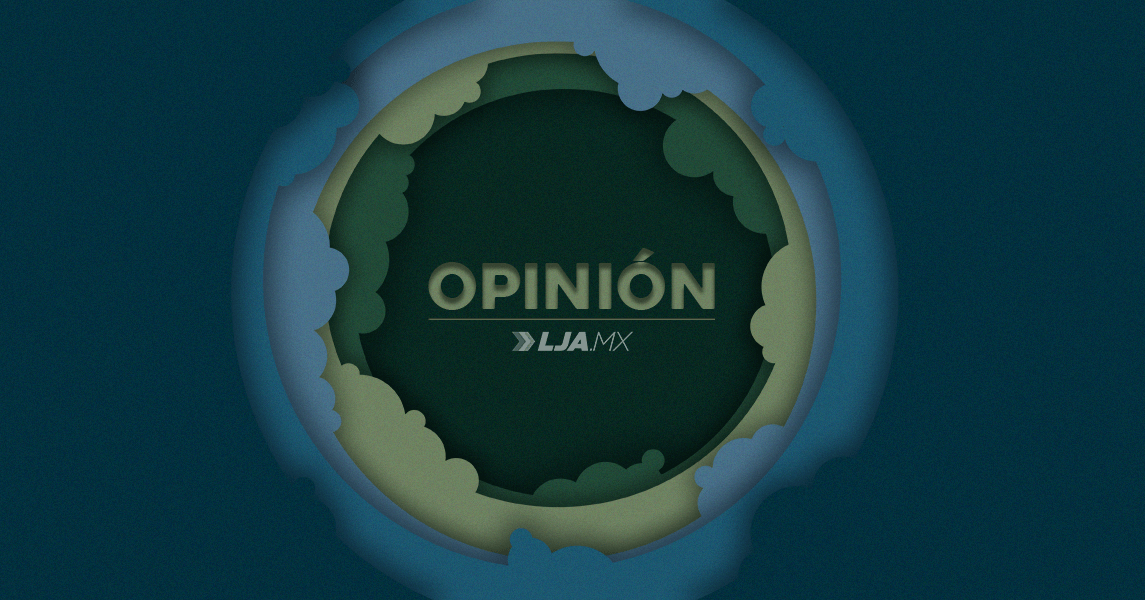Después de tres noches sin apenas poder pegar ojo por culpa de un mosquito por demás esquivo a mis manos y en extremo resistente al insecticida que esparcí por toda la casa, decidí, finalmente, amaestrarlo -tarea ardua, pero viable, dada la inteligencia que resultó tener el insecto en cuestión- y, al cabo de un par de días más, conseguí dicho propósito.
No fue algo sencillo. Al tener un cerebro menos desarrollado que los roedores o el resto de los mamíferos domesticables, mi paciencia, así como la instrucción de los comandos básicos, tuvieron que triplicarse, pero, finalmente, el martes de la semana pasada, por la noche, pude dormir plácidamente sin el molesto zumbido rondando por mi habitación y al lado de mi oído, puesto que el mosquito, ya domesticado, dormía, como yo, tranquilamente a mi costado derecho, sobre la almohada, con su diminuto antifaz y un gorrito de dormir a juego.
Resultó que el mosquito roncaba. No mucho, pero roncaba. Sin embargo, comparado con los molestos e incesantes zumbidos, sus esporádicos ronquitos resultaron ser un buen negocio.
No soy vengativo ni suelo moverme mientras duermo, por lo que el mosquito nunca corrió peligro de morir al dormir junto a mí y yo, en cambio, tuve varias noches de sueño reparador.
Murió diez días después por causas naturales, lo que para un mosquito macho se traduce en una vida muy longeva. Sin ninguna ceremonia más allá que el contemplarlo unos segundos agradeciendo las noches en calma, lo tiré hace unos minutos a la basura, tendí mi cama e hice una llamada telefónica. Si bien, la experiencia fue fructífera y poco usual, no estoy dispuesto a vivirla de nuevo, por lo que la fumigación de la casa quedó acordada para mañana a primera hora.
Solo espero poder dormir bien esta noche.