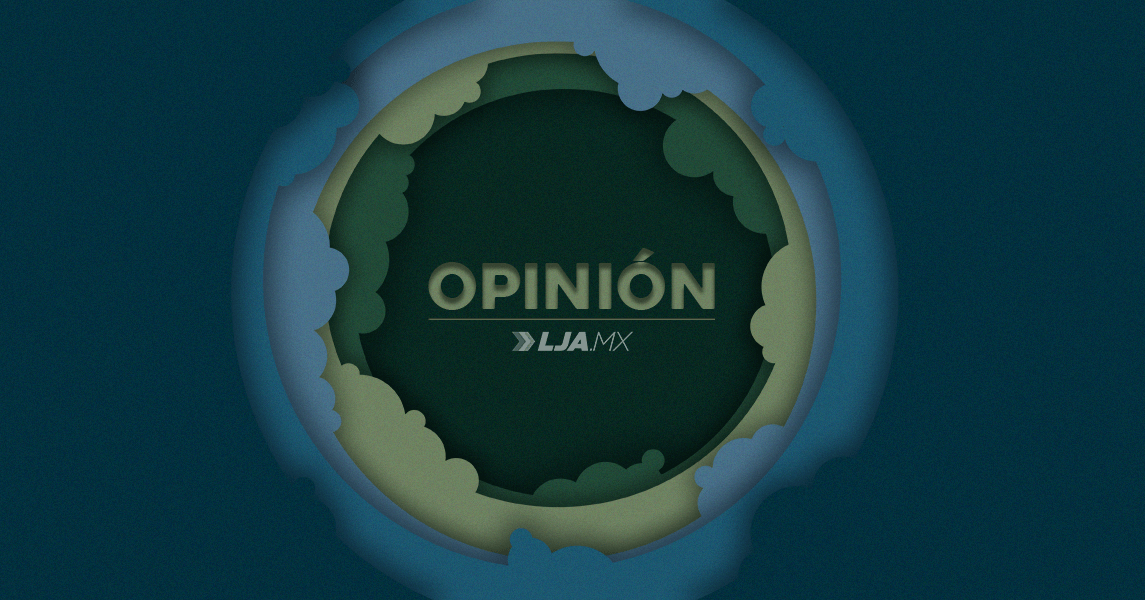Durante la VIII Semana de Letras Hispánicas, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se rindió homenaje a al maestro Felipe San José, fundador de la carrera de Letras de la UAA, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y maestro formador de varias generaciones de escritores en Aguascalientes.
Durante la VIII Semana de Letras Hispánicas, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se rindió homenaje a al maestro Felipe San José, fundador de la carrera de Letras de la UAA, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y maestro formador de varias generaciones de escritores en Aguascalientes.
La Jornada Aguascalientes se une a este homenaje, con la publicación del texto leído en el auditorio “Ramón López Velarde”, del Centro de las Artes y la Cultura, de la Universidad
Para hablar del maestro San José parecería oportuno adoptar un tono doctoral o al menos revestirse con palabras asaz domingueras y desde luego, cuidar mucho del lenguaje que se use, por aquello de que es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua.
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar,
que es el morir.
Pasado un tiempo, al cambio de siglo, revolucionado el reino por el triunfo de sus Católicas Majestades sobre el último bastión de los moros, Granada; llegadas noticias fabulosas de los intrépidos viajeros y valerosos adelantados y conquistadores fieros de las Indias; lanzadas las últimas huestes de la judería hacia su perenne diáspora; asumido el trono por el joven príncipe de Flandes, don Carlos, heredero de Austria, muchas infaustas guerras se asoman al horizonte de Castilla y más allá, hacia donde se extienden los brazos de un reino que comienza a crecer desmesuradamente. Felipe acompaña en las armas pero también en los goces del verso al notable soldado que luego será llamado con acierto “príncipe de los poetas castellanos”, de quien escuchó recitar las dulces quejas de amorosos pastores, églogas gloriosas compuestas tal vez en medio del fragor de la batalla. Andando el tiempo Felipe abandonará el azaroso empleo de las armas por el no menos incierto de las letras.
Volveremos a encontrarnos con don Luis o don Felipe o don Francisco, según pluguiere a sus mercedes, deambulando entre los cientos de páginas de una novela publicada en Madrid en 1605. Si vemos en primer plano al protagonista de este libro singular –y todo el tiempo aparece así, como visto con lupa– perderíamos de vista a un sinfín de otros personajes que pueblan sus folios. Tengo para mí que el verdadero nombre del bachiller Sansón Carrasco, por ejemplo, podría ser Luis Felipe Francisco, mas el bueno de don Miguel de Cervantes, manco como era, cercenaba los patronímicos o los intercambiaba por aquellos rimbombantes títulos como Caballero de la Blanca Luna o Caballero de los Espejos. El bachiller San José pudo haber aparecido también bajo el envidiable sobrenombre de Caballero de la Venerable Barba y acompañar en más de una de sus desdichadas aventuras al de la triste figura.
El hecho que nos merece mayor crédito, y que se presenta como incontrovertible, es que Felipe, a la sazón todavía un muchacho casadero, virilmente agraciado, sin duda regalado con las luces de una viva inteligencia para no hablar de otros adornos de su persona, se embarcó en Cádiz el mismo año de 1605 en un navío mercante que entre las variadas mercaderías que transportaba al Nuevo Mundo traía consigo, en su vientre de viejos maderos, varios paquetes de libros recién salidos de la imprenta, entre ellos, aquel de que hemos ya hablado: El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, destinado a hacer las delicias de los ávidos lectores de la Nueva España. Y así nuestro personaje hizo su arribo a tierras americanas acompañando a aquel tesoro que, seguramente, la mayoría de los marinos y pasajeros ignoraba que existía. Desde entonces lo veremos ir y venir de una orilla a otra de la Mar Oceana, trayendo y llevando noticias de los grandes ingenios de la lengua española. O dicho de otro modo, estudiando y enseñando esos libros harto frecuentados por sus ojos, incansables escrutadores de lo desconocido, vigías de lo nuevo y guardianes de lo imperecedero.
Así pues, irá de los laberintos verbales de Góngora al ingenio retorcido y mordaz de Quevedo, del pozo inagotable en que bebía inspiración Lope de Vega al perenne surtidor de conceptuosos retruécanos que poseía Baltasar Gracián, del rencoroso y contrahecho indiano don Juan Ruiz de Alarcón al genial soñador Calderón de la Barca.
Y pasará sobre los siglos como sobre un mar de libros. Lo veremos concentrado en la lectura de las Cartas Marruecas, y también guiñándoles un ojo pícaro a las graciosas jovencitas del Sí de las niñas. Lo encontraremos como espectador juicioso del Teatro Crítico Universal. Y volverá a aparecer en un Madrid moderno pero muy antiguo pintado por el gris protagonista de Miau, esa especie de flanêur, enjuto de carnes y de seso, que imaginara Galdós, o acaso siguiendo los Pasos de Ulloa, y quizá también conversando animadamente con la Regenta en una de aquellas tertulias de etiqueta y corsé, o tal vez asistiendo maravillado a las sesudas cátedras de Juan de Mairena, el filósofo desencantado cuyo seudónimo era Antonio Machado. Pero también lo veremos jalándole cariñosamente las grises barbas a don Ramón María del Valle-Inclán, como si fuese el nieto juguetón de aquel patriarca gallego, o discutiendo acaloradamente en clave de greguerías con otro Ramón –Gómez de la Serna– sobre asuntos de libros y hasta de historia, para escándalo y vana reyerta de futuras generaciones.
Al cabo de los años, siendo ya hombre maduro, rodeado de hijos, nietos, fama y honores, el maestro San José –como finalmente hubo de conocérsele– detuvo su incesante peregrinar por las vastas regiones de su muy personal geografía imaginaria y se instaló en un rincón provinciano del Altiplano de México. Lo hizo en su función de Adelantado del Reino de las Letras y vino aquí a edificar, no menos intrépido y audaz que sus antepasados (aquellos magnánimos tonsurados que trajeron la letra y la cruz para mitigar los estragos de la espada). Vino a crear, impulsado por un ancestral espíritu de fundador, motivado por un incansable animador de empresas culturales* y, en colaboración con otros cofrades, el claustro académico de la carrera de Letras Hispánicas, en esta muy noble y muy leal villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes.
Desde que se inició esta última parte de la fábula (que si non è vera, è ben trobata, eso espero), ha pasado ya casi un cuarto de siglo. Y desde entonces ha seguido creciendo el número de sus amigos; sus alumnos y exalumnos –siempre admiradores de sus muchos talentos intelectuales, aunque más de su afable trato y generosa condición de ánimo– forman legión. Ha tenido y tiene el respeto de sus colegas, que hemos aprendido de él como verdaderos discípulos: la pasión por las obras que forjaron nuestra inmortal biblioteca hispánica, la dedicación permanente al estudio, el rigor consigo mismo, la responsabilidad nunca declinada en las tareas docentes, la avidez por el conocimiento preciso y el dato curioso o la anécdota inesperada; el amor a la enseñanza, amor sin fisura y sin dobleces que prodiga en cada clase, cada día, aun hoy que los insidiosos endriagos de la enfermedad lo acechan (pero no lo vencen). Mucho tenemos que agradecerle por habernos permitido contar en el número de sus amigos, tocar el halo de bondad que irradia y hasta atemperar a veces los efectos de sus exabruptos, pocos en verdad y casi siempre fincados en causas justas, como los de don Quijote. En tales casos, como ahora, quisiéramos encarnar en el buen Sancho y decirle: Cate vuestra merced que son más las cosas buenas que las malas, que en la vida siempre habrá mejores días, en fin… que los sabios hombres que en el mundo han sido (como vuestra merced sin duda lo es) siempre terminan triunfando sobre el infinito número de los necios.
Honra y prez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, don Felipe San José admita hoy y siempre el justo homenaje que sus méritos invaluables le han ganado. Y reciba sobre todas las cosas el aprecio, el cariño y el respeto de quienes lo estimamos y vemos su ejemplo como un faro en mar airado, como brújula en cielo sin estrellas, lo vemos como la clase de maestro que nos gustaría alguna vez llegar a ser.