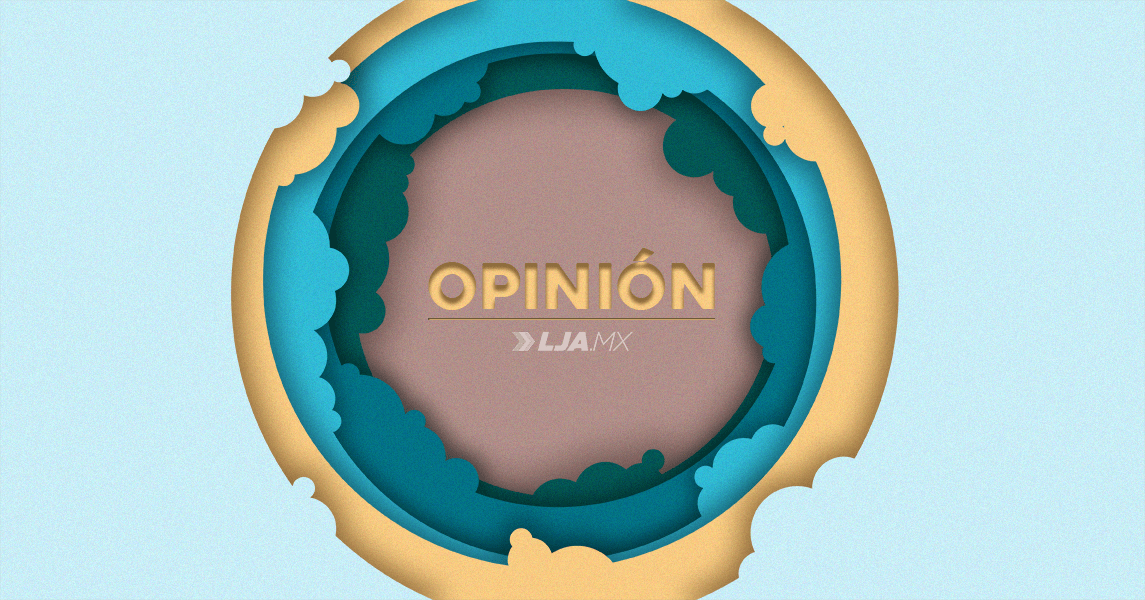Las actuales democracias occidentales se encuentran en una encrucijada. Por un lado, vemos un repliegue cada vez más agudo hacia la vida privada. Las personas cada vez más se interesan sólo por sus propios asuntos y sólo por los problemas que les conciernen exclusivamente a ellas. Existe un marcado desencanto con la democracia y aquellos instrumentos que la instancian y la posibilitan: partidos políticos, gobiernos, congresos y políticos. La vida en comunidad se desmorona en un creciente individualismo que es ajeno a las recompensas de la participación ciudadana en los asuntos públicos: la participación misma, en la cual se entra en contacto con otros, se tejen redes de amistad y solidaridad, se experimenta el gusto por la acción. En pocas palabras, quizá el desencanto con la democracia ha ocasionado el ocaso de la participación política. Por otro lado, vemos resurgir en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hungría, en Turquía, y posiblemente en Brasil, la entronización, mediante el resultado del ejercicio democrático, de personajes que amenazan con demoler las viejas o nuevas democracias que los han llevado al poder.
En estas circunstancias, repensar la democracia se antoja una tarea inesquivable y necesaria. La reciente literatura al respecto confirma esta última afirmación. Intelectuales, historiadores, filósofos y politólogos -quizá como resultado de la victoria en el Colegio Electoral estadounidense de Donald Trump- se han dado a la tarea de pensar la actualidad y los problemas de sus democracias. ¿Es aún posible legitimar o defender la democracia? ¿Cuáles son, y cuál es la naturaleza de, los problemas a los que se enfrentan nuestras democracias?
Un abordaje conceptual de la democracia -como un primer paso hacia la clarificación de su naturaleza, alcance y límites- nos puede dejar más desconcertados al final que al inicio mismo de la tarea. Como ha sugerido Gallie, democracia es quizá un “concepto esencialmente impugnado”. Nuestro concepto de democracia, entre otras características, es uno evaluativo, complejo, múltiplemente descriptible, abierto o adaptable, es usado tanto agresiva como defensivamente, su uso actual se deriva de un modelo tradicionalmente anti desigualitario, y la discusión sobre su uso promueve mejoras del modelo. Esto implica -piensa Gallie-, entre otras cosas, que las personas y los grupos de personas disentirán sobre su uso apropiado, pues no hay un solo uso general, definible con claridad, que pueda establecerse como el uso correcto o estándar del concepto. En otras palabras, es poco probable que el desacuerdo que genera la correcta aplicación del concepto democracia pueda resolverse cándidamente en algún momento de nuestra historia política.
Aunado a las consideraciones anteriores puede encontrarse otro problema. Nuestra comprensión de la democracia tiende a variar entre un uso que se refiere a una forma de gobierno y un uso que la comprende ante todo como un valor político. En su sentido de forma de gobierno, hemos depositado en la democracia quizá expectativas desmesuradas. En tanto solución, pensamos la democracia como una herramienta contra el autoritarismo, como una balanza que equilibraría los poderes constitucionales, como la única posibilidad que permitiría el ejercicio de las libertades civiles y la pluralidad política. Pensamos que con la democracia terminaría la corrupción, la ilegalidad, los abusos y las violaciones a los derechos humanos. También creímos que fomentaría el crecimiento económico, y con ella se combatirían la pobreza y las desigualdades políticas, económicas y sociales. Estas inmoderadas expectativas quizá son las que explican nuestro profundo desencanto actual. ¿Hemos apostado todo nuestro capital al caballo perdedor?
En su sentido de valor político, la democracia bloquea las discusiones en torno a sus alcances y límites. Dado que, en su sentido procedimental, como método para la toma de decisiones colectivas, la democracia carece de una justificación reflexiva, resulta cuando menos extraño que la democracia sea un criterio para evaluar decisiones y gobiernos. Que una toma de decisión haya sido democrática, por ende, no la justifica por ser democrática. Que un gobierno sea democrático tampoco lo legitima por ser democrático. No obstante, operamos asignado por descontado un sentido normativamente positivo al calificativo ‘democrático’. Esta adherencia acrítica al espíritu democrático puede jugar en nuestra contra. Si no buscamos razones intrínsecas (morales o políticas) o instrumentales (epistémicas o pragmáticas) del procedimiento democrático, no sabremos si hemos apostado bien nuestro capital a un caballo probablemente ganador.
Las críticas a la democracia, teniendo en cuenta el contexto anterior, pueden vestir diferentes ropas. Desde una perspectiva marxista, la democracia parece impotente contra las desigualdades: las nuestras son democracias burguesas que reproducen las relaciones de poder derivadas de las relaciones económicas. Mientras sigan vigentes las relaciones de poder actuales, de poco sirve ofrecer a la población el derecho a la participación política. Si es cierto que nuestro concepto de democracia procede de una tradición anti desigualitaria, entonces la democracia no podría cumplir su antigua encomienda. Relacionada con la crítica anterior, Chantal Mouffe ha defendido que nuestras democracias liberales presentan una paradoja de corte histórico en tanto provienen de dos tradiciones distintas que sólo se articulan por una contingencia histórica: por un lado, el liberalismo, que defiende el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto a la libertad individual; por otro, la tradición democrática que está caracterizada por la igualdad, la identidad entre gobernantes y gobernados y la soberanía popular. Un primer problema con esta contingencia histórica es que las democracias liberales no serían la única manera de instanciar la democracia. Algunos, a partir de este señalamiento, han defendido que nuestro desencanto con la democracia proviene de la tradición liberal y no de la tradición democrática. Por ende, piensan, es posible defender o legitimar a la democracia optando por una democracia comunitaria (como lo defendió Villoro) o por una sociedad convivencial (como lo defendió Iván Illich), y no por una democracia liberal. No obstante, parece que esta crítica realiza una implicación cuestionable: piensa que el liberalismo político es indisociable del liberalismo económico. Sin embargo, al menos es lógicamente posible ser liberal en un sentido político sin ser liberal en un sentido económico. En otras palabras, es cuestionable que la democracia liberal se reduzca a una expresión del capitalismo moderno. Por último, desde una vena platónica, la democracia parece una forma de gobierno que da juego y papel protagónico a la multitud ignorante. ¿Por qué deberíamos dejar el gobierno a personas que carecen del conocimiento necesario para gobernar? Esto da origen a un problema de adecuación democrática: ¿cómo se puede confiar en los gobiernos democráticos para que consigan el conocimiento político adecuado cuando ellos vuelcan su autoridad en personas que carecen de dicho conocimiento? Quizá Platón tuviese razón y el gobierno debería estar en manos de los que poseen el conocimiento necesario para llevar a cabo la tarea. De cualquier forma, también existen buenas razones para cuestionar la autoridad política de una posible aristocracia.
Desde una perspectiva histórica, actualmente vemos que las democracias contemporáneas ya no mueren necesariamente a causa de conflictos armados. Las democracias mueren más lentamente, a partir de un proceso interno de degradación de las instituciones que la posibilitan y fomentan. ¿Está la democracia en riesgo? Esa pregunta, que nunca pensamos formularnos, ahora nos la hacemos día a día. Las democracias pueden desmoronarse a causa de los gobiernos elegidos democráticamente. La principal causa de muerte de las democracias modernas comienza en las urnas. La ciudadanía suele cegarse ante la evidencia. Debido a que no hay un momento estelar en el que se lleve a cabo un golpe de estado, se declare ley marcial o se suspenda la constitución, los gobiernos nunca cruzan de manera obvia el límite que los convierte de un momento a otro en regímenes autoritarios o dictatoriales. La estrategia retórica es sumamente efectiva: la erosión de la democracia, para la mayoría, es casi imperceptible.
Debido a las debilidades propias de la democracia, debemos fomentar cualquier medio y mecanismo contrademocrático (vigilancia, transparencia, controles constitucionales y coaliciones partidistas de polos ideológicos contrarios…) que nos permitan defender a la democracia misma. Si Karl Popper tenía razón, y no existe un método a prueba de tontos contra la tiranía, no debería asustarnos que estos medios y mecanismos compliquen y vuelvan más complejo el funcionamiento de la democracia. Concuerdo con José Woldenberg: “No se trata de elementos ajenos, de apariciones impostadas, sino de fórmulas propias de un régimen de gobierno que intenta conjugar la soberanía popular y la vigilancia permanente sobre los gobernantes. Así, más vale aprender a vivir en ese laberinto” (La democracia como problema (un ensayo), 2015, p. 28).
[email protected] | /gensollen | @MarioGensollen