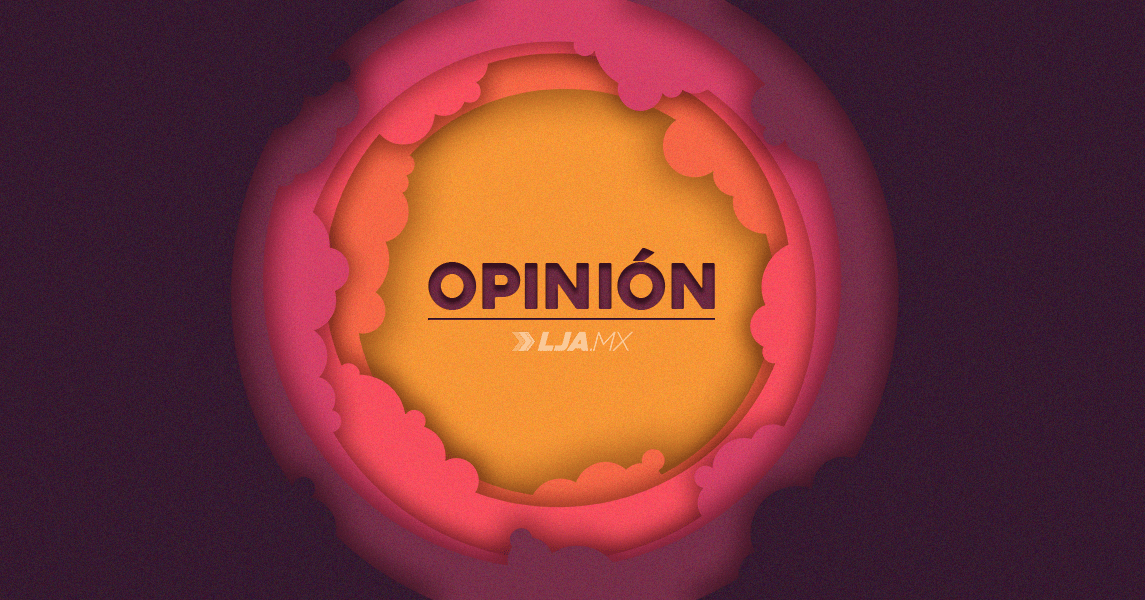Las noches jóvenes: dos muchachas tenían las luces del coche encendidas y aprovechaban la barda de ladrillo rojo que tenemos para tomarse fotos en ropa interior. Eran las dos de la mañana. El vigilante estaba dormido. Las cámaras de seguridad quizás apagadas. Sorprendido, dejé de rumiar cualquier intención sexual en el acto, pero pensé, no sé por qué, en niños que tienen la noche para jugar. Sí, el cuerpo semidesnudo, el frío de la noche, la mirada de la chica; pero el sexo es otra cosa, el inicio de un juego que ha cambiado. Las variables no son las mismas, me desperté siendo otro. Ella se da cuenta que el vigilante está dormido y nosotros esperamos a que alguien abra la puerta. No salgo a hacerlo porque ella se cubre y abre la reja para nosotros. El vigilante descansa. Servilismo ingenuo, pensé por alguna razón, y me costó trabajo dormir.
El señor calavera: durante cuatro años, los fines de semana he escuchado al señor Calavera practicar sus dotes de DJ. No quiero conocerlo en persona, prefiero imaginarlo con su denon mcx8000, sus cabras y sus ocho hijas. Recuerdo entonces a Farías, un viejo compañero en la secundaria. Me regalaba casetes y luego me apartaba para contarme cosas: voy a poner un sonido, se va a llamar “Misterio Latino”, pondré música en todas las fiestas. Era muy joven pero hacía las cuentas febriles de quien sí puede salir adelante en este país de mierda. Bachata, salsa y cumbia. Lo dejo ser. El señor Calavera y Omar son el mismo muchacho; bailan con los audífonos al oído y piensan en las faldas de las muchachas, la masculinidad exacerbada de los jovencitos, en los viejos que peinan los zapatos en la pista. Otra boda, otro entierro, otros quince. Uh, ¿te acuerdas? Para ellos, la escritura es poner música y mirar a la gente bailar.
El señor amarillo pikachu: desde que empezaron las obras en ciertas calles de Cholula, aledañas a mi hogar, es más persistente el ataque de los bicitecas amarillo pikachu. He aprendido a quererlos, tolerarlos y justificarlos. La bicicleta los ayuda a apropiarse de nuestro pueblo bicicletero. Me gustan los videojuegos, por eso sé lo que sienten cuando secuestran los caminos no sólo de los coches, pero de la naturaleza y los tlacuaches. Han robado los caminos del dios control, del dios gobierno y del dios vida. El otro día, caminaba tranquilamente y platicaba con mi esposa, cuando un señor se acercó con su bicicleta, metió la rueda entre nosotros y gritó: ¿ME DA PERMISO? A nuestra izquierda, bajo la banqueta, como era de esperarse porque la ironía es dios, había una bicipista. Empecé a entender una verdad fundamental de esas criaturas, el casco les impide hablar como gente decente y quizás también les impide ser gente. Me hice a un lado y le grité: BÁJESE A LA BICIPISTA. Pasó entre nosotros. Unos trescientos metros más adelante, volteó a verme y se bajó.
La entretenida: doy un breve taller literario junto a Javier Caravantes en un café. Las opiniones sobre los talleres literarios suelen ser muy escandalosas: no creo en ellos, no sirven, aquí no se aprende a escribir, pero se aprende a gozar (se encienden las luces, calavera dj pone su concierto, un señor amarillo pikachu invita a bailar a unas muchachas semidesnudas y ellas huyen horrorizadas). No tengo opinión sobre los talleres, pero nos han dado una excelente oportunidad para definir la escritura. Javier habla sobre lo incontenible (yo diría lo inexorable). Veo su lucha interna por explicar lo que para él es el oficio del escritor y lo importante que puede ser este proceso en una vida. Yo, por mi parte, prefiero no definirlo, no aún, creo que todavía puede cambiar. Mi proceso, según he aprendido, es un juego lleno de trampas y recovecos. Mi proceso de escritura es un descubrimiento perpetuo y no niego la idea de encontrar las joyas, pero también engaños y trivialidades. La escritura es picar piedra en la mina de las imágenes.
Los perros ladran de noche: por las mañanas, asomo la mirada a la ventana y veo a mi árbol de dólar. Lo planté hace cuatro años y ahora es alto, altísimo. Ignorante en aquel entonces, no sabría que vendrían tantos pájaros a visitar mi ventana y que compraría un libro para tratar de identificarlos, aprenderme su nombre. Viajaría al pasado para felicitarme por ingenuo. Colibrís, garrapateros pijuy, gorriones de pecho azul y pecho amarillo, zanates (claro, siempre los zanates) y unos pájaros azules y endemoniados cuyo nombre siempre se me escapa. Shakespeare conocía el nombre de los árboles y los animales. Escribía para reyes pero no podía contener su lengua de campesino. A veces se me ocurre, mientras escribo mi bestiario de aves, que la escritura no es la búsqueda de la identidad, un sentimiento que debe ser expulsado pero es el canto de los pájaros, la búsqueda por desmenuzar el lenguaje y entenderlo, apropiarse del nombre de las cosas para fabricar los pasillos y las puertas, modelo de nuestra prisión (la realidad, esa palabra); si somos lo suficientemente necios, encontraremos la salida.