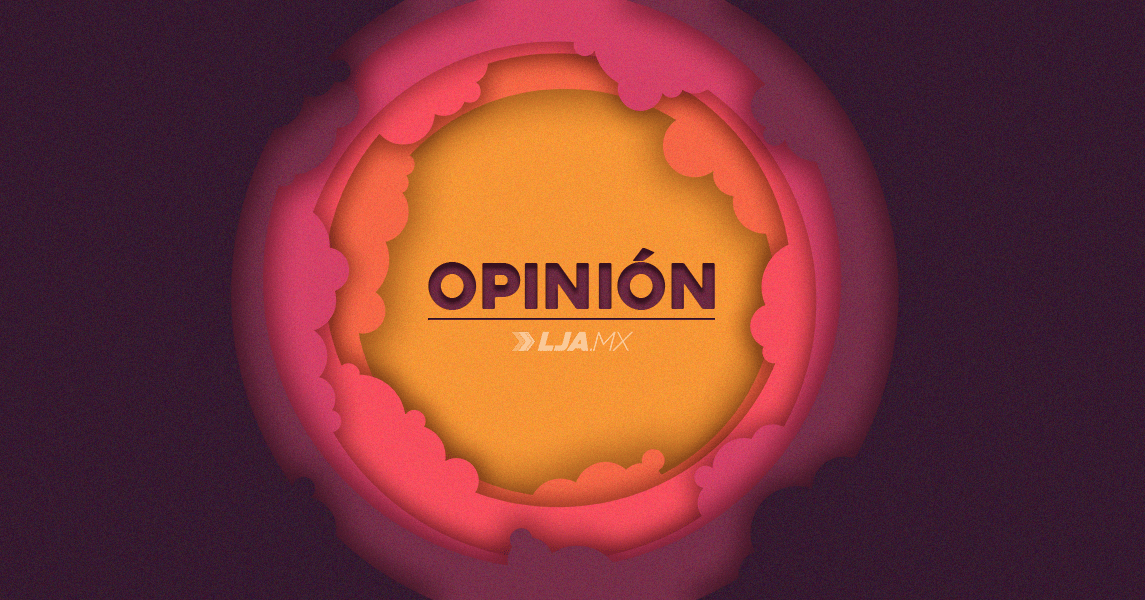Ya, ya me está gustando más de lo normal
Todos mis sentidos van pidiendo más
Despacito, Luis Fonsi
Ser culto ya no es aspiración de nadie; es más, una persona con conocimientos generales ligeramente por encima de la empobrecida media provoca enorme desconfianza. ¿Por qué? La razón es simple: ¿de qué carajos sirve saber cosas que no son útiles para ganar dinero? De nada. Así que, si por saber mucho usted ha amasado más marmaja que el resto de sus congéneres, entonces no presuma de culto, ¡presuma de acaudalado!, y si de verdad tiene harto varo hasta puede que le perdonemos ser culto… En cualquier caso, rico mata culto. En la antípoda está el sabiondo menesteroso, o sea, un esperpento que definitivamente causa repelús.
En el terreno de los gustos ocurre lo mismo o incluso algo mucho peor: de la aversión pasamos a la suspicacia. ¿Por qué? Porque, a ver, cómo no sentir recelo ante un fulano que te sale con que, además de rayones y manchas, ve algo en un Pollock. O ¿quién puede fiarse de alguien a quien genuinamente le agrade la ópera o la danza contemporánea? ¿Qué tipo de fatua gentuza anda por ahí recordando escenas de una película de Tarkovski, tarareando preludios de Shostakovich, citando clausilitas de Harold Bloom? ¿Quién puede soportar a esos engolletados que desde los cielos del arte dizque elevado te miran con desdén, a los caricatos involuntarios que escuchan sinfonías de Mahler dirigiendo orquestas fantasmales apoltronados en el sillón más flácido de sus casas? Imposible aguantar a las señoras que apenas levantan la vista de poemarios y novelones incomprensibles, a los fifís de librería, a los opados de café, a los eruditos de fin de semana… Honestamente, esos que se las dan de cultos y van a exposiciones y a galas de ballet dan asquito, como hoy se dice… Afortunadamente casi ya no quedan especímenes de lo que hace años se entendían como élites culturales. “Eso no equivale a decir que ya no existan personas consideradas -en gran medida por ellas mismas- integrantes de una élite cultural: verdaderos amantes del arte, gente que sabe mejor que sus pares no tan cultivados de qué se trata la cultura…” Pero esta raza marginal presenta una diferencia sustancial respecto a los cultos de hace años: “ya no son connoisseurs en el sentido estricto de menospreciar el gusto del hombre común o el mal gusto de los ignorantes. Por el contrario, hoy resulta más apropiado calificarlos de ‘omnívoros’…” Ándele, lea el Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, pero el domingo no se pierda La Voz Kids… O, pongamos por caso, que alcance a ser tolerable recomendar aquí el libro de donde extraigo la cita anterior: La cultura en el mundo de la modernidad líquida (FCE, 2011), de Zygmunt Bauman… Va, pero enseguida hay que compensar, por ejemplo, retrotrayendo el apoteósico gol de último minuto con el que el Conejo-viejo Pérez eliminó de la liguilla a la Máquina Celeste, y rematar la evocación fregando al patético cementero que nunca falta en la familia: ¡Híjole!, de veras que el suspense ya no es saber si el Cruz Azul perderá o no el partido definitivo, sino nomás ver a qué hora la van a cruzazulear de nuevo. Así, se recupera la confianza: “la disposición a consumirlo todo, contra la selección melindrosa”, empareja.
Por supuesto, el fenómeno tiene su contraparte: si por un lado el otrora quisquilloso después de salir de una función de teatro experimental ahora puede (y debe) cantar en el coche Despacito con Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, por el otro lado resulta perfectamente pertinente que recuas de analfabetas funcionales sin un gramo de educación estética acudan al Palacio de Bellas Artes a formarse durante horas para poder entrar en fila india a mirar raudamente cuadros de Frida Kahlo, a quien, claro, ellos y ellas, bien confianzudos, le dicen nomás “Frida”.
Las cosas, decíamos, no siempre fueron así. A finales del siglo pasado, Pirre Bourdieu explicaba que cada producto cultural estaba específicamente dirigido a una clase social determinada y, además, tenía el efecto de consolidar la identidad de la misma y agravar así la segregación (Distinction. Harvard University Press, 1984 -edición original en francés de 1979). Así que la cultura, en tanto “conjunto de preferencias sugeridas, recomendadas e impuestas en virtud de su corrección, excelencia o belleza” (Bauman dixit), era entonces una fuerza socialmente conservadora. Los pelagatos con los pelagatos, los popis con los popis, y ¡ay de aquel que se cruzara la raya! Un concepto totalmente opuesto, pues, al ideal original. La cultura, según la Ilustración, “debía ser… un agente de cambio…, un instrumento de navegación para guiar la evolución social hacia la condición humana universal”. ¡Uy, pero de eso ya llovió! Porque, primero, de estimulante, ya vimos, la cultura pasó a ser un apaciguador, y luego, ahora, en estos tiempos nuestros de modernidad líquida, “la cultura… se manifiesta como un depósito de bienes de concebidos para el consumo, todos ellos en competencia por la atención insoportablemente fugaz y distraída de los potenciales clientes, empeñándose en captar la atención más allá del pestañeo”. ¿Ya leíste el último de Murakami? ¿Ya viste la nueva serie de Netflix? “La cultura se asemeja hoy a una sección más de la gigantesca tienda de departamentos en que se ha transformado el mundo”. Hoy, el humano, para ser persona, antes tiene que ser cliente…, insatisfecho por definición. “El objetivo principal de la cultura es evitar el sentimiento de satisfacción… de sus clientes, y en particular, contrarrestar su perfecta, completa y definitiva gratificación, que no dejaría espacio para nuevos antojos y necesidades que satisfacer”. O sea, la cultura juega como el Cruz Azul desde hace varios torneos.
@gcastroibarra