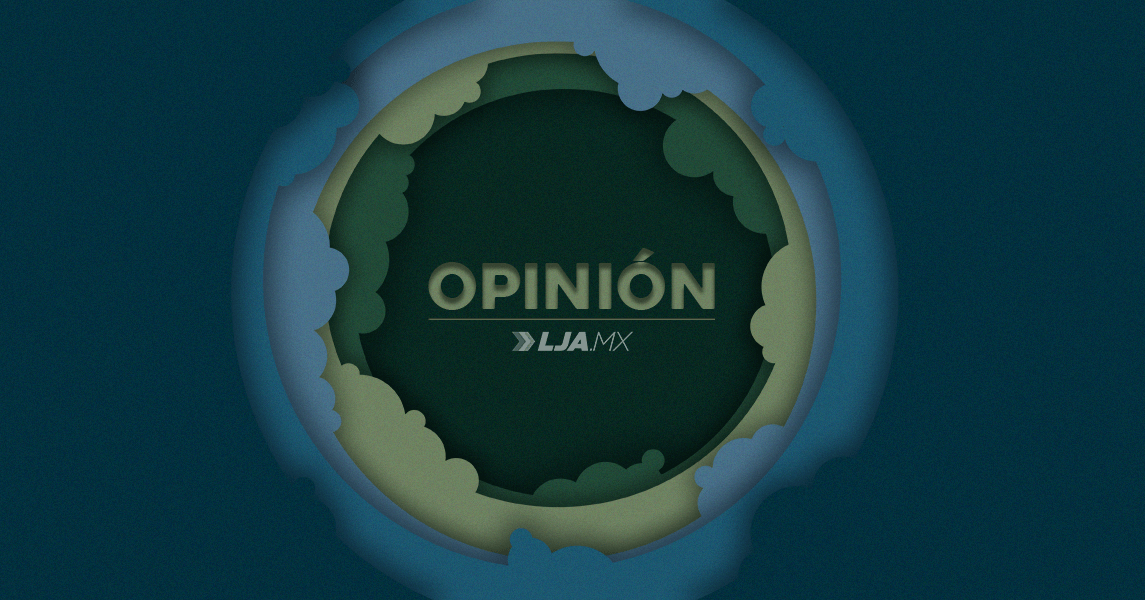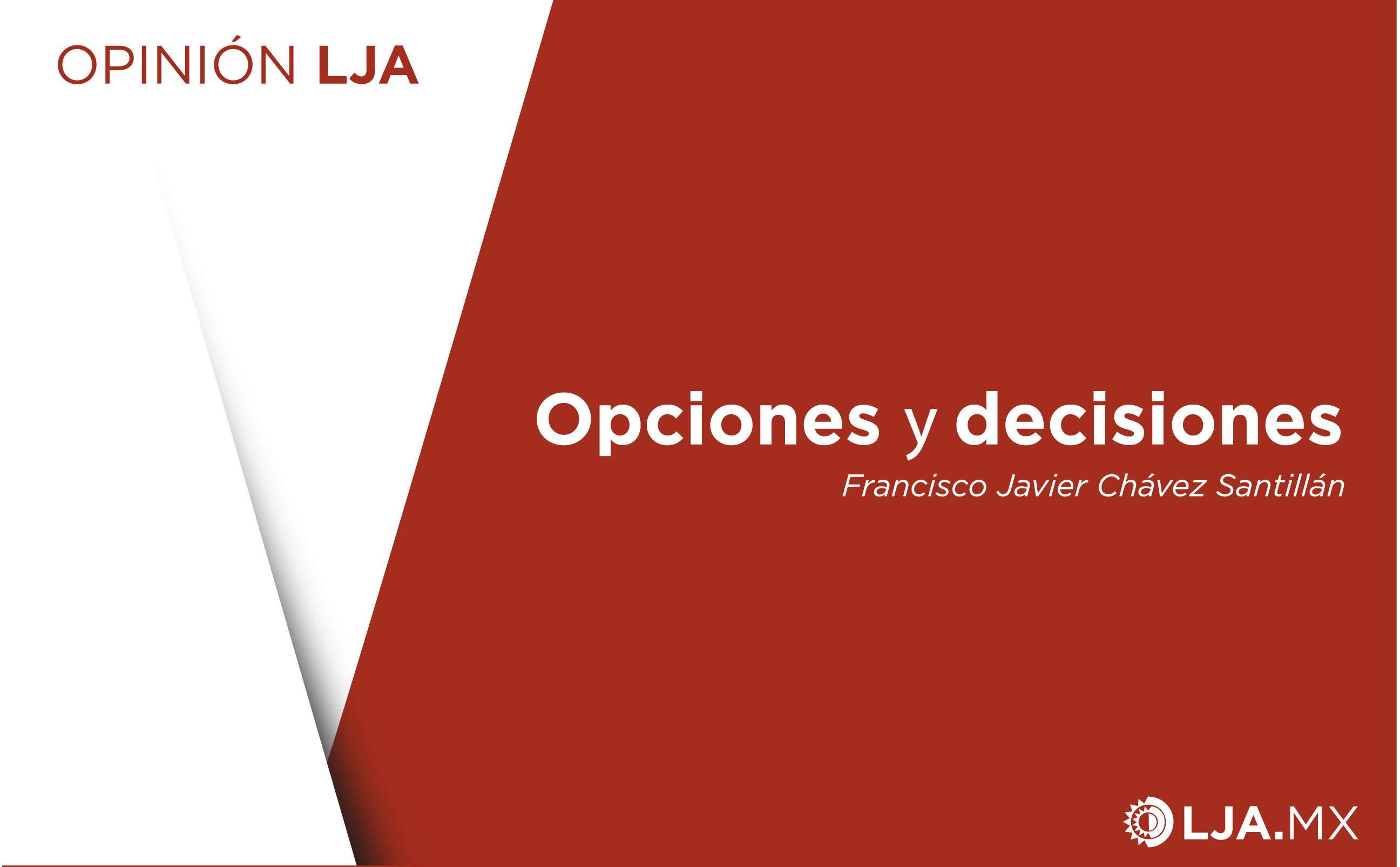El asunto de la corrupción continúa. La coyuntura sociopolítica de México sigue marcada por trascendidos a la opinión pública de supuestas contraprestaciones pecuniarias, al más alto nivel jerárquico del poder Legislativo de la Federación, en pago de “favores” políticos, por hacer descender a dependencias de gobiernos locales, sean éstos de los órdenes estatal o municipales, generosas inversiones destinadas primariamente a la obra o servicios públicos a favor de las respectivas poblaciones; y de cuyos cuantiosos montos se deduce un porcentaje, a manera de comisión, para discrecional manejo de sus magnánimos donantes.
A esta aberrante práctica se le designa como de “moches”, y su función es directamente proporcional a la magnitud del puesto del funcionario de origen, cuyo poder de su firma sobre los recursos asignados, crea la prestación originaria, gracias a la que o en virtud de la cual se genera el supuesto derecho sobre el sujeto vinculado -de inferior rango político en el tabulador- de entregar en reciprocidad una contraprestación obligada, que se estipula como una parte inversamente proporcional al monto de los jugosos recursos de la Hacienda Pública, sea ésta proveniente de cualquier de los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal o Municipal.
Este pulido y bellísimo lenguaje del orden jurídico tiene origen en el derecho contractual o simplemente dicho de los tratados de Teoría Jurídica sobre Contratos. De cuya legislación establecida tanto por el nobilísimo Código Civil como por el antiquísimo Código Mercantil, nace esta precisa e impecable terminología de “prestación” y “contraprestación”. Valga una explicación adicional precisamente para quienes no estamos habituados a manejar estos férreos términos técnicos del Derecho Positivo. Sea, por ejemplo, si nos referimos al más antiguo y consagrado Contrato de Compra-Venta, a cuya práctica sí estamos acostumbrados, debido a las múltiples e inevitables relaciones sociales necesarias de enajenación o adquisición de bienes, valores o servicios.
Pudiéramos decir que la compra-venta simple es la práctica contractual más difundida y utilizada por todos, debido a la imperiosa necesidad individual y social de intercambio de valores aproximadamente equivalentes. Y digo aproximadamente, porque es harto difícil tasar los bienes o servicios de intercambio en partidas estrictamente equivalentes. Hasta este punto la cosa del intercambio parece simple. Pero, se convierte en algo -con perdón de la expresión- endemoniadamente complicada, cuando vamos añadiendo montos, modos, características y circunstancias de los valores a intercambiar.
Veamos, si no. Comprar un chicle o un refresco en la tiendita de la esquina es algo tan simple y llano que no nos cabe la menor duda de que su intercambio es “justo y equitativo”, compro un chicle y recibo el chicle de la marca que quiero, por un poco de efectivo que saco de mi bolsillo; igual ocurre con el refresco. Sin embargo, si nos empezamos a cuestionar sobre el “valor justo” expresado en el precio asignado al producto o mercancía que quiero, las cosas se empiezan a complicar en la medida que yo pretenda estirar los argumentos a favor o en contra de la supuesta “equidad” en este simple intercambio. Preguntas como: ¿qué costo tiene la materia prima producida en campo por el árbol del Chicle aprovechado o explotado? ¿Qué tanto valor se le añade en el medio de producción del chicle como mercancía comestible? ¿El precio al público debe incluir el costo de la propaganda, para venderlo? ¿Es justo cargar el precio de la presentación gráfica y del empaque con que se envuelve una pastilla o lámina de chicle, al precio final al consumidor? ¿Es o no equitativo sumar al precio final del consumidor, la parte proporcional que recibe el expendedor o vendedor de la mercancía-chicle, en el estanquillo de la esquina? Estas u otras preguntas similares, sin duda van creciendo en complejidad y complicación, cuando de poner en la balanza un “trato equitativo” de la compra-venta, a la hora buena se trata.
Entendido esto, “Ad maiora veníamos” (elevemos nuestra atención a las cosas superiores). Supongamos que los intercambios al más alto nivel socio-político de la nación, sean o deban ser tasados de manera directamente proporcional al cuadrado de las rejillas del tabulador involucrado, e inversamente proporcional al monto de los bienes, valores o servicios públicos involucrados. ¿Qué transa-acción es ésta? La respuesta, desde luego pragmática y cínica de los funcionarios vinculados por el intercambio, es que consiste en algo connatural a los objetos jurídicos asignados por un plumazo -entiéndase de la firma- al más alto nivel jerárquico, y la recepción graciosa y agraciante de los bienes y valores públicos por naturaleza, en que se traduce la entrega final a la población ciudadana, para su aprovechamiento y justo disfrute.
En este contexto, la sola presunción de corrupción a ese altísimo nivel, ya sea de órdenes de gobierno o del superior poder económico de élites directamente beneficiadas con la concesión pública para realización o provisión de obras o servicios a la ciudadanía; es algo deleznable, reprensible desde todo punto de vista, condenable bajo la aplicación del mayor rigor de la Ley o Norma Positiva, y obviamente algo absolutamente injusto, inequitativo y lesivo para el sujeto de más alta dignidad jurídica que somos el pueblo mismo; dicen los norteamericanos: “We the People” (Nosotros el Pueblo).
De manera que los traídos y llevados trascendidos de “moches” que supuestamente están ocurriendo no en la lejana inmensidad del territorio nacional, sino en la mismísima cuna de la patria-chica de la “gente buena”, nuestro querido Aguascalientes, debieran ser sacados de esa pantanosa opacidad en que se sitúan, para ponerlos bajo la luz del Clarum Coelum (Cielo Claro) de la transparencia superiormente pulimentada de nuestro derecho a la verdad y a la justicia, cabe cuya diafanidad no quepa la más ínfima mota de suciedad.
Dimes y diretes van y vienen, se ensucian reputaciones y famas personales y grupales de conformados partidos políticos, al interior mismo de sus respectivos militantes, o bien extra-muros contra miembros de partidos opositores. Pero, lo cierto es que a lo que dañan es nada menos que al bien superior de la Política como ciencia y como práctica. Por ello urge que elevemos el ángulo de nuestra mirada, desde ese oprobioso nivel rastrero y opaco de la corrupción de lo público -recordemos, “corruptio optimi pressima”- hacia las cosas superiores.
Nada ni nadie se salva de esta inclusión en la obligación irrestricta a la coherencia entre el decir y el hacer, entre el dar y recibir, entre el poder de asignar y el derecho a ser beneficiario. No por nada, la vara que mide con la más alta idoneidad y dignidad a una persona o a una institución es su grado congruencia comprobada entre los valores que dice profesar y los actos políticos, sociales, jurídicos, pero también, y dígase enfáticamente, morales que emite o produce. No hay factor relativizador más poderoso que éste de la coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. Bajo cuyo contraste objetivo no hace falta más. Éste, por cierto, es el parámetro o medida de la transparencia. Lo demás son mentideros que, aparte de denigrantes, son absolutamente inadmisibles.