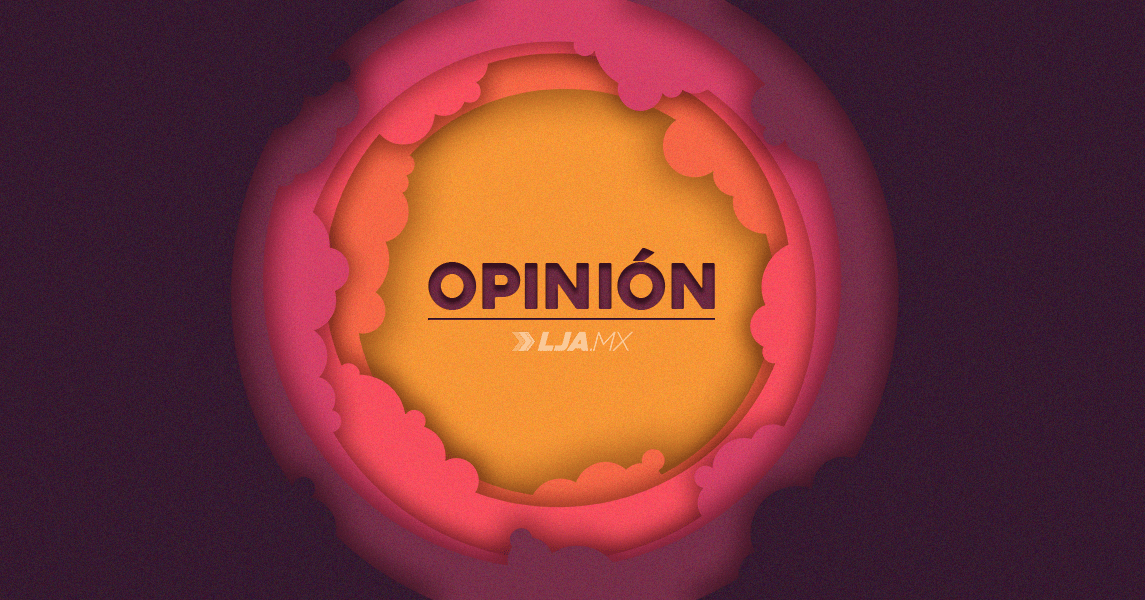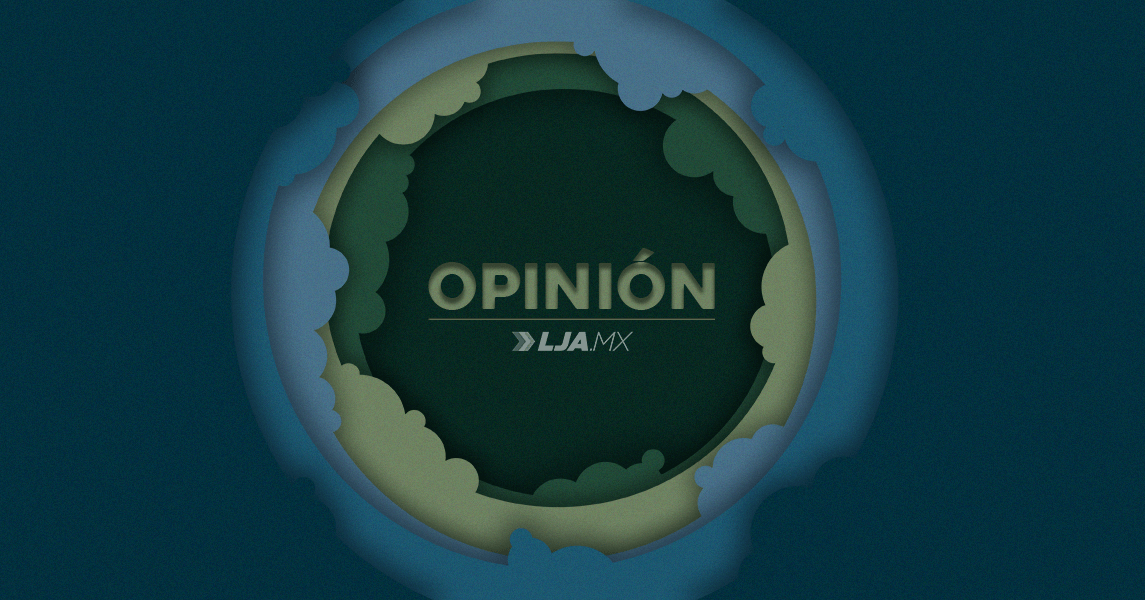Cuentos de la colonia surrealista
Mercado ambulante
Cerca de mi casa, a dos calles para ser exactos, cada sábado se coloca un mercado ambulante.
Es pequeño. No tendrá una extensión mayor a los 70 metros, pero es uno de los mercados más ricos en variedad (que no en calidad) de mercancías que exista en la ciudad y, probablemente, en el país, pudiendo uno encontrar en él desde los típicos puestos de venta de ropa o fruta, hasta los puestos donde pueden adquirirse peces dorados, maletas viejas, tornillos sueltos o cucharas de ésas soperas que tanto se usan en las recetas de cocina. Hay incluso un vendedor de historias.
En un espacio que no excede los dos metros cuadrados, justo en medio del puesto de vendedor de piñas y el de miniaturas en barro, hay acomodado frente a una pequeña mesa, sentado en una silla, un muchacho que anuncia su negocio al paseante que repare en él. Sobre la mesa tiene un cartelito apenas visible que indica los precios de las historias que vende, que van desde un peso hasta las cifras más grandes que uno pueda imaginar.
Así pues, una historia de terror no valdrá lo mismo que una de amor, o una destinada a que los pequeños hagan sus deberes o a que imaginen aventuras donde salven al mundo.
Tampoco cuesta lo mismo una historia que ha tenido que cruzar los mares, sorteando diversos peligros porque ha sido traída desde, digamos Tailandia, a otra que sea inventada justo en el momento.
Hay historias para grandes y pequeños, alegres y trágicas, con humor y serias, largas y cortas. Incluso vende historias con dragones adentro.
Naturalmente, y esto es algo muy triste, su puesto se encuentra casi siempre vacío. Los días de mercado se hicieron para comprar cosas necesarias o para comprar curiosidades que puedan presumirse a los familiares y amigos: una lámpara, un pollito, un reloj de madera. Pero no para comprarse algo tan inútil como una historia sacada de quién sabe dónde y depositada luego en el oído.
Y es que así es como el vendedor de historias entrega sus pedidos. Elige las historias minuciosamente de entre las miles de opciones que tiene a su alcance y, procurando elegir las palabras más acertadas, a veces tajantes y a veces melódicas, las deposita suavemente en el oído del comprador que marcha feliz, degustando las palabras recién recibidas y la historia que éstas narran.
El vendedor de historias no ha mucho tiempo que decidió emprender esta actividad sabatina. Si bien no tiene absolutamente nada de competencia, tampoco podemos decir que se trate de un negocio lucrativo. Sin embargo, al ser algo que le apasiona, era algo que tenía que hacer, se dice, y la sonrisa con la que pacientemente ve desfilar frente a su puesto, cada sábado, a mercaderes y compradores, refleja que la falta de clientes no le afecta en lo más mínimo.
Creció escuchando y leyendo historias del Medio Oriente que repetían una y otra vez la existencia de un oficio que jamás ha visto en su país: el de los hakawati o contadores de historias. Al parecer, en estos relatos, todos los días de mercado, a determinada hora, en la plaza principal acude el hakawati, anuncia su presencia a cuanto transeúnte pase por allí y comienza a contar alguna historia fantástica llena de emociones. Una vez iniciada la narración la gente detiene sus pasos y actividades y rodean al contador de historias para escuchar embelesados sus narraciones; mismas que pueden repetirse día a día o contarse una única vez, pero lo cierto es que, sea como sea, el resultado siempre es el mismo: por un lado el éxtasis de los oyentes que sienten las historias como caricias balsámicas en el alma, y por el otro, el reconocimiento del hakawati como un ser muy importante y especial.
De ahí tomó pues la idea el vendedor de historias que, entusiasmado, puso su modesto puesto en el mercado sabatino. No contaba con que la cultura del Medio Oriente y la local distan mucho de ser similares y, por tanto, el negocio no ha ido como le gustaría.
Aunque no es nada halagüeña, ésta es su historia y no pierde en ningún momento la esperanza. Yo lo sé, porque él mismo me lo dijo al detenerme frente a su mesa y pedirle que me contara su historia; cosa que hizo con suma alegría, depositándola delicadamente en mi oído.
Al sacar mi billetera para pagarle, me detuvo en seco con un gesto que no admitía réplica alguna. Lleno de gratitud me explicó que por tratarse de su primer cliente dicha historia era cortesía de la casa.
– Yo invito – me dijo mientras una gran y sincera sonrisa iluminaba su rostro.