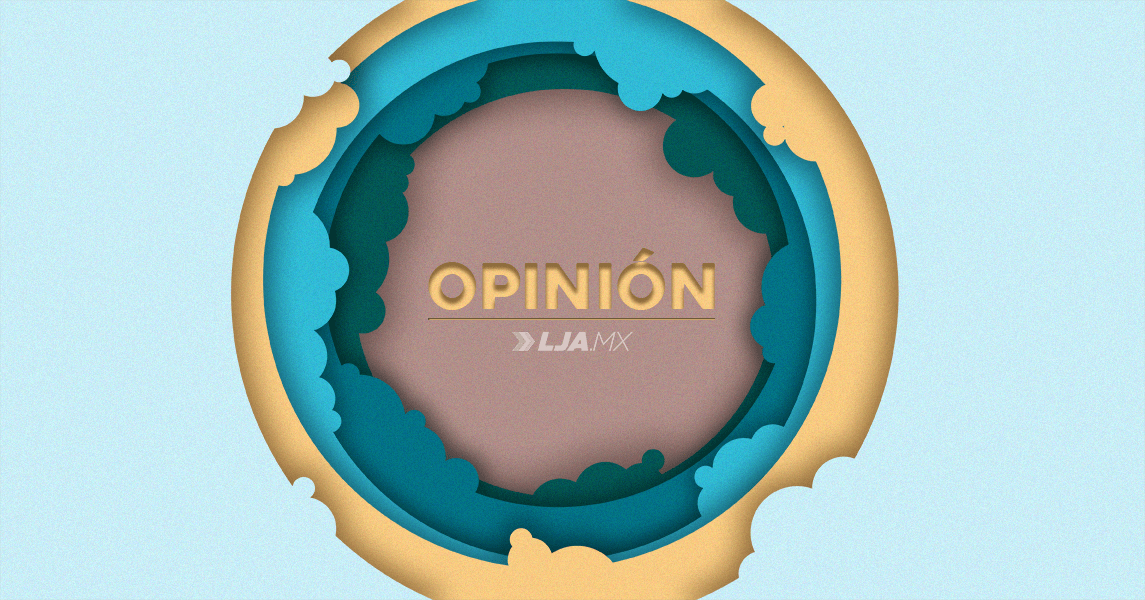El peso de las razones
La trampa de la política de la identidad
Vivimos en una época en la que las identidades, antes elementos de expresión individual o colectiva, se han convertido en trincheras ideológicas. La política de la identidad, originalmente pensada como una herramienta para visibilizar injusticias, ha degenerado en una dinámica de fragmentación social y polarización extrema. Si antes los grandes proyectos políticos buscaban unir a las personas bajo ideales universales como la justicia o la igualdad, hoy nos encontramos frente a una proliferación de agendas particularistas, cada una reclamando su propia parcela de verdad y legitimidad. El resultado: una sociedad incapaz de dialogar, secuestrada por discursos que alimentan la división y perpetúan, paradójicamente, aquello que prometían combatir.
El problema con la política de la identidad no reside en el reconocimiento legítimo de las diferencias, sino en su instrumentalización para construir un relato en el que la identidad se vuelve el único prisma a través del cual se interpreta el mundo. En este esquema, el individuo deja de ser una entidad autónoma para convertirse en una simple representación de su grupo. Así, el debate público se reduce a una competencia por quién sufre más, y cualquier crítica al dogma identitario se condena de diversos modos, retóricamente inflamados, dependiendo de quién ostente la voz dominante. Esta dinámica no solo infantiliza a los individuos, negándoles su autonomía moral, sino que además sofoca el diálogo racional, ese que es indispensable para resolver nuestras diferencias sin caer en el resentimiento.
En lugar de abonar a la justicia social, esta forma de entender la política refuerza las divisiones que dice combatir. No es casual que, en este contexto, las democracias liberales enfrenten una crisis de legitimidad. La política de la identidad fragmenta el espacio público al convertirlo en un campo de batalla entre tribus ideológicas. Cada grupo exige ser escuchado, pero pocos están dispuestos a escuchar al otro. La consecuencia es una polarización extrema, donde el adversario político deja de ser un igual con ideas distintas y se transforma en un enemigo moral. El resultado es previsible: en sociedades tan fragmentadas, el diálogo se sustituye por la acusación, y la deliberación por el linchamiento público.
Esto tiene, además, efectos sociales muy concretos. La política identitaria alimenta una forma de puritanismo moral que empobrece el debate público. El derecho a disentir se ve amenazado por una vigilancia constante de lo que puede o no decirse, dependiendo de quién lo diga y en qué contexto. Así, el espacio público se convierte en un lugar donde se reprime el pensamiento crítico y la expresión honesta por miedo a ser señalado o cancelado. Pero la censura nunca ha sido amiga de la justicia, y este moralismo solo ahonda las tensiones sociales. Los llamados a la inclusividad terminan excluyendo a quienes se atreven a cuestionar las premisas de los discursos identitarios, y la lucha contra la opresión se convierte, irónicamente, en un nuevo mecanismo de poder.
La paradoja es evidente: la política de la identidad, que nació para reivindicar derechos, acaba perpetuando el resentimiento. Al privilegiar las experiencias subjetivas sobre los principios universales, legitima una nueva jerarquía moral en la que la posición de víctima otorga una autoridad incuestionable. La voz del individuo se reduce a su pertenencia a un grupo y, en nombre de la justicia histórica, se otorga privilegios simbólicos que no resuelven las causas profundas de la desigualdad. En esta narrativa, el éxito individual es deslegitimado como prueba de “traición” al grupo, y la autonomía queda relegada en favor de una identidad impuesta. Esto no solo atenta contra la libertad, sino que también niega a los individuos la posibilidad de definirse a sí mismos más allá de las categorías en las que nacieron.
No sorprende, entonces, que la política de la identidad sea terreno fértil para los extremismos. Frente a una izquierda que se ha abandonado al tribalismo, la derecha encuentra en esta fragmentación el argumento perfecto para presentarse como la defensora del sentido común y del orden. Líderes populistas capitalizan el descontento de aquellos que se sienten excluidos por la moral identitaria y prometen restaurar una unidad perdida. Sin embargo, su solución no es menos peligrosa: la imposición de una uniformidad artificial que ignora las legítimas diferencias sociales y culturales. Así, la política se convierte en un péndulo que oscila entre el dogmatismo identitario de la izquierda y el autoritarismo reaccionario de la derecha, dejando de lado los principios que permiten la convivencia en sociedades pluralistas.
¿Qué alternativa nos queda? La única salida a esta trampa es reivindicar los principios del universalismo como base de cualquier proyecto político y social. La idea de una humanidad compartida, lejos de ser ingenua, es la condición necesaria para superar las divisiones que nos fragmentan. Reconocer las diferencias no significa convertirlas en muros que nos separan, sino integrarlas en un marco donde el individuo, no el grupo, sea lo primero. La justicia no puede construirse a partir de la división, sino del encuentro.
En segundo lugar, necesitamos recuperar el valor del diálogo. La política no puede ser una lucha constante entre víctimas y victimarios, sino un espacio donde las diferencias se resuelven mediante el debate racional y el compromiso. Esto exige tolerancia hacia quienes piensan distinto y la valentía de cuestionar los dogmas que hoy dominan el discurso público. Defender principios universales como la libertad y la igualdad no implica negar las injusticias históricas, sino abordarlas sin caer en las mismas lógicas de exclusión y resentimiento que las produjeron.
La política de la identidad ha prometido justicia, pero ha entregado fragmentación. Si no logramos revertir esta dinámica, el costo será alto: una sociedad atomizada, donde el diálogo es imposible y el resentimiento se convierte en la norma. Tal vez sea hora de recordar que lo que nos une siempre será más importante que lo que nos divide. Porque sin un horizonte común, lo único que queda es el caos.
mgenso@gmail.com