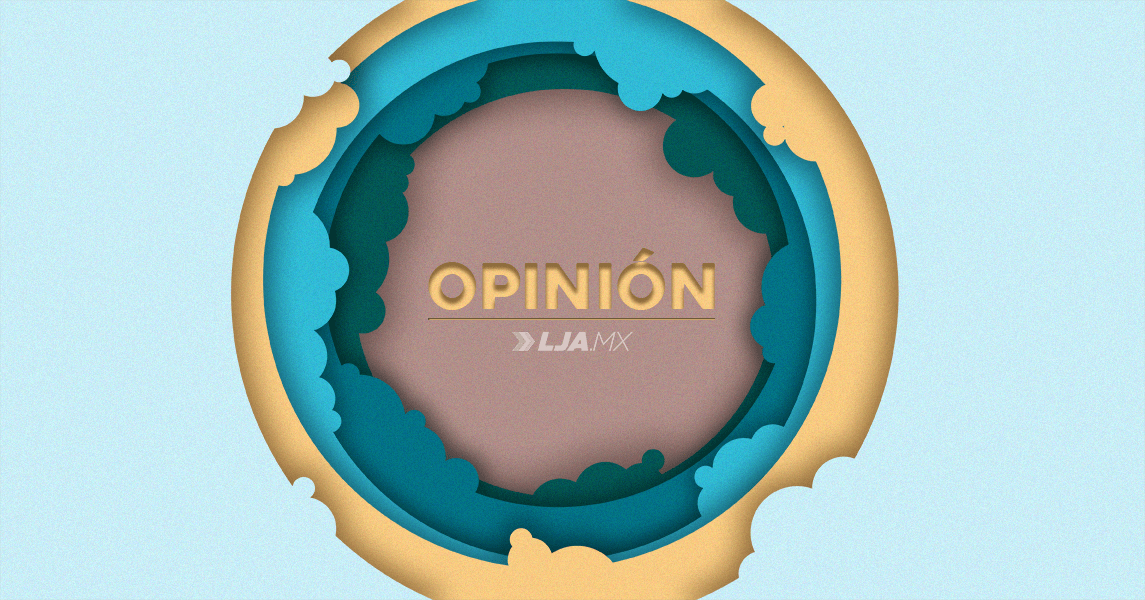El peso de las razones
La derrota de la nueva izquierda
Se ha convertido en un tópico afirmar que las coordenadas políticas se han desplazado hacia los extremos. De un lado del espectro, cualquier disenso interno con la ortodoxia se castiga como una herejía, y cualquier persona que se atreve a pensar de forma autónoma es tachada de fascista por los guardianes del credo progresista. La nueva izquierda ha inculcado en personas con hipocondría moral una visión del mundo en la que solo existen víctimas y victimarios, santos laicos y monstruos morales. Los nuevos puritanos ya no visten sotanas; en cambio, se tiñen el pelo de colorines. Pero el puritanismo agota. Siempre se agota. A nadie le gusta, especialmente a los miembros de la clase trabajadora, que se les etiquete como potenciales opresores o victimarios, sobre todo cuando se esfuerzan por llevar comida a sus casas, mientras quienes los acusan gozan de un privilegio injustificado desde su nacimiento. La nueva izquierda ha edulcorado sus principios y trivializado sus causas. Su extremismo es la banalidad misma.
En el otro extremo del espectro, escuchamos a líderes carismáticos, enajenados y enfurecidos, que aseguran venir a arreglar el desastre causado por la izquierda. Tienen razón sobre el desastre, aunque no estoy seguro de que la tengan en cuanto a su capacidad para solucionarlo. Su enemigo más visible es la migración, y el sueño que venden es una economía próspera para los trabajadores. Sus enfoques varían: algunos, como Javier Milei en Argentina, apuestan por desregular al máximo el mercado, mientras que otros, como Donald Trump en Estados Unidos, proponen medidas de protección para empresas y trabajadores nacionales. Suelen ser conservadores, lo cual inquieta a los progresistas, aunque el núcleo de sus campañas y gobiernos se centra en la seguridad y la economía. En un mundo donde la izquierda no se hubiera banalizado, estos líderes difícilmente alcanzarían el poder. Sus propuestas son extremas; sus discursos, incendiarios. Su extremismo se alimenta de una decepción legítima.
¿Ganó Trump las elecciones el martes pasado o las perdió el Partido Demócrata? A mi parecer, fue la nueva izquierda quien salió derrotada: una ideología que ha envenenado a los demócratas y los ha llevado a defender agendas de pequeños grupos de interés en detrimento de las preocupaciones de la mayoría. Así lo expresó el senador demócrata Bernie Sanders: “No debería sorprender que un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora los ha abandonado a ellos. Primero fue la clase trabajadora blanca, y ahora también los trabajadores latinos y negros. Mientras el liderazgo demócrata defiende el statu quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio. Y tienen razón”. Así, el discurso de la nueva izquierda y su programa político buscan promover las agendas específicas y superficiales, apoyadas por universidades, medios e intelectuales de ocasión, olvidando que, en el fondo, todas las personas desean lo mismo: prosperidad y seguridad para sí y sus familias. Esto lo ha entendido Giorgia Meloni en Italia, con el problema migratorio; Javier Milei en Argentina, con la desastrosa economía peronista, al borde de la hiperinflación; Nayib Bukele en El Salvador, enfrentando con mano dura el problema de seguridad que representaban las pandillas; y ahora Donald Trump en Estados Unidos, abordando la creciente desigualdad, la migración y la crisis de adicciones.
Pero, dejando a un lado el discurso alarmista de la nueva izquierda, ¿qué es realmente preocupante sobre el ascenso de la extrema derecha al poder? ¿No podría, en efecto, ser el remedio para los males causados por los incompetentes gobiernos de izquierda en el mundo? Al observar la situación detenidamente, la preocupación de muchos -yo incluido- no radica en la victoria de una ideología que no comparto, sino en el ascenso de ciertos líderes que amenazan con demoler las democracias que los llevaron al poder. No se trata de un alarmismo injustificado: Donald Trump incitó a sus seguidores para el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y Nayib Bukele ha aprovechado fisuras legales para perpetuarse en el poder. Pero esto no es exclusivo de la extrema derecha: ocurrió con Evo Morales en Bolivia y sigue sucediendo con Nicolás Maduro en Venezuela. El tópico, en este caso, es acertado: los extremos ideológicos tienden a la autocracia.
Si la derrota fue de la nueva izquierda, ¿qué opción nos queda frente a la extrema derecha? A mi parecer, la izquierda necesita reconfigurarse. Debe abandonar su credo biempensante, incapaz de soportar un mínimo escrutinio de coherencia y racionalidad, y retomar los principios históricos que originalmente la definieron. En su libro Left Is Not Woke (2023), la filósofa Susan Neiman sostiene que el movimiento “woke” ―un término peyorativo, pero justo para describir a la nueva izquierda― se ha desviado de los principios fundamentales de la izquierda tradicional. Neiman argumenta que, al renunciar a estos ideales, el “wokismo” adopta posturas que históricamente han sido propias de la derecha.
Neiman identifica tres pilares esenciales de la izquierda que la nueva izquierda ha abandonado. Primero, el universalismo: la izquierda tradicional defendía la idea de una humanidad compartida y basaba las luchas por la justicia en esta premisa. El “wokismo”, en cambio, enfatiza las diferencias identitarias, promoviendo un tribalismo que fragmenta la sociedad. Segundo, la distinción entre justicia y poder: mientras que la izquierda clásica veía la justicia como un ideal moral, el “wokismo” interpreta todas las relaciones sociales en términos de poder, reduciendo la justicia a una mera fachada para intereses ocultos. No sorprende, entonces, que los seguidores de la nueva izquierda hayan instrumentalizado las causas de auténticas víctimas para su propio avance profesional o político. Tercero, la creencia en el progreso: la izquierda histórica mantenía la esperanza en mejorar la condición humana y construir sociedades más justas. Neiman critica al “wokismo” por su escepticismo hacia el progreso, advirtiendo que este enfoque puede llevar al nihilismo y a la inacción. Así, Neiman advierte que, al apartarse de estos principios fundamentales, el “wokismo” no solo socava las metas de la izquierda, sino que también corre el riesgo de alinearse inadvertidamente con posturas reaccionarias.
La encrucijada actual exige de la izquierda un retorno a sus principios esenciales, aquellos que no solo prometen justicia, sino que también buscan unir en lugar de dividir. El precio de seguir ciegamente una agenda fragmentada y superficial es alto: dejar el camino despejado a líderes que, bajo la promesa de restaurar el orden, no vacilarán en derribar los cimientos democráticos. La izquierda debe abandonar su puritanismo y dogmatismo, mirar hacia un horizonte común y reconectar con quienes alguna vez representó. Solo así podrá volver a ser una alternativa sólida y real, capaz de enfrentar la tentación autoritaria que hoy se cierne sobre ambos extremos del espectro político. Tal vez la verdadera lección de esta derrota sea que la izquierda debe recordar sus raíces si desea evitar que el péndulo siga oscilando hacia el autoritarismo.
mgenso@gmail.com