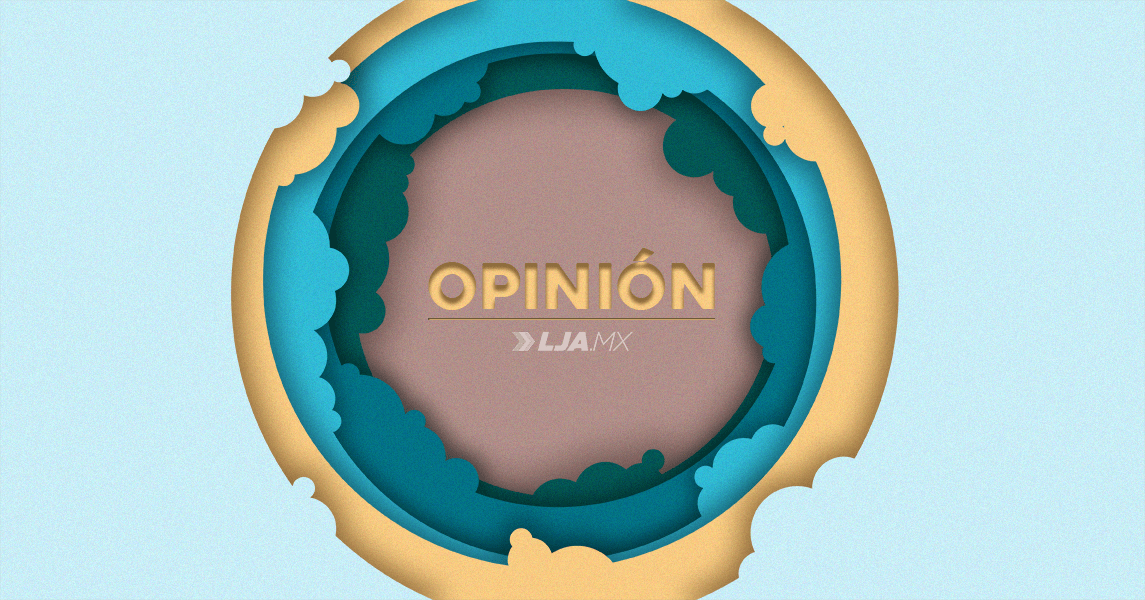Cuando cumplí 58 años, me compré una vaca pinta, pequeña, de esas que miden 6 centímetros de altura y unos 12 de morro a rabo.
No era una vaca lechera y tampoco es que su especie se recomiende para consumo humano, pues tienden a ser de piel muy dura y de carne insípida. Además, como suele ocurrir con ciertos animalitos, se trataba de una vaquita muy cara. A pesar de eso, decidí comprarla y no tuve menoscabo alguno en desembolsar el alto costo que tenía la vaquita. De hecho, lo reconozco: me sentí muy satisfecho por mi adquisición, aunque mis hijos, nueras y yernos me reclamaron con ferocidad, pues veían mermada la herencia que recibirían y todo por culpa de un inútil animal. Al final del día, la vaquita encontró su hogar en mi casa o, mejor dicho, en mi jardín.
Mis perros la recibieron con mejor humor que mi descendencia, aunque al principio se mostraron recelosos y no ocultaron la curiosidad y miedo que la vaquita les infundió. Aún recuerdo lo divertido que era ver cómo aquel par de pastores alemanes, que habían servido durante años en el cuerpo de la policía, corrían despavoridos cuando la pequeña vaquita salía en búsqueda de ellos. Poco a poco, se habituaron a ella, al punto de que pasaban horas jugueteando en el césped que Lucila de cuando en cuando comía o abonaba, sin que ello supusiera un problema para el jardín mismo o para los perros. Sí: Lucila. Ese fue el nombre que le di a la vaquita.
Pasaron los inviernos y mis hijos, con nueras y yernos incluidos, terminaron hartándose de Lucila, de mí y de mi longevidad. Entonces, emigraron a países lejanos de nombres impronunciables e idiomas incomprensibles. No he sabido nada de ellos en años y me alegro.
Con el tiempo -y de esto no me alegro- también fallecieron mis dos amigos caninos y los enterré en el jardín trasero, en el sitio donde solían dormir.
Creo que Lucila resiente su partida y, dicho sea de paso, yo la resiento tanto o más. Al cabo, los cuatro conformamos una peculiar, pero unida familia y, a nuestra edad, adaptarnos al cambio no es cosa fácil.
No sé si Lucila está deprimida o si soy yo el que padece de ese mal, pero ambos estamos seguros de que el fin se acerca.
No tenemos miedo. Tumbados en el jardín esperamos pacientemente sobre el césped mientras las nubes pasan cadenciosamente sobre el cielo.
Una de ellas, puedo jurarlo, tiene forma de perro.