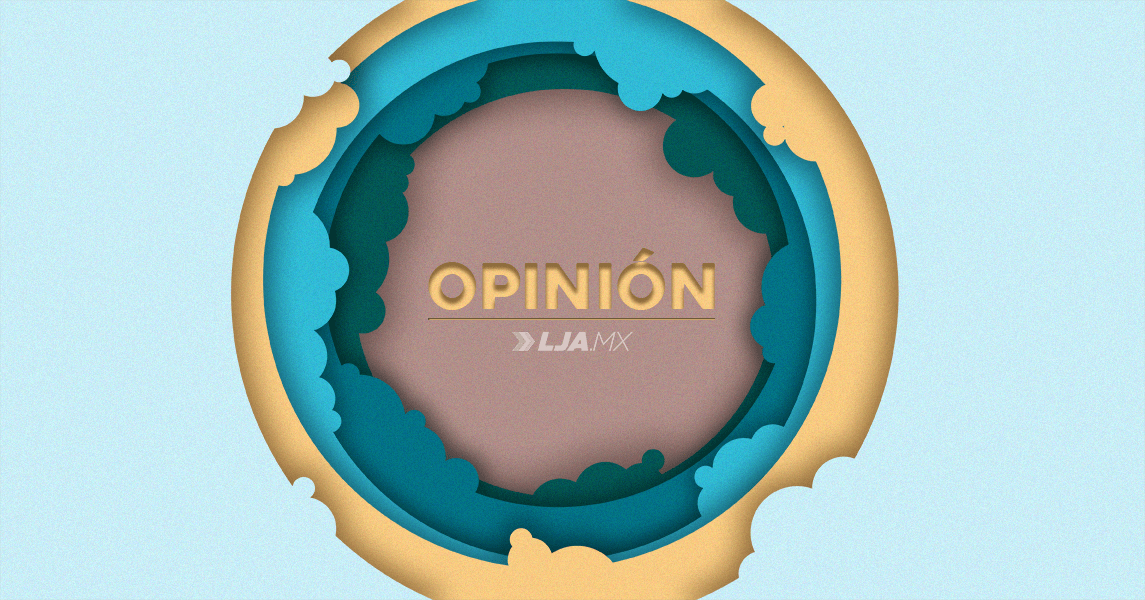“¿Y a mí de qué me sirve saber que lo hiciste de broma y que Cipriano y Antonio lo hicieran también? ¿De qué chingados me sirve que creyeras que no ibas a ganar? ¡Ganaste, Gervasio! Aunque las probabilidades fuesen casi nulas, las había. Una, si tú quieres, pero la había. ¿Y qué crees? ¡Esa bastó! ¡¿En qué diablos estabas pensando?! ¿Acaso crees que nos sobra el dinero y que vivimos en una mansión? E incluso si así fuera, ¿dónde te pensaste que meteríamos el armatoste ese? ¿No ves que ocupa mucho espacio y que eso, precisamente, es lo que menos tenemos? ¿O no te basta con que nuestros hijos duerman todos atestados en la misma habitación?
“Sí. Ya sé que por ahora podemos dejarlo ahí afuera, en el campo, pero tendremos que moverlo cuando se llegue la temporada de siembra. Y las primeras lluvias no están tan lejos. Y cuando se hagan presentes, entonces sí: ¿qué haremos? ¿Tienes algún plan para eso? ¿Siquiera te pusiste a pensar en las consecuencias que podría acarrear tu bromita?”
“Y no te me quedes viendo con tu cara de mustio, que pareces chivo regañado y así no me sirves para nada. Necesito que resuelvas. Ya nos metiste en este problema, pues ahora a ver cómo nos sacas. Así que no te quedes ahí callado y habla. ¡Habla! ¡Te escucho!”
Gervasio, lleno de vergüenza e incapaz de mirar a los ojos a su mujer, dirigió su vista hacia la ventana, por donde se podía ver el tren de aterrizaje del avión presidencial que acababa de ganarse con su cachito de lotería. Y en un hilo de voz, apenas perceptible, atinó a preguntar:
“¿Y si también lo rifamos, vieja?”