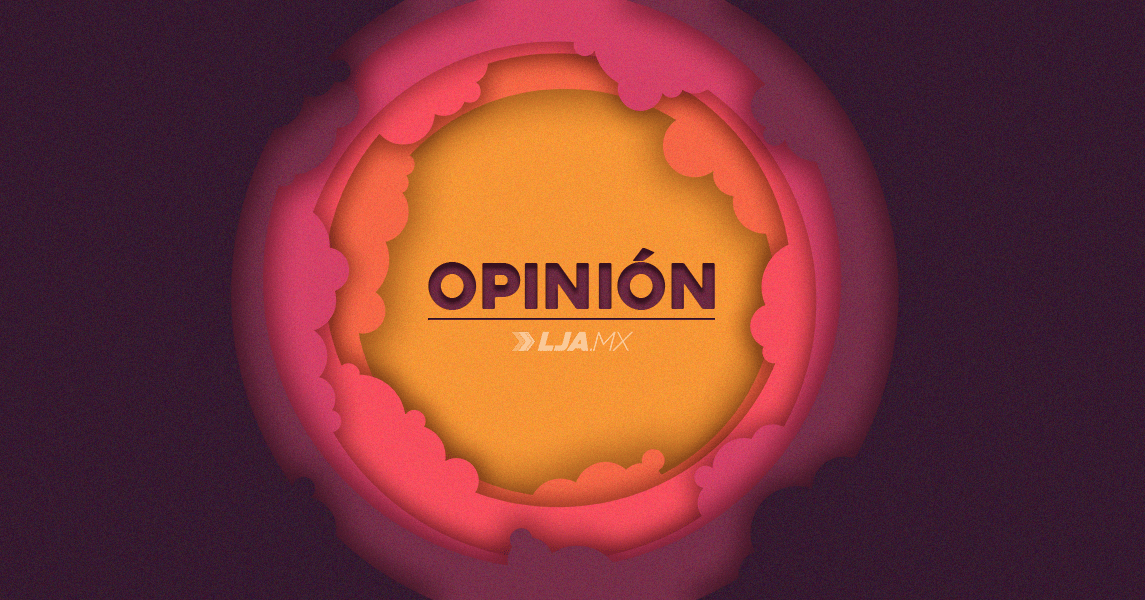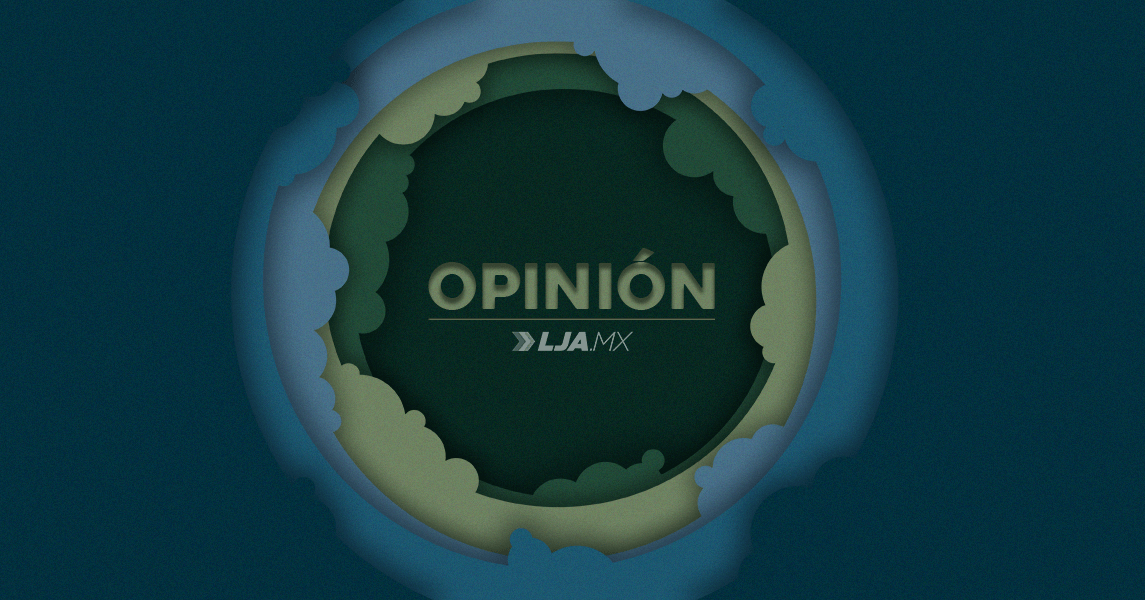Desde hace algunos años desconfío de las identidades grupales o colectivas. Quizá sea un mal de profesión: ya me parece suficientemente cuestionable y problemática la identidad a secas -¿qué hace que una cosa sea la misma a través del tiempo?-, y qué decir de la identidad personal -¿qué hace que yo sea yo, y siga siendo el mismo, con el paso de los años?-. Nada de esto es claro.
Los griegos, tratando de responder a estas preguntas, idearon un interesante experimento mental, “el barco de Teseo”: supóngase que un barco zarpa de una costa, y durante su viaje va cambiando de piezas, personas bajan y otras suben, hasta el punto que, cuando llega a su meta, ni una sola pieza de las originales permanece en el barco, tampoco ninguno de los primeros pasajeros. ¿Podemos decir que el barco que zarpó es el mismo que el que ahora arriba a su destino? Es poco claro qué hace que una cosa siga siendo la misma, o qué es aquello que la hace ser lo que es desde un inicio.
Referirnos a las personas sólo agrava el problema: si es difícil la pregunta por la identidad, la pregunta por la identidad personal es incluso más alarmante. Sabemos que ni una sola de nuestras células originales permanece en nuestro cuerpo en este momento, hemos cambiado y cambiamos permanentemente de estados mentales (dejamos de creer lo que creíamos, empezamos a desear otras cosas, las emociones van y vienen…), mudamos de ciudades y de afectos. Cualquier respuesta a la pregunta sobre qué hace que seamos los que somos se topa pronto con una sólida pared.
Hasta aquí muchas personas responden preocupadas. Piensan, muchas veces de manera dogmática, que debe haber algo sólido y permanente, aunque no podamos dar con ello. Algo, sea lo que sea, nos hace ser quienes somos. Pero, qué sea ese algo sigue siendo materia de discusión: el alma, los genes, la conciencia… Y ninguna respuesta, hasta ahora, ha resultado satisfactoria.
Llevo pensando algún tiempo que el problema surge por la forma en que lo planteamos. La pregunta ya supone que “somos los mismos a través del tiempo”, “que las cosas son las mismas”, y un sentido fuerte y reductivo de “ser lo mismo”. Y estas suposiciones causan el problema: en efecto, no somos los mismos a través del tiempo, al menos no lo somos en un sentido importante. La identidad personal es algo mucho más rico y complejo que una o algunas características que perduran con el paso del tiempo. El problema es olvidarnos tanto de las complejidades como de la riqueza del “quiénes somos”.
La identidad personal enriquece o empobrece con el tiempo. Cada nuevo objeto que puebla nuestra casa, cada nuevo contrato firmado, cada nueva responsabilidad institucional o social, cada nuevo amigo, cada nuevo amor nos hacen ser un poco más de lo que somos. Nos ubican distinto en el mundo. Configuran una nueva red de compromisos, y esa red es la que nos ubica en un imaginario plano cartesiano, en el cual somos un punto que cada cuando muda de sitio. En este sentido hay identidades personales fuertes y débiles. Muchas personas necesitan agregados que las fortalezcan, que les den un sitio más sólido en el plano.
Ahora es el momento de que pensemos en los grupos identitarios. Estos fungen como apoyos de la identidad personal. A veces a la pregunta “¿qué eres?”, o “¿quién eres?”, las personas suelen responder apelando al grupo identitario de su predilección. El primer problema con las identidades grupales es que resulta muy difícil individuarlas: ¿qué es aquello que hace que pertenezcas al grupo?, ¿qué hace que ese grupo sea el que es y no otro? Muchos podrán responder que un conjunto de creencias y deseos compartidos por todos sus miembros. Pero esto es muchas veces más una ilusión que la realidad.
Lo cierto es que tomarse demasiado en serio las identidades grupales es problemático. En primer lugar, la identidad personal es una identidad plural. Pertenecemos a varios y no sólo a un grupo. Pensar que podemos categorizarnos bajo una sola etiqueta reduce la inmensa riqueza de lo que somos. En segundo lugar, tomar una sola filiación a una colectividad puede exigirnos agrias lealtades y puede predisponernos a la violencia. Este enfoque reductivo de la identidad personal olvida dos hechos: los seres humanos no sólo somos suficientemente parecidos -pertenecemos a la misma especie animal, compartimos un aparato cognitivo y una historia evolutiva- sino también diversamente diferentes.
Una concepción enriquecida -no reductiva- de la identidad personal, que sitúe en su justo lugar a nuestras filiaciones grupales, además resulta inmensamente útil para comprender una enorme variedad de fenómenos: el duelo, la pérdida, el desarraigo… Nuestra vulnerabilidad es inmensa, no debería olvidarse: somos quienes somos por ser hijas e hijos, hermanas y hermanos, amigas y amigos de quienes lo somos; por vivir en éste y no en otro sitio; por ser ciudadanos de un país y no de otro; por todos y cada uno de los compromisos por los que optamos todos los días; por amar a quienes amamos.
mgenso@gmail.com