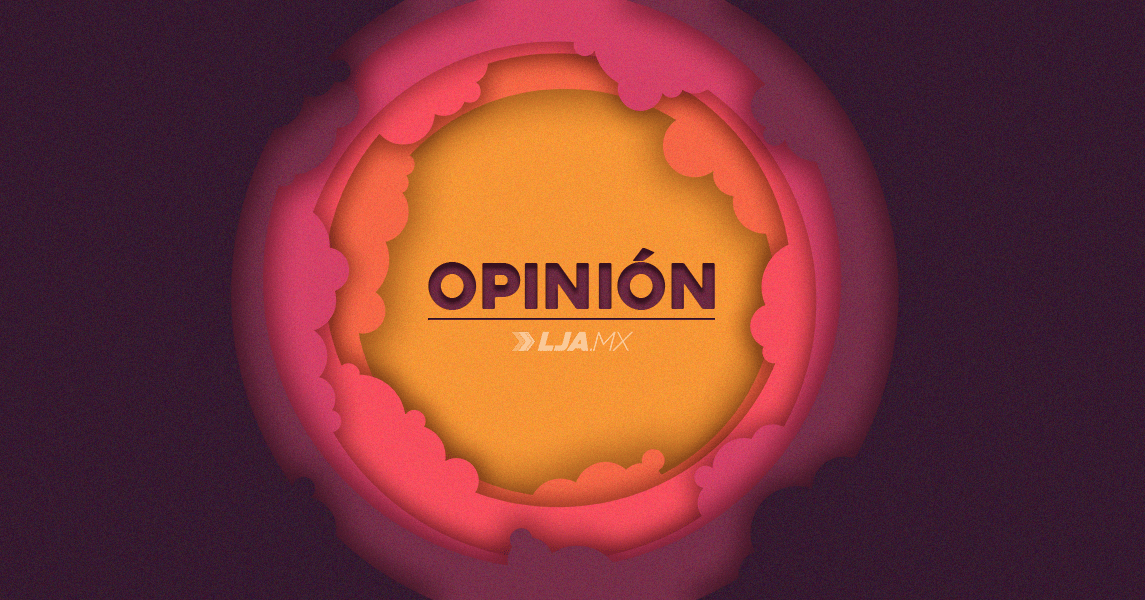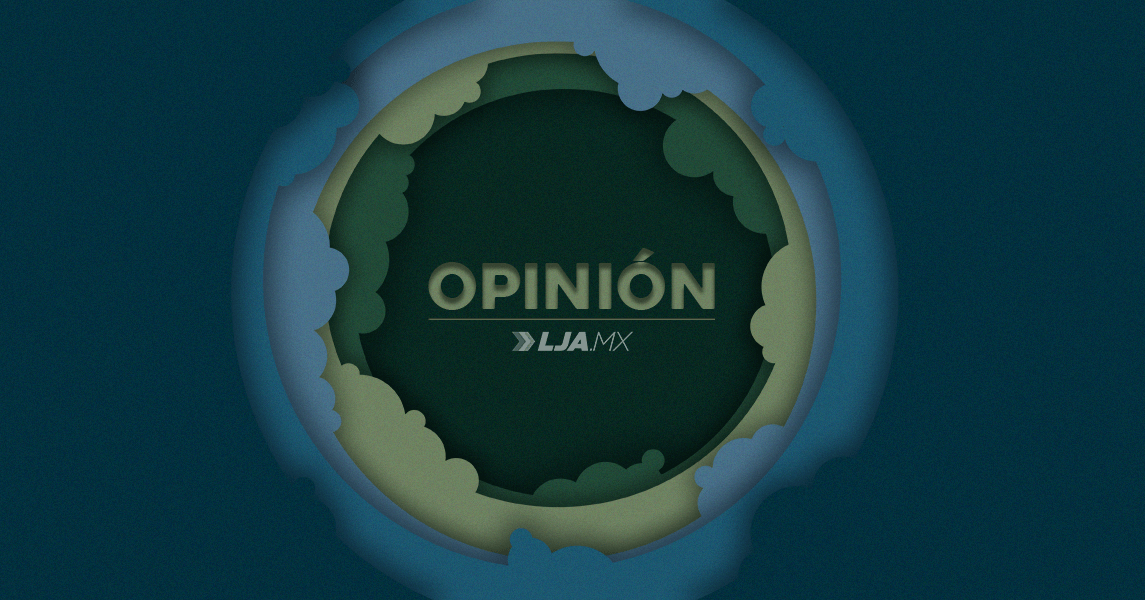Desconfío, desde hace algunos años, de las distinciones que se hacen entre lo que llaman “arte” y otras cosas que no lo son. Desconfío, sin más, del concepto de arte. No creo, por ejemplo, que existan buenas razones para realizar una dicotomía clara y distinta entre el arte y el entretenimiento. Tampoco tengo nada claro que el concepto de arte tenga alguna pertinencia epistémica, ontológica o fenomenológica.
Dejando de lado los terminajos: no me queda claro que el concepto de arte nos haga entender o comprender mejor una obra, que de razón de qué es aquello que es, ni siquiera que explique nuestra experiencia ante ella.
El concepto de arte, sospecho, sólo tiene pertinencia sociológica y económica. Explica por qué se toman las decisiones que algunas personas toman frente a otras y sobre ciertas cosas. Explica, en pocas palabras, algunas conductas extravagantes: por qué -como en el simpático y perturbador drama de Yazmina Reza- alguien colgaría un lienzo en blanco en su sala y dilapidaría sus ahorros adquiriéndolo.
Desde mi punto de vista -aclaro, el punto de vista del filósofo analítico y naturalista- casi todo lo que tiene que decirse sobre el arte ya lo hizo George Dickie en The Art Circle: una descripción minuciosa del mundillo al que pertenecen el curador, el crítico, el artista, el museo… Ese pequeño círculo existe, requiere explicación, pero no creo que sea lo que nos intrigue cuando solemos preguntarnos por el arte y su naturaleza. Mi última sospecha es que nuestras inquietudes no se pueden colmar con las respuestas de Dickie porque hemos planteado mal las preguntas.
Lo que nos intriga no es un concepto simplón -repito, de corte más sociológico y económico- sino nuestra experiencia, ésa que pocas veces sentimos, pero nunca olvidamos, ante ciertas obras. El concepto pertinente -es mi hipótesis- no es el de arte, sino el de emoción estética.
Se ha investigado y escrito muchísimo en las últimas décadas sobre las emociones. Nuestra mayor comprensión biológica y neurológica del ser humano y otros animales no humanos nos deja hoy en día un panorama mucho más fino y claro sobre esas cosas que tanto nos importan.
Sabemos que las emociones han evolucionado y cumplen un papel vital en nuestra existencia. Sabemos que tienen una función pragmática. No obstante, en algunas ocasiones no sabemos bien por qué nos emocionamos ante cosas inexistentes, o nos emocionamos sin una función obvia en nuestra cotidianidad. Nos emocionamos en el cine, cuando leemos un libro, cuando contemplamos una escultura o un cuadro, cuando escuchamos una canción. No sólo sentimos miedo frente a una amenaza real en nuestra vida, también lo sentimos cuando leemos a Poe o Shirley Jackson. La explicación sigue siendo evolutiva, pero surgen nuevas preguntas: ¿por qué nos place aquello que nos emociona sin esta función obvia y cotidiana?, ¿por qué consumimos estos artefactos que buscan emocionarnos? Artefactos que nos infunden alegría, miedo, inquietud, asco o repulsión, ira, tristeza…, pueblan ya nuestro mundo como viejos y respetables inquilinos.
Temo que la respuesta a estas nuevas inquietudes requiere mucho mayor claridad sobre la distinción entre emociones y emociones propiamente estéticas, así como sobre la naturaleza particular de cada uno de estos artefactos y los trucos que utilizan para generar emociones en nosotros. También se requiere mayor claridad sobre los premios evolutivos que recibimos al emocionarnos frente a ciertos artefactos.
La conclusión a la que quería llegar ya se asoma: haríamos bien en dejar de pensar tanto en el arte, ese concepto vago o relativamente simplón, y concentrarnos en el estudio de los artefactos estéticos y las emociones que producen en nosotros.
mgenso@gmail.com