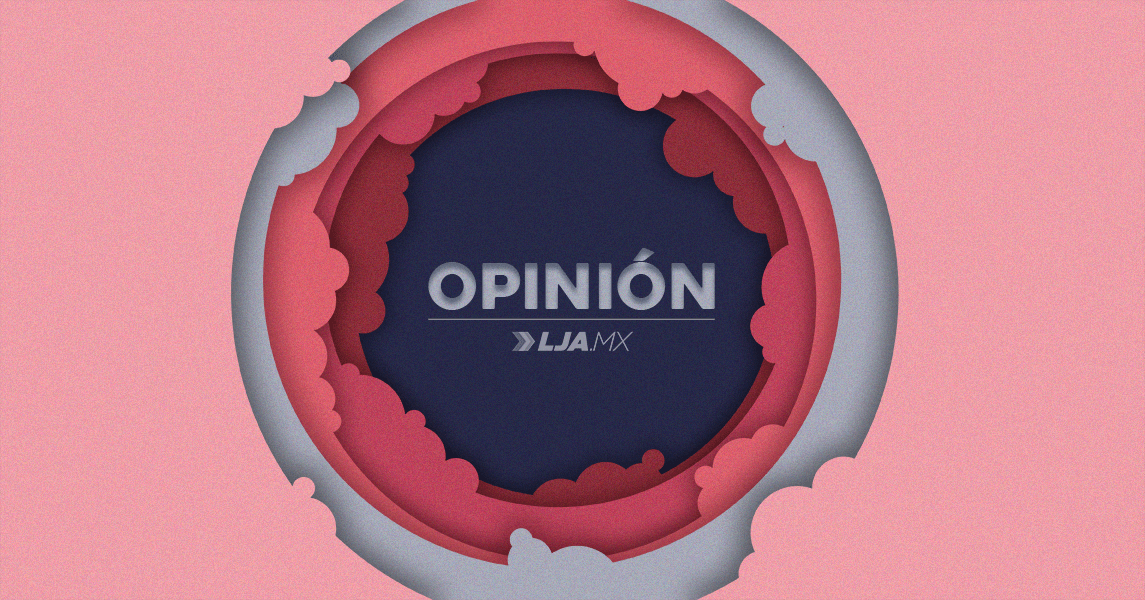Damos nuestra credibilidad a innumerables asuntos. Nuestras creencias nos permiten relacionarnos con el mundo y con otros seres humanos. Dado aquello que creemos, formamos intenciones y actuamos de ciertas maneras. Nuestras creencias son delicadas posesiones: pueden ayudarnos a llevar de una u otra manera nuestras vidas y permitirnos alcanzar nuestras metas, o bien pueden estropear nuestros planes.
Es de suyo un tema interesante estudiar cómo formamos, evaluamos, modificamos o conservamos nuestras creencias. Pero lejos de un interés teórico, el asunto comporta innumerables consecuencias prácticas.
Con respecto a sus creencias, el animal humano es espontáneamente conservador. Pensémoslo por un momento: ¿acaso no sería sumamente costoso cambiar de creencias ante la menor provocación? Esto es así debido a que las creencias son estabilizadores de la conducta. Nos permiten comportarnos de manera hasta cierto punto predecible, lo que hace que otras personas puedan saber qué esperar de nosotros en ciertos contextos. También nos permiten hacer planes a futuro y perseguir metas a mediano y largo plazo. Es por todo esto que nuestro sistema de creencias -el conjunto de todo aquello que creemos y sus relaciones internas- forma parte de la identidad de las personas: no sólo es aquello que poseen, sino aquello que son. El asunto se complica cuando las personas se reúnen en grupos amplios y lo que les une es, en parte importante, lo que creen. Así formamos lazos no sólo humanos, sino epistémicos, con aquellas y aquellos que pertenecen a la tribu que hemos elegido. Dicha tribu puede ser un grupo de amistades, un grupo de colegas, un grupo religioso, uno político. Dentro de la tribu, nuestro sistema de creencias se fortalece y nos volvemos más conservadores: la formación, evaluación y modificación de creencias ya no es un asunto de autonomía individual, sino de control grupal. La herejía es ocasionada por el grito de individual autonomía en medio de la masa indiscriminada.
Dicho lo anterior, debemos reflexionar sobre si es posible cambiar de puntos de vista, cuándo y cómo, sobre todo cuando hemos abandonado nuestra autonomía epistémica. Una regla nos diría: es racional cambiar nuestro punto de vista original cuando las razones de las que disponemos para conservarlo son peores que las razones que nos instan a cambiarlo. Otra manera de formular la regla podría ser la siguiente: es lícito cambiar de punto de vista cuando la evidencia disponible no lo apoya. Esto con respecto al cómo se debería dar nuestro cambio de creencias. Lo cierto es que la gente no suele cambiar sus puntos de vista atendiendo a reglas racionales como las anteriores.
Nuestro natural conservadurismo epistémico nos pide retener nuestras creencias ante diversas complicaciones y perplejidades. Lo cierto es que cuando añadimos una variable temporal, el cuándo debemos cambiarlas, la situación se complica. Parece que no podemos evaluar de manera negativa a una persona que conserva sus creencias ante lo que parecen mejores razones en diversas ocasiones. Se le pedirá, no obstante, que haga modificaciones para que esas razones contrarias no comprometan sus creencias originales. Es decir, esa persona tendrá que cambiar con seguridad algunas creencias periféricas, disminuir la intensidad con la cual sostiene su punto de vista, etc. Pero si su punto de vista sigue enfrentándose con complicaciones debidas a buenas razones y evidencia robusta en contra, uno pensaría que el cambio de creencias resulta inevitable. Esa persona debería abandonar su punto de vista original y punto.
A pesar de ello, muchas personas persisten en sostener sus creencias ante razones abrumadoras y evidencia concluyente en contra. Estas personas llegan a un punto de no retorno. Les resulta mucho más costoso -en términos de su identidad, de sus relaciones personales y laborales, de sus compromisos a corto, mediano y largo plazo- cambiar su punto de vista que abandonarlo, por lo que seguirán sosteniendo creencias a todas luces falsas. Modificarán, al borde del absurdo, la discusión y la evidencia (cuestionando incluso cuáles son los hechos y los datos relevantes), con el único propósito de seguir justificando sus puntos de vista originales.
Los puntos de no retorno son, si mi caracterización es correcta, la principal causa de la intensa polarización política (aunque se da en otros ámbitos) y de nuestra incapacidad de reducirla atendiendo a razones y evidencia. Mi conclusión, por lo que puede verse, es pesimista: no lograremos reencausar la discusión pública debido a que muchas personas han cruzado ese punto de no retorno. Esas personas no podrán cambiar su punto de vista sin comprometer de manera severa su propia identidad y sus vínculos sociales y personales. Es quizá una dura lección para el futuro: debemos construir en nuestras democracias consensos continuamente, y debemos castigar a quienes quieren sacar rédito político de nuestros naturales desacuerdos.
mgenso@gmail.com