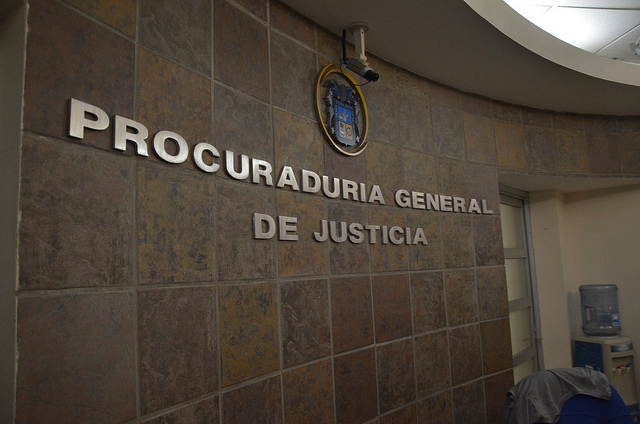Día a día todos nosotros pretendemos saber cosas acerca de otras personas: pretendemos saber que están tristes, contentas, que sienten dolor, que creen y desean ciertas cosas y no otras. Gracias a ese pretendido conocimiento podemos relacionarnos y confiar en ellas. La gran mayoría de las veces lo que sabemos es gracias a lo que las personas nos reportan verbalmente, otras veces por medio de su conducta, de cómo se comportan. Muchas veces acertamos, pero muchas otras no, y no lo hacemos porque mienten.
Frente a hechos como los anteriores, las siguientes preguntas adquieren relevancia: ¿podemos saber, lejos de cualquier duda, que el otro miente? Si nuestra respuesta es afirmativa, ¿cómo podemos hacerlo? Y, cuando no lo hacemos, ¿por qué somos engañados? Lo cierto es que muchas veces hemos sentido esa intuición profunda de que el otro nos trata de engañar, y en efecto lo trata de hacer; también, otras muchas, que no lo hace, y terminamos siendo engañados.
Un primer punto inesquivable, que tiene que ver con la configuración de nuestra imagen de nosotros mismos, se remonta al origen mismo de la modernidad: a nuestros conceptos de interioridad, privacidad y subjetividad. George Steiner, el afamado crítico literario e intelectual europeo, ha resumido esa vieja imagen que pervive hasta nuestros días: “Nadie ni nada puede, de manera verificable, penetrar mis pensamientos. Hacer que otro ser humano lea los pensamientos de uno no es más que una figura retórica. Puedo ocultar por completo mis pensamientos. Puedo disfrazar y falsificar su expresión externa lo mismo que puedo hacerlo con mi lenguaje gestual o corporal. Las plañideras contratadas claman de dolor sobre los restos de unos clientes a los que no conocen. Ni siquiera la tortura puede arrancarme más allá de toda duda mis pensamientos más íntimos. Ningún otro ser humano puede pensar mis pensamientos por mí”.
El contenido de la cita es falso, pero la mayoría de nosotros lo aceptaríamos sin chistar. Al final, somos hijos de la modernidad. Es falso porque, de hecho, todo el tiempo penetramos los pensamientos de los demás y con mucho éxito. No sólo eso, explicamos y predecimos su conducta futura. La mente humana evolucionó hasta adquirir un mecanismo que los científicos cognitivos llaman ahora mindreading. Éste consiste en la capacidad que todo ser humano y otros animales superiores tienen de atribuir estados mentales a otro y a sí mismos, y a partir de dichas atribuciones -entre otras cosas- explicar y predecir las conductas propias y ajenas.
Todos tenemos un cierto déficit de mindreading; esto explica que los hombres muchas veces seamos incapaces de entender una indirecta femenina, y también explica que algunas mujeres y hombres que han sido abusados sean demasiado finos en su capacidad de predecir las conductas de los demás. También explica patologías como el autismo y el síndrome de Asperger: déficits no funcionales de mindreading.
Así, el mindreading es el mecanismo cognitivo que nos permite saber que otros mienten, y permite que lo hagamos con una precisión mucho mayor que la de cualquier polígrafo normal. Los humanos evolucionamos para mentir y detectar mentiras: hacerlo nos permite muchas veces evitar la violencia directa y, por tanto, resulta tremendamente económico para nuestra especie.
Robert Feldman descubrió con curiosos experimentos que mentimos al menos tres veces en una conversación de diez minutos: la frecuencia incrementa con desconocidos y disminuye con conocidos. Esto pasa porque las mentiras cumplen un rol insustituible en el éxito de varias de nuestras prácticas sociales; e.g., para el flujo de una conversación. Sin mentiras sería imposible el cortejo, una negociación o una relación educada cualquiera. Las mentiras no sólo no son censurables la mayoría de las veces, son necesarias e insustituibles.
A pesar de nuestra capacidad de detección de mentiras, somos engañados muchas veces gracias a lo que los psicólogos llaman “la ventaja del mentiroso”: presuponemos verdad en las emisiones del otro tanto para poderlo interpretar como para que la comunicación sea exitosa. Dado que casi siempre es un input mucho más relevante entender al otro que saber si éste miente, el mentiroso siempre tendrá ventaja. También el mentiroso tiene ventaja porque nos autoengañamos: evaluamos la evidencia de manera distinta cuando tenemos motivos para evaluarla de manera no estándar; e.g., quien no ve la obvia infidelidad de su pareja.
Los seres humanos somos una especie animal muy compleja: aprendimos a mentir y a detectar mentiras porque era útil para la especie; de manera espontánea contradecimos al mecanismo cognitivo del mindreading gracias a otro mecanismo cognitivo importantísimo como lo es la regla de la relevancia cognitiva; nos autoengañamos siempre que tenemos motivos para evaluar de manera no estándar y poco objetiva la evidencia de la que disponemos… Somos una amalgama de contradicciones ventajosas para la especie. Comprender al ser humano, en sus miserias y grandezas, no lo dudo, es la empresa intelectual más apasionante de este siglo, y ya disponemos de las herramientas para hacerlo: las ciencias cognitivas, las neurociencias, la biología evolutiva, la economía conductual, etc. Al final, y por lo que sabemos hasta hoy, el ser humano es, entre otras cosas, un animal que miente y un animal crédulo, un animal que detecta mentiras y uno que se autoengaña: contradicciones y la historia de las ventajas evolutivas de la especie a la que pertenecemos.
mgenso@gmail.com