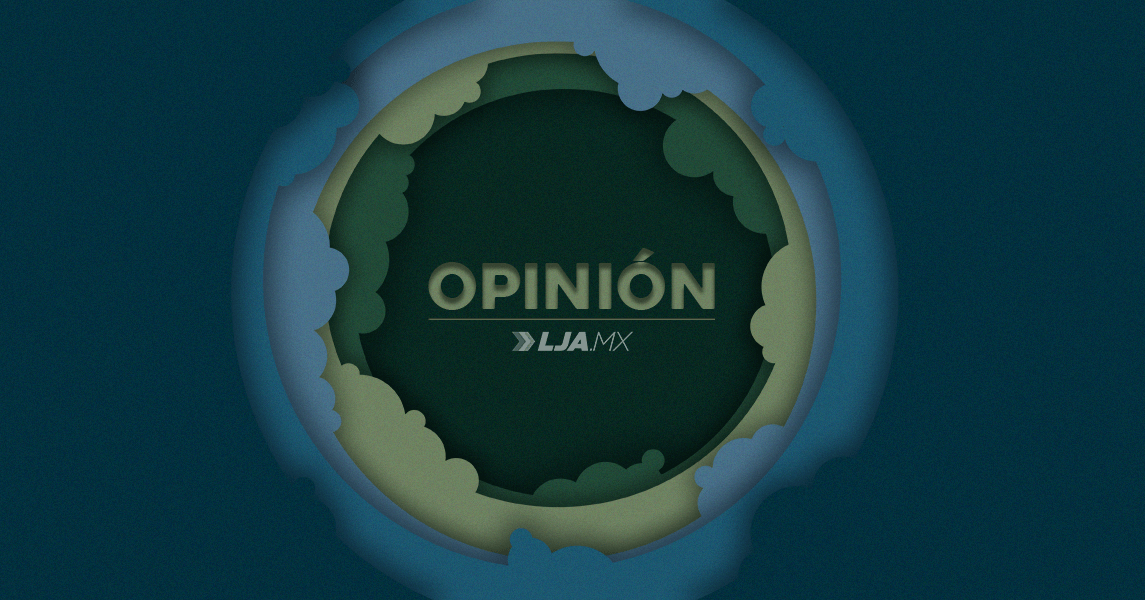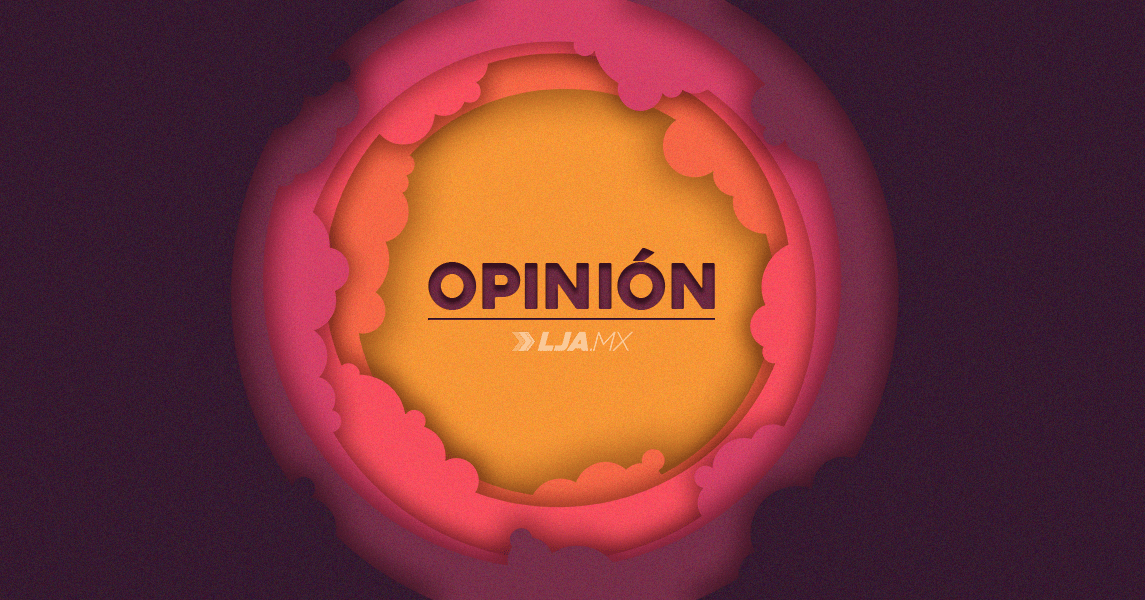Those were the days my friend,
we thought they’d never end.
We’d sing and dance, forever and a day.
We’d live the life we choose,
we’d fight and never lose,
for we were young and sure to have our way….
Those were the days
Mary Hopkin
Ha pasado medio siglo de la masacre del 2 de octubre en la unidad habitacional de Nonoalco-Tlatelolco. Una masacre en la que participó activamente el Estado mexicano contra su propio pueblo, en un contexto de guerra fría en el que los ojos del mundo estaban puestos en nuestro país, por la olimpiada que se inauguraría diez días después. Este ambiente preolímpico propició que México fuera un hervidero de espías y agentes de ambos lados de la cortina de hierro, y que la presión internacional sobre un gobierno de la república más bien pusilánime y temeroso de cualquier ola democratizadora (como ya se habían vivido en París o Praga) actuara con atrocidad y estupidez. Recordemos que en esos años el viejo régimen de partido hegemónico gozaba de cabal salud y no había, de facto, una división de poderes ni concepción de los derechos humanos en la práctica, y el poder no le rendía cuentas a prácticamente nadie dentro del territorio nacional. Paralelamente, la cultura de las masas de jóvenes había evolucionado hacia una mayor participación en lo público, y de una exigencia democratizadora que (sin afán de romantizar) cundía en varias partes del mundo.
Los medios de comunicación, se sabe, eran controlados por el estado, que -a su vez- seguía las recomendaciones de poderes extranjeros. Muchos de los mensajes comunicativos de masas eran de carácter adoctrinante o propagandístico, bien para legitimar al régimen, o bien para deslegitimarlo. Por otro lado, veníamos del modelo de estado benefactor, del llamado Milagro Mexicano que produjo una inusitada bonanza en la, cada vez más gruesa, clase media; de modo tal que el acceso a servicios (como la educación, la vivienda, o la salud) se popularizaron desde una década atrás. Así, en una población juvenil fértil para la participación política, regida por un modelo político que comenzaba a dar estertores de caducidad, en un contexto de conflagración ideológica de carácter global, fue que se dio la espantosa decisión de mandar a las fuerzas del estado mexicano a disparar con potencia letal contra los propios mexicanos.
A cincuenta años, no parece haber mucho qué agregar sobre una de las efemérides más negras de la historia patria contemporánea. Sin embargo, conviene no olvidar, en un México de la post verdad en el que su juventud padece de la contradicción entre querer ocupar el espacio público que legítimamente le pertenece, pero obedece a criterios endebles, fácilmente manipulables, que en nada abonan a la construcción de ciudadanía democrática a la que hemos aspirado por décadas. Conviene no olvidar, además, por la amenaza que supone el regreso a modelos políticos hegemónicos y autoritarios, que pueden ser catastróficos sin un verdadero contrapeso de poder; sobre todo en un contexto en el que a la catástrofe política se suman la educativa y -por extensión- la cívica y de formación de opinión y acción pública.
El dos de octubre nos llena de luto y memoria. Pero esos sentimientos son vacuos y fútiles, si no se reflejan en la praxis cívica, en la acción respecto a la polis. Sin embargo, padecemos de una paradoja política: nuestra práctica pública es -a la vez- tan polarizada como atomizada; es decir, tan maniquea como superflua. No abunda el activismo real, por mucho que pulule en las redes sociales; y el activismo que existe, se desgasta en los fuegos fatuos del “conmigo o en mi contra”, mientras que las fuerzas dominantes de la real politik comen palomitas de maíz cómodamente sentados sobre su poder intocado.
A mi generación, y a las precedentes, todavía nos dice mucho el 2 de octubre. A las nuevas generaciones, no tanto. Es más bien un símbolo abstracto de un tiempo pretérito en el que existieron cosas de las que se vienen a enterar al Google. Por eso es importante la memoria, porque nos vuelve críticos y hasta escépticos. Ahora, la efeméride negra que involucra la sangre de estudiantes en manos del estado es la Noche negra de Iguala, en otro contexto distinto, que mezcla ya no a la guerra fría y el régimen hegemónico; sino a la descomposición del estado por la corrupción y el narcotráfico. Esa lucha tiene los suficientes matices como para ser una batalla de falsa bandera, y la opacidad del estado contribuye a que el justificado enardecimiento social quede desbrujulado, sin dirigir sus dardos al problema de fondo, en un ambiente de fake news y falta de empatía social. A todas luces, un fracaso rotundo, en la acción y en la reacción. Y es sólo una muestra de la podredumbre que habitamos.
Este ambiente en el que México es una gran fosa común, cuyos gobiernos no atinan a entender, en el que sus propios grupos sociales no entienden que no entienden, en el que el sistema capitalista patriarcal y heteronormado da temibles estertores de caducidad, y en el que padecemos la desgracia de la polarización atomizada por la vaga coexistencia en las redes sociales, es que no me parece descabellada -para nada, sino incluso hasta deseable- la decisión final de la última víctima épica del 68: Luis González de Alba.
alan.santacruz@gmail.com | @_alan_santacruz | /alan.santacruz.9