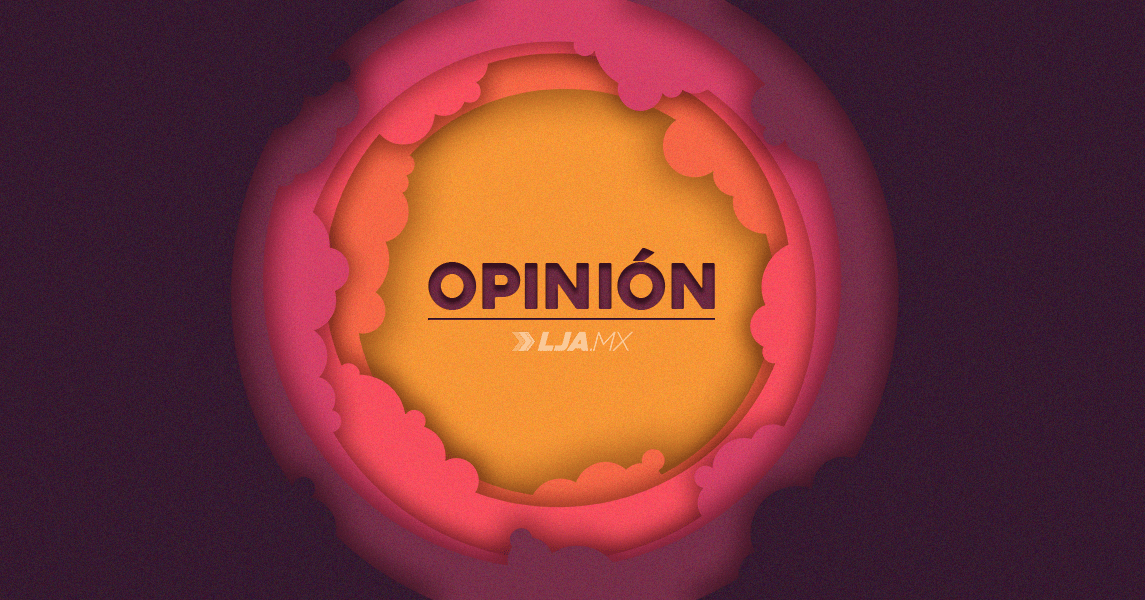Lo hacemos por ti: un hombre te deposita en su regazo, no puedes contra él, baja el pantalón, clama ser tu padre y te da de nalgadas. Sin intenciones malignas, quizás, soba sus callosas manos con tu piel redonda, suave de sentarte tanto tiempo frente a los monitores o frente al tiempo, en general, y da dos, tres, cuatro azotes. Si eres deportista o las tienes duras, no importa, sólo tiene que aplicar un poco más de presión. No sólo lo hace por ti pero en su rostro es visible: también le duele más; tus protestas y tus espasmos no se comparan a los infiernos paternalistas que este extraño ha tenido que atravesar para darte esta lección. El hombre entrecierra los ojos, deja ver todas las arrugas en su rostro; el destello en su mirada delata un amor absoluto por lo que hace.
Déjalo ir y lo tendrás: coro, ese hombre es mío, mío y de nadie más. Hay una tierna concepción universal que sugiere los pasos metafísicos para desentrañar una de las verdades fundamentales y desesperadas de este mundo; abandónalo y después, altas probabilidades, el abandonado regresará. Sus pasos resignados a nuestros brazos lo harán más nuestro, lo harán caminar a la jaula dorada sin rechistar y nosotros, en un brillante momento, nos convertimos en el emperador. Apalea al perro con la gravedad de tu mirada y él, después de perder su camino y contra todo pronóstico, rascará la puerta de tu casa. No seas digno, dile a la muchacha que puede irse y probar otras mieles, otros pagafantas, y un día no te dejará en visto, te mandará un emoji y sentirás como si abrazara tus pies. El perro nunca sabe que fue apaleado, o “puesto en libertad”, y la muchacha, bien gracias, está perreando con la libertad merecida. Mientras tanto, el hagakure está ardiendo para prender el carbón y hacer la primera carnita asada del año.
Déjalo ir: si no usamos el hagakure para la carnita asada, podríamos echar una ojeada y sentirnos el post-modern samurai. El hagakure sugiere que el deseo es una prisión. Desear sin propósito es semejante a ser un animal (o peor, un saco de carne sin llenadera). No se trata de pretender que ya no lo quieres para que lo imagines, de un modo retorcido, al alcance de tus manos (los espejos de los coches y su maldito mensaje). Dejar ir se trata, precisamente, de respirar profundamente y andar en el bosque sin preguntarse que quieres. Si tienes suerte cuando el oso te vea pasar por ahí, gordito y caliente por tanta posada, se preguntará lo mismo.
Salvemos al oso polar: el oso delgado, hambriento, de largas extremidades camina por los basureros esperando que los pescadores hayan dejado algo para él. Alguien dice: es un oso estéticamente bonachón, me recordó al de Coca Cola. Por cierto, ¿dónde se ha metido ese amable bribón?
¿Qué estás esperando? ¿Navidad?: Duke Nukem se truena los dedos, camina rápidamente por las calles invadidas de Los Ángeles mientras escupe sus líneas de héroe fanfarrón y mal hablado. El jugador encuentra un baño, se mira en el espejo, usa el mingitorio para recuperar vida. Rememoro mi juventud precoz en sus escenarios urbanos y espaciales. Cuando era niño, gastaba algunas de mis horas en la computadora tratando de entender la arquitectura de los niveles. Era muy fácil hacer habitaciones pequeñas y grises. Me gustaba que podías usar imágenes sobrepuestas sobre las texturas y eso abría las posibilidades: posters, grafittis, mensajes sobre las paredes. Revistas pornográficas en los suelos de los bares te dirigen a los túneles secretos. Encuentras los pixeles de una muchacha. Shake it, baby. Ofreces unos billetes. Ella se menea para ti.
Échale ganas: miro la sombra en la radiografía y trato de desentrañar sus secretos. Quién eres tú, pregunto, mientras doy un par de golpecillos. ¿Eres una herencia de mis viejos? ¿Apareciste por la contaminación de la ciudad en los ochenta? ¿O eres un recordatorio de todas mis cajetillas? Los doctores tampoco lo saben, quizás tenemos tiempo para descubrirlo. Contemplo una radiografía como se contempla una pintura. Aviso a mi familia que estoy en el mar de la incertidumbre, mi propio enigma personal, el malo que podría terminar con mi vida y dar fin a todos estos paseos laberínticos (shake it, baby!). Échale ganas, dice uno de ellos por el bendito chat familiar. Entrecierro los ojos y acerco más la radiografía. Navegué mares de tiempo para escuchar esas palabras. Qué tonto soy. Sí, claro, quizás de eso se trata: de echarle ganas.