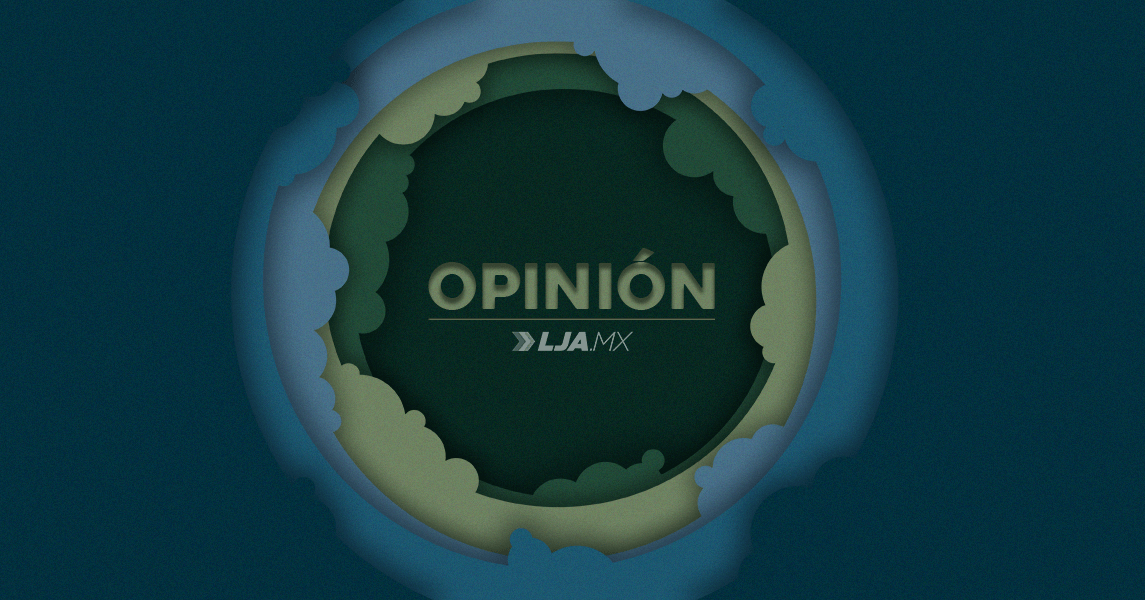En 1996, Henry Rosovsky fue invitado a Madrid por el Club de Debate de la Universidad Complutense para dictar una conferencia sobre los condicionamientos y el futuro de la Universidad. Durante dicha visita fue entrevistado y, frente a la pregunta acerca de la excelencia de la Universidad de Harvard, afirmó, no sin cierta contundencia, lo siguiente: “El nivel de una universidad lo configuran muchos factores, pero creo que el único determinante es la calidad del profesorado. En Harvard, la universidad más antigua de Estados Unidos, se nos conoce precisamente por esto, y este prestigio es el que atrae a los mejores estudiantes, los mayores fondos para la investigación y, ¡por supuesto!, el apoyo de nuestros antiguos alumnos, fuente importantísima de financiación, que reconocen en su triunfo profesional una deuda con la universidad. Harvard trabaja en la selección del profesorado con una exigencia poco común en Estados Unidos. Cuando queda vacante una plaza de profesor titular, la búsqueda del sustituto no se limita al abanico de posibilidades que ofrece nuestra universidad, ni siquiera nuestro país, se busca al mejor profesional allí donde se encuentre, en China, en Australia, o en cualquier parte del mundo”.
La afirmación de Rosovsky dista mucho de ser una verdad de Perogrullo. La gran mayoría de los estudios pedagógicos acerca de la enseñanza, e incluso las reflexiones más serias y profundas acerca de la Universidad, dan una centralidad casi exclusiva al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una prioridad que, dentro de sus posibles buenas intenciones, se desentiende del verdadero problema que acarrea tener pésimos profesores universitarios, los cuales pueden malograr los pilares sobre los que descansa la universidad.
La centralidad del profesor universitario debe ser justificada y defendida si deseamos salir de la crisis por la cual pasan nuestras universidades. Pero ¿qué caracteriza al profesor universitario? El profesor universitario es el mejor alumno. Su propio aprendizaje es la prioridad. Sólo hombres y mujeres “infectados con el virus del absoluto”, en palabras de George Steiner, son capaces de transmitir esa actitud a sus alumnos, dotándolos de una suerte de “salvavidas contra el vacío”, y no hay mayor enseñanza que ésta. El profesor, así, no es un mero repetidor de lo ya dicho -los manuales son los peores enemigos de la educación universitaria-, sino que alza su propia voz y transmite el conocimiento que él mismo ha generado, enseñando a sus alumnos a que ellos descubran la suya propia.
En segundo lugar, el maestro establece una relación emancipatoria con sus alumnos. La finalidad no es que éstos sigan siendo alumnos, o bien que dependan eternamente de la enseñanza del maestro, sino que lo alcancen e, incluso, lo superen. Ejemplos hay suficientes: Sócrates y Platón, Platón y Aristóteles, Tycho Brahe y Kepler, Lagneau y Alain, Goethe y Schopenhauer, Husserl y Heidegger, Russell y Wittgenstein… Incluso, en la historia del pensamiento, esta dialéctica en la relación alumno-maestro ha sido fuente de traiciones muchas veces melancólicas y trágicas. Así, Husserl decepcionado por el fin de su Seelen Freundschaft (amistad del alma) con su discípulo Heidegger, escribía en 1928: “No hago ninguna declaración sobre su personalidad: para mí ha llegado a ser totalmente incomprensible. Durante casi una década fue mi más íntimo amigo; este revés en mi estima intelectual y en mi relación con su persona fue uno de los golpes más duros del destino que recibí en mi vida”.
Cabe recalcar que no hay mejor enseñanza que la que se da mediante el ejemplo. Sócrates y Cristo, quizá los mejores maestros de Occidente, enseñaban por el simple hecho de existir. Los jóvenes, obnubilados muchas veces por sus pasiones, no son el mejor auditorio para enseñar virtudes ni actitudes desinteresadas. Sin embargo, el buen maestro logra tatuar mediante su fina retórica y su poderoso ejemplo una profunda huella en sus alumnos. El proceso de enseñanza, si llega a buen término, nos dice Steiner, resulta incendiario: “Enseñar con seriedad es poner las manos en lo que tiene de más vital un ser humano. Es buscar acceso a la carne viva, a lo más íntimo de la integridad de un niño o de un adulto. Un Maestro invade, irrumpe, puede arrasar con el fin de limpiar y reconstruir. Una enseñanza deficiente, una rutina pedagógica, un estilo de instrucción que, conscientemente o no, sea cínico en sus metas meramente utilitarias, son destructivas. Arrancan de raíz la esperanza. La mala enseñanza es, casi literalmente, asesina y, metafóricamente, un pecado. Disminuye al alumno, reduce a la gris inanidad el motivo que se presenta. Instila en la sensibilidad del niño o del adulto el más corrosivo de los ácidos, el aburrimiento, el gas metano del hastío. Millones de personas han matado las matemáticas, la poesía, el pensamiento lógico con una enseñanza muerta y la vengativa mediocridad, acaso subconsciente, de unos pedagogos frustrados. Las estampas de Molière son implacables”.
Uno de los métodos más apropiados para huir de la “rutina pedagógica” es el diálogo apasionado. Sólo la palabra hablada, sólo el discurso que cuestiona y es cuestionado cara a cara, sólo las afirmaciones interpeladas y no las que los alumnos digieren como su almuerzo, sacan a relucir la verdad. El proceso de enseñanza, como nos lo legó el Sócrates platónico, es una especie de parto de ideas. Los dictados -no tanto “didácticos” como “dictatoriales”-, por desgracia aún presentes en algunas de nuestras universidades, detienen e inmovilizan el discurso, estatizan el libre juego del pensamiento y ocultan la verdad. La verdadera enseñanza nunca es dogmática.
Los diálogos platónicos son un claro ejemplo de este ejercicio. La discusión entre alumno y maestro, sana pero apasionada, configura un rasgo esencial del aprendizaje fructífero y la búsqueda desinteresada de la verdad. Para Borges, la creación del género del diálogo por parte de Platón, lleva el estigma trágico del alumno que pierde a su maestro, su voz y su diálogo fortificante: “Pero podríamos decir también que Platón estaba triste por Sócrates. Después de la muerte de Sócrates se diría a sí mismo: ‘¿Qué hubiera dicho Sócrates a propósito de esta duda mía?’. Y entonces, para volver a oír la voz de su querido maestro, escribió los diálogos (…) Me imagino que su principal propósito era la ilusión de que, a pesar de que Sócrates hubiera bebido la cicuta, seguía acompañándolo”.
Quizá sea Dante, en su Divina comedia, el que de mejor forma -breve pero brillante-, ha resumido el quehacer de la enseñanza: “ad ora ad ora / m’insegnavate come l’uom s’etterna” (hora tras hora / me enseñabas que el hombre se hace eterno). Estas palabras de Dante, puestas en boca de Brunetto, consolidan la meta de la formación del espíritu humano: la prioridad de la vita contemplativa, de las tareas estéticas, filosóficas e intelectuales que eternizan no sólo al hombre, sino a la humanidad.
Uno de las finalidades principales de la educación superior consiste en hacer conscientes a los alumnos de la importancia del pensamiento y de las ideas, del autoexamen, del cuestionamiento y la actitud interrogativa, sobre los procedimientos y las habilidades técnicas. La cultura de las humanidades, en su potencialidad generalista, hace apto al hombre para descubrir sus propias respuestas. La razón instrumental y tecnocrática, sin un suelo firme, se pierde en quimeras y produce barbaries.
mgenso@gmail.com | /gensollen | @MarioGensollen