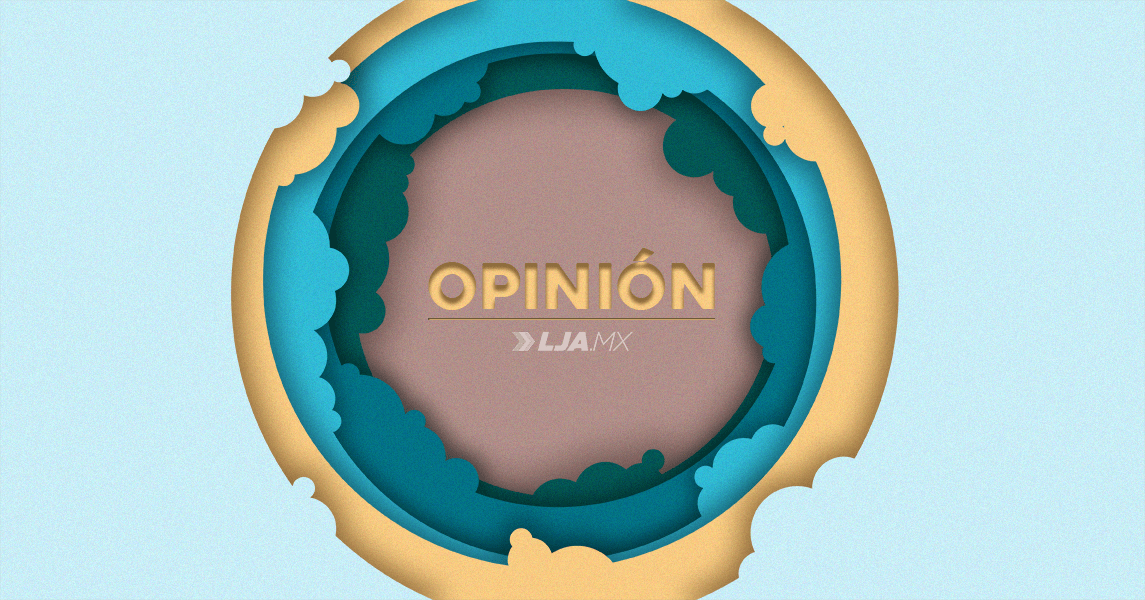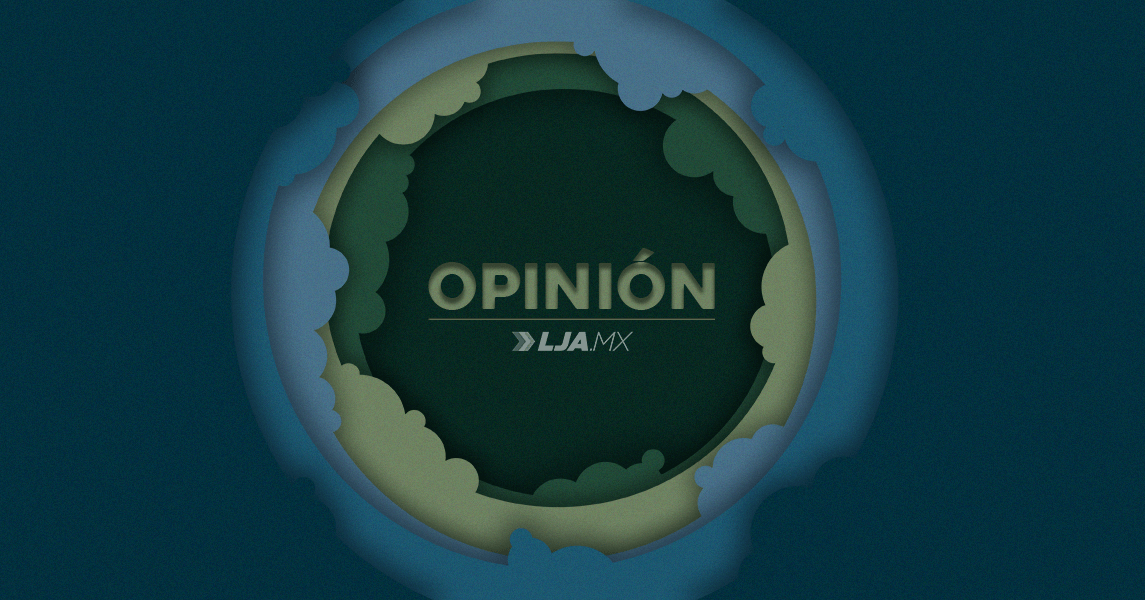Hace unos días escuché: “Edilberto Aldán, de Aguascalientes, Aguascalientes” y a diferencia de otras ocasiones no respingué, no me apuré a realizar la aclaración de que vivo en, pero no soy de. Me levanté de mi asiento, acudí al llamado, estreché algunas manos y asentí calmo ante un “felicidades a Aguascalientes”, pensaba en la inutilidad de agregar a mi ficha biográfica la fecha y lugar de nacimiento si la más de las veces uno termina siendo para los otros un dato leído con el rabillo del ojo. También pensé que lo realmente importante es quién eres para los otros pocos que caben alrededor de una comida familiar, una mesa de café o debajo de las sábanas, y eso que eres, nunca tiene que ver con el lugar de procedencia.
Hace unos días estuve en la Ciudad de México, de donde soy, me reconocí en el vibrar nervioso con que la gente camina rápidamente de un destino a otro, en la capacidad de desplazarse sin mirarse a los ojos y aun así no tropezar, en la inverosímil capacidad de caber tantos en tan poco espacio. Debajo de la capa de segundos pisos y altísimos edificios instantáneos que se levantan sobre la ciudad que recuerdo, reconocí la ciudad con la que sueño. Comencé a transpirar como sólo un extranjero de esas calles lo hace, pagando la cuota de nadar la espesura viciada de ese aire, a pesar de ello sonreí por encontrarme ahí, lo dice Elías Canetti: “Es difícil mantener la crueldad necesaria que nos permita ser implacables en nuestros juicios. La ternura de los recuerdos se va extendiendo por todas partes; si nos diluimos en ella será imposible mirar a alguien con los duros ojos de la realidad”.
Hace unos días sostuve una conversación sobre las cosas que te conmueven a grado tal que es inevitable llorar, que de alguna manera son las que generan pertenencia. Uno dice, como si se refiriera a un amigo, a una amante, a un hermano: de esa canción soy, pertenezco a esa escena de película.
Intenté explicar qué veía en Blade Runner que me emocionaba a grado de estremecimiento. Creo que no pude explicar qué me impresiona tanto de las últimas palabras de Roy Batty en la película de Ridley Scott: “He visto cosas que ustedes, humanos, ni se imaginan. Naves de ataque incendiándose más allá del hombro de Orión. He visto Rayos C centellando en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”. Debí contarle a mi interlocutor que hace poco, por la ventanilla del taxi, mientras miraba desconcertado el centro comercial que hoy ocupa el lugar de lo que fue el Parque de Beisbol del Seguro Social, comenzó a granizar, la lluvia en la ventanilla, el golpe del hielo contra el cristal mezclándose con la memoria podrían haber transmitido mejor lo que no pude describir en ese momento.
Aprovecho esta fecha, el espacio, para explicarle algo que sucedió antes de que naciera:
Hace veintiséis años desperté recargado en el hombro de una compañera pidiéndole que no agitara la banca, que me dejara dormir otro rato mientras el maestro de electrotecnia hablaba de no sé qué circuitos y, súbito, cambió el tema: está temblando, tranquilos, dijo.
En ese entonces los temblores eran algo común, se enfrentaban sin miedo (al menos yo), así que salí del salón para mirar desde el tercer piso el remolino de estudiantes que bajaba por las escaleras golpeándose unos contra otros, enseguida las largas filas frente a los teléfonos públicos -no, no había celulares-, la suspensión de clases y nosotros, que no sabíamos nada, aprovechamos el tiempo para jugar un partido de tochito.
No se necesitaba ningún presagio -el ruido de las sirenas a lo lejos, el constante ulular de las patrullas y ambulancia bastaban para decirnos que algo fuera de lo común estaba ocurriendo- y sin embargo, el mal augurio se presentó en forma de accidente: yo perdí el balón en un pase largo por el que Mauricio y yo competimos hasta el final del campo, tras el salto él se quedó colgado de una de las salientes de la reja metálica, el alambre le cruzó la muñeca. Lo bajamos lentamente, cuidando de no lastimar todavía más su mano, lo tendimos en el suelo. Rápido una camisa, algo para vendarlo y, entonces, el ruido, el inolvidable ruido con que un edificio se rompe, frente al campo de futbol, al otro lado de la calle, las entrañas de un edificio se abrieron. Creí entonces que esa era señal suficiente para regresar a casa.
Caminé rumbo al metro por calles donde no había ocurrido nada más serio que el susto de un temblor. Ni siquiera el que impidieran el paso a la estación del metro me indicó otra cosa. Con la mochila al hombro seguí la recta con que la México-Tacuba se transforma en San Cosme.
Cuadras después llegué a mi recién abandonada secundaria, creo que ahí comencé a darme cuenta, desde ese punto se podía apreciar, hacia el rumbo de la Torre Latinoamericana, la enorme nube de humo.
En la que fue mi secundaria se habían desplomado unas escaleras, descubrí a mi maestra de Historia, me acerqué con ánimo de ser útil, Raquel me llevó al mundo real con unos cuantos gritos: ¿qué haces aquí?, ¿no te das cuenta?, vete a tu casa.
Hasta ese momento comencé a escuchar todas las sirenas, todos los gritos, percibí los incendios y los derrumbes, corrí con miedo hacia el negocio familiar. Mi abuelo me recibió con ánimo de cachetada, con ganas de golpearme por haber retardado el regreso, me soltó de su abrazo para avisar que ya estábamos todos. Mis hermanos en el cobijo de mi madre, mi padre en la cocina apurando el hervor de las ollas para poder llevar agua caliente al otro lado de la calle, donde estaban los escombros de cuatro edificios derribados por el sismo.
Entonces abrí los ojos, el olfato, supe qué pronto apesta la muerte. Cruzando Insurgentes, apenas a unos pasos, los edificios eran ya ruinas humeantes. Y la gente gritaba, y ya olía a muerto.
La ciudad apestó a descomposición durante mucho tiempo. Recuerdo sin ternura, con dolor, que en el diamante del Parque del Seguro Social se acumulaban los bloques de hielo y los cuerpos, recuerdo muchas cosas más que no quiero enunciar porque duelen, porque de esos hechos están formadas mis pesadillas.
Hace unos días, mientras miraba por la ventanilla, comenzó a granizar y los contornos del centro comercial se deslavaron para dar paso a otra imagen. El taxi logró avanzar entre otros autos, alejarse de ahí. El dolor de los recuerdos devolvió a mis ojos la crueldad necesaria para mirar, de nuevo, la monstruosa urbe a la que digo que pertenezco.
Respiré profundamente, mientras me deslizaba por las vías de esa metrópolis horrible a la que tantos temen, sus calles infinitas, su cochambre permanente, su opacidad constante, cómo a pesar del dolor siempre la veo con ternura, no tengo otro sentimiento para el sitio de donde son y están mis muertos.
Pensé en lo que había escrito hace unos días: Somos lo que recordamos y cómo lo recordamos, sin memoria no hay pensamiento. Pensé también en los importantísimos pocos que te ven como lo que eres, no de dónde vienes. Me acordé de Blade Runner y esa forma de generar pertenencia, el empeño en que nada de eso desaparezca bajo lluvia. Más que el sitio de tus muertos, la memoria que los honra, eso es uno.
@aldan