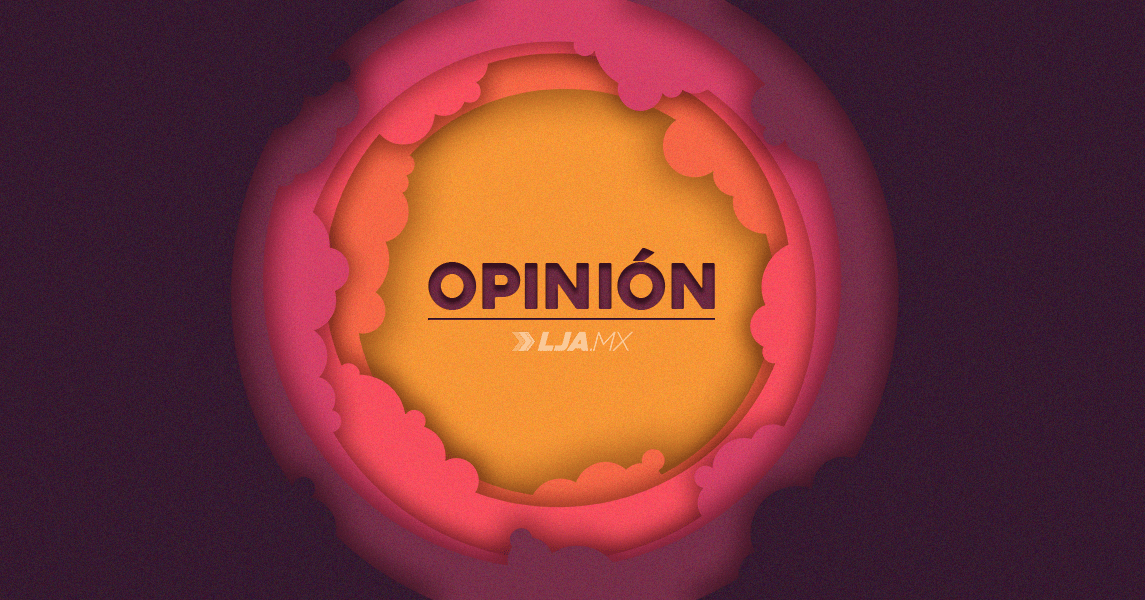La primera imagen de cuervos que recuerdo son unas caricaturas de patas amarillas y picos gordos. Las vi alguna vez por accidente, y todavía pueden verse como una caricatura dentro de alguna película. Quiero creer que hay un discurso misterioso y fascinante en la memoria de las personas que recuerdan precisamente a esos cuervos. Usaban sombrero, fumaban, vestían harapos y bailaban entre la tierra y el humo para ir de un lugar a otro. Eran una caricatura del vagabundo. El vagabundo roba las mazorcas del campesino para sobrevivir. Pero, aún con hambre, parece que encuentra felicidad en la desdicha. ¿Recuerdan a Don Draper? Don Draper es la caricatura del trotamundos norteamericano, la novela americana retorcida. (La crueldad de la caricaturización es la felicidad perpetua de los rostros.) Qué poco dura la tristeza.
En el camino al mercado Kennedy, en la Jardín Balbuena, mi abuela y yo recorremos un pequeño laberinto de callejones y concretos. Evadimos las pisadas de sangre del ladrón al que mataron en uno de los callejones y ella insiste en enseñarme el nombre de las flores. Como si tuviera memoria, como si tuviera memoria. Ella logró añadir un poco de árboles y de flores a nuestra rutina cuando adoptó la ruta de la Unidad Kennedy dentro de nuestro paseo diario al trabajo, a la escuela y luego, hasta muy noche, la casa. En uno de nuestros caminos me señala unas aves negras, de pico largo y negro. Son elegantes, su cuerpo es bonito y estilizado. Mira, dice, esos son cuervos. Poco sabía que, años después, el canto agudo de aquellos falsos cuervos me perseguiría en mi casa retirada de Cholula. Son cuervos, dijo ella, pero murió antes de que pudiera corregir nuestro error: no son cuervos, tampoco son urracas, son zanates. Desde entonces los zanates son el segundo cuervo.
Empecé a escribir de cuervos cuando leí a Stephen King a mis dieciséis años. The sparrows are flying. La repetición de esa voz en una de esas novelas era una interrupción curiosa. En vez de pensar en gorriones (sparrows), pensaba en cuervos: un amalgama de la caricatura de los cuervos y los cuervos de mi abuela. En la novela de Stephen King se asoman por la página, vuelan, detienen el flujo de la narración y uno puede pensar en otra cosa. Además de desvelarme leyendo, entraba a IRC por las noches para hablar con extraños. En ese entonces era moderador del canal. Cuando pateaba a gente sin educación, simplemente ponía como razón: “los cuervos vuelan”. Eventualmente los cuervos hicieron otras cosas, como bailar break dance o castigar a los débiles y los heridos. Mientras tanto, cada que podía, alimentaba mi imaginación de cuervos en programas, revistas y artículos. Eran unos animalitos tenaces.
(No, nunca me gustó el cuervo de Edgar Allan Poe. Algún tiempo traté de quererlo pero los años me permitieron admitir que me parece el peor de todos ellos.)
Caminaba a las afueras del parque de Eugenio Sue, en Polanco, y escuché por primera vez un graznido. Era muy distinto al ruido de los zanates y los gorriones. Sí, definitivamente lo era. Me metí al parque, me senté en un columpio y después de veinte años vi por primera vez, frente a mí, una parvada de cuervos. Saltaban sobre los botes de basura y la tierra para buscar objetos y de vez en cuando, juntos y en sincronía, volteaban a mirar a la misma gente como si reconocieran a alguien, u olieran algún secreto. Eran gordos, robustos, desaliñados y feos, francamente feos. Giraban la cabeza como si alguien les faltara el respeto y los estuvieran calando todo el tiempo.
Los imaginaba hermosos, pero era un alivio saber que realmente lo eran. Mira abuela, dije al fantasma, estos son los verdaderos y después de una hora de mirarlos, me fui a trabajar. Mi vida estaba a punto de romperse en aquel entonces, ver a los cuervos por primera vez me ayudó a respirar. Por otra parte, alguien entenderá la ironía: si tenía que haber cuervos en México, sí, tenía que ser precisamente en Polanco. Ya había leído los conejos de Levrero y uno o dos años después leería el cuervo de Hughes; pero este preciso encuentro me ayudaría a entender muchas cosas no sólo de la imaginación, la memoria, o la literatura, pero también de mi propia voz. Sí, quizás la memoria ha embellecido ese preciso recuerdo año con año, y cada día que pasa aquellos cuervos se hacen más feos.