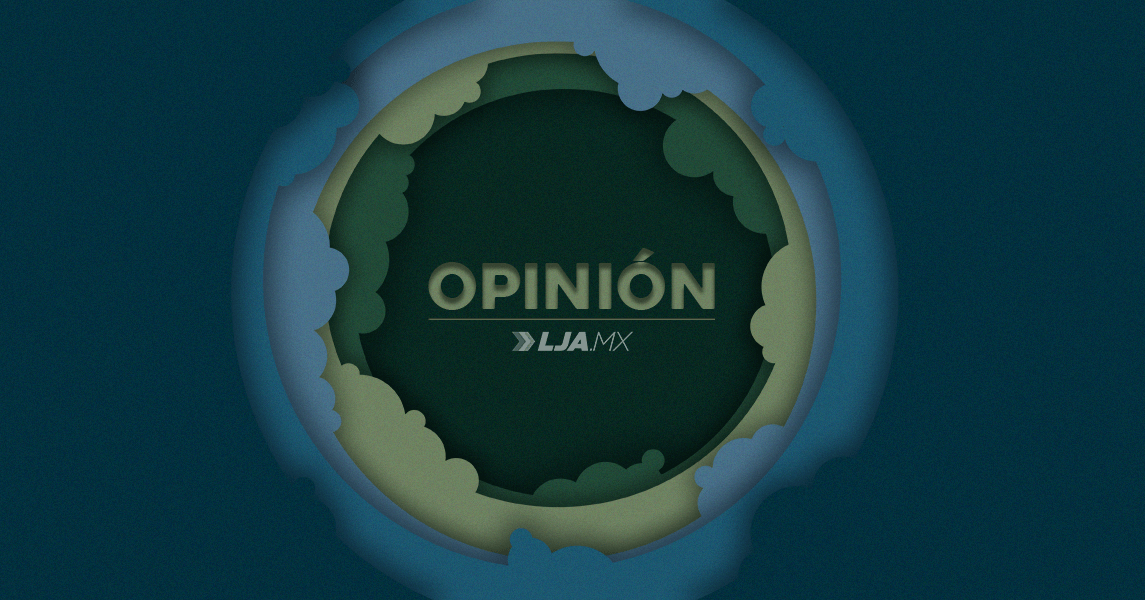El gran día había llegado. Esa mañana no costó trabajo ponerse el uniforme. Aunque Fede hubiera preferido portar “el de soldadito”, ese de su iniciación en la cacería. Pero ¡ni hablar! Sería el del colegio.
Esa mañana no hubo pretextos para no asistir a la secundaria, por el contrario. Fede desayunó gustoso los dos hotcakes que su madre le puso en el plato, les puso sirope de maple en exceso y se bebió con deleite el gran vaso de leche fría. No habló durante el desayuno, acorde con su actitud de unos tres años atrás. “Ensimismado”, “cabizbajo”, “introvertido”, eran los calificativos con que lo describían no sólo sus profesores y compañeros, sino sus propios padres, inclusive su tratante: una distinguida psicóloga que de un año atrás lo veía una semana de por medio, sin observar gran avance.
Esa mañana, sin embargo, la madre de Fede contempló algo inusual: Fede colocó en la barra donde desayunaba el celular, para escuchar música sin los audífonos colocados en los oídos, y aunque no pronunció palabra alguna, comió sus alimentos con deleite, como disfrutando cada bocado y hasta mecía sus pies enfundados en zapatos tenis al ritmo de la música. Eventualmente levantaba la vista de su plato para mirar largamente a su madre, como lo hacía cuando era un bebé y Sofía lo arrullaba en sus brazos. Como descubriéndola.
Hubo también algo distinto esa mañana. Fede tomó su mochila y antes de dirigirse a la puerta, abrazó a Sofía por la espalda y dijo no dejes que te trate así ese cabrón, ¡Prométemelo! Sofía no alcanzó a reaccionar, pues Fede salió corriendo ante el escándalo que ya armaba el impaciente conductor del autobús escolar, que la emprendía a claxonazos. Sofía se sintió reconfortada y pensó con alegría, que quizá la terapia psicológica comenzaba a hacer su efecto. Que su pequeño Fede dejaba atrás la depresión que se le había diagnosticado. Que quizá sus sospechas sobre su hijo, de que no tomaba la medicación, eran infundadas. Que ¡por fin! comenzaría a salir Fede del largo silencio por el que había cambiado en un par de ocasiones de escuela. Que quizá, ese día especial -concluyó con gran fe, Sofía- era el principio del fin.
En el transcurso del autobús escolar, Fede; solo en la parte posterior del autobús miraba la algarabía de sus compañeros sin la impaciencia que le causaba ese bullicio. Ya no los miraba con envidia por su felicidad. Mejor aún, no sentía absolutamente nada. Se percibía él mismo como en un estado de trance. Sereno. Impasible. Como si viera transcurrir la vida a través de una cámara de video. Como si él no formara parte de la escena, como si sólo retratara lo que ocurría. Como si no existiera.
II
¡Dispara, cabrón, qué no tienes huevos! Retumbó la voz de su padre Federico grande, en su cabeza. Fede olvidó el temor. ¡Clic! sonó al accionar la veintidós con que se apuntaba a la sien. Nada pasó. ¡Qué dispares te digo! Volvió a escucharse esa voz en la cabeza de Fede. ¡Clic! Otra vez. Fue hasta entonces que Fede salió de su letargo. Fue entonces cuando todo se volvió una vorágine de voces, de gritos, de ansiedad, de confusión. Entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Entonces y de golpe comprendió que acaba de matar seres humanos; que no se sentía victorioso, sino angustiado; que no se sentía orgulloso, sino profundamente conmovido por sus víctimas, especialmente por su dulce y cálida profesora, a quien -ahora lo entendía- le había disparado por lo mucho que le recordaba a su madre Sofía y no deseaba que sufriera como ella.
Fede comenzó a caminar ansioso por el aula, aún con la pistola en la mano mientras sus compañeros se escondían aterrorizados. ¡Se suponía que debían mirarlo admirados! Pero no. Las lágrimas inundaban el rostro de hombres y mujeres. En el grupo de Facebook “Hispachan” todos le admiraban y respetaban por ser el único que sabía de armas, por ser el único que sabía cómo matar animales disparando “directito a la cabeza”; inclusive había hecho una novia en ese chat: “muñeca rota” que se sentía protegida por él. ¿Cómo era que en ese momento, nadie lo veía como un protector? ¿Por qué no lo veían como su liberador? ¿Estaba mal lo que había hecho? ¿Por qué a su padre y a sus amigos los hombres rudos, nadie los miraba con el horror, que lo miraban a él?
Fede rompió el silencio de tantos días y comenzó a gritar. Le gritaba a sus compañeros y les apuntaba con el arma, buscando al menos una mirada de comprensión, de compasión, de perdón. ¡Pero nada! Ahí estaba él infundiendo el mismo temor que su padre le causaba; ahí estaba él acorralando como tantas veces lo hizo a sus presas que temblaban sobrecogidas.
Uno de sus compañeros, Felipe; el único que lo había tratado con gran respeto por su devoción a las armas, estaba de rodillas en el piso con sus manos apretando la cabeza, mirándolo desesperado como diciendo ¡Los mataste! ¡Ya la torciste, pendejo! Fue hasta entonces que Fede advirtió a sus otros compañeros caídos en medio de charcos de sangre. ¿Eran tres, o cuatro? ¿O más? ¿Quién había sido? ¿Quién los había matado? Fede sólo recordaba haber quitado de sufrir a su dulce profesora. ¿Pero a los otros? ¿Qué monstruo habría disparado a Lolis? La niña que miraba a Fede como a un príncipe salido de algún cuento, aunque nunca se acercara a conversar con él. ¿Y los demás? ¿Quién los habría matado y por qué? Fede no era un psicópata, no gozaba con la muerte, sabía que estaba mal asesinar. ¡No podía haber sido él! Él se odiaba a sí mismo, pero no a los demás.
III
El pequeño Fede lo entendió por fin. No había sido él quien un par de minutos antes, había asesinado a su joven y cariñosa profesora de secundaria, y a varios de sus compañeros de clase, incluyendo a la niña que lo amaba en secreto. ¡Sólo podía haber sido: el cazador!
El cazador era aquél que con la muerte, liberaba a todos del sufrimiento. Era el liberador de cadenas. Era el que con pericia despedazaba con certeros disparos las cabezas, para dejar volar libres los espíritus… y ahora el cazador venía por él.
Federico volvió al estado de trance. Ya no gritaba y dejó de pasearse nervioso por el salón. Con una serenidad casi pasmosa recargó la veintidós, la primera pistola que su padre puso en sus manos. Sólo puso una bala en la recámara. Esta vez no fallaría. Nada de apuntarse en la sien ¡En qué estaba pensando! De un balazo en el cerebro, a través de la boca, nadie se libra.
IV
El pequeño Fede salió corriendo de entre los árboles llorando; pero para su sorpresa el pequeño conejo blanco ¡no había sido herido! Ahí estaba comiendo tranquilo del montón de alfalfa que los hombres rudos colocaron en medio del paraje. No sangraba, ni convulsionaba, de hecho miró a Fede directo a los ojos con una mirada luminosa, transparente y cómplice. Fede comenzó a correr feliz hacia el bosque, seguido de su pequeño amiguito peludo que saltaba tras de él. El sufrimiento había quedado atrás y ambos se perdieron en medio de la luz de la mañana, entre cantos de pájaros y tenues sonidos de agua, en medio de la calidez del sol y a través de la claridad que los acogía y confortaba.