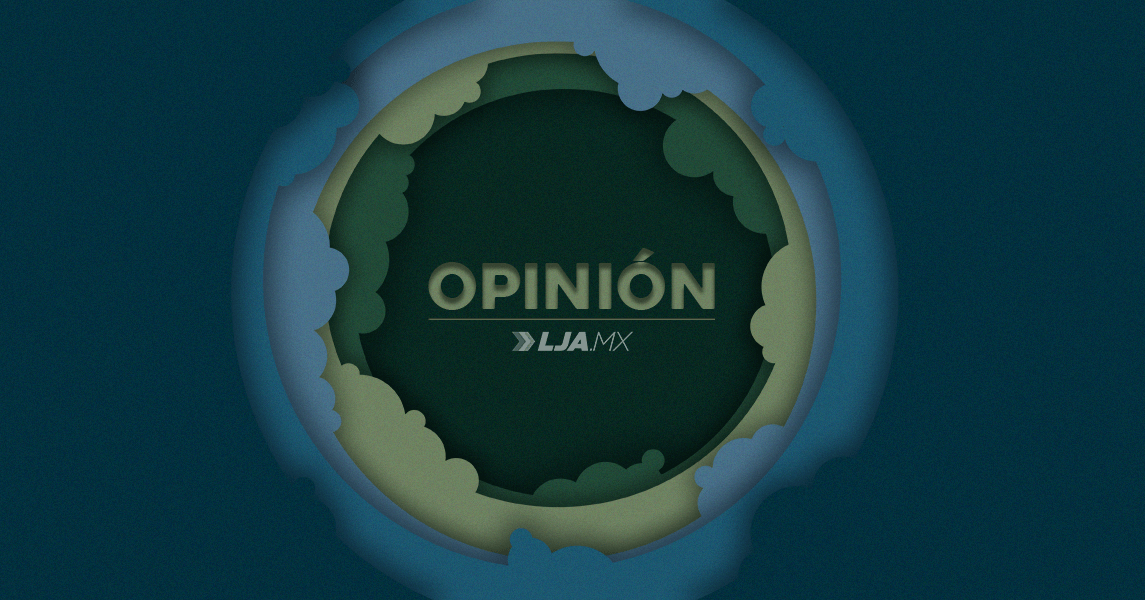¡No le gusta! Ya te he dicho que no te lleves al niño de cacería. Tiene pesadillas en las noches. Suplicaba Sofía, la madre del pequeño Federico. Y yo ya te he dicho que lo vas a hacer maricón. ¡Déjame a mí hacerlo machito! ¡Cazador, como su padre! Y Sofía se quedaba callada porque con su marido, Federico “grande”, era por demás discutir; a él le gustaban las armas -de las que tenía muchas- y no había que contradecirle, ni en eso ni en ningún otro tema porque se ponía mal y le brotaba el carácter iracundo.
Federico “chico”, Fede, como le decía su madre, era un pequeño sensible. Se acurrucaba al abrazo amoroso y en sus ojos brillaba el amor por Sofía. Le dolía el trato déspota de su padre hacia ella y le asustaba el mal carácter de su padre.
Al cumplir los siete añitos, Fede fue iniciado en la escuela primaria, un costoso colegio en Nuevo León, Monterrey. Fede fue iniciado también en la cacería. Su padre Federico lo despertó a las cuatro de la madrugada de un sábado y le hizo vestir un atuendo que al pequeño Fede le pareció “de soldadito”, como esos con los que jugaba antes, en el preescolar. Luego el traslado hacia el campo, en una camioneta repleta de hombres con el mismo carácter rudo de su padre. A la vista del sol naciente, arribarían a ese lugar lleno de árboles, de animales y de vida.
El hermoso conejo de pelo blanco se paró con inocencia en medio del paraje, para comer la deliciosa alfalfa que sería su desgracia. ¡Dispárale, cabrón! Escuchó Fede. Confundido el pequeño, creyó que la orden era para alguno de los amigos de su padre ¿Qué no tienes huevos? ¡Que le dispares te digo! El pequeño Fede quedó paralizado, entre el temor a la actitud agresiva de su padre y el miedo a que ese pequeño conejito, que él habría querido como mascota en su casa, fuera alcanzado por las balas de alguno de los feroces amigos de Federico. Así ocurrió, el conejo blanco salió disparado por el aire, entre ramas de alfalfa y chorros de sangre.
El pequeño Fede salió llorando de entre los árboles, para tratar de auxiliar al conejo blanco que convulsionaba en la tierra. ¡Papá, papá, está sufriendo papá, ayúdalo, haz algo! Exclamaba el pequeño Fede con las lágrimas corriendo en su rostro y el alma destrozada por la escena, que a su corta edad, le resultaba lo más crudo y cruel que en su corta vida presenciara. Fríamente, y con un dejo de burla en su rostro, Federico espetó ¿No quieres que sufra? ¡Pues dispárale en la cabeza, cabrón!
Fede empuñó decidido la pistola que su padre había puesto momentos antes, en sus pequeñas manos. Controló emociones. Se secaron las lágrimas. Apuntó lo mejor que pudo a la cabeza del conejo herido que le miró directo a los ojos, suplicando por un poco de compasión humana. ¡Pum! -sonó el certero disparo calibre veintidós-; y el pequeño Fede pudo ver en el último instante de vida del animal tendido en el suelo, el agradecimiento… y luego la muerte. Ese día Fede, en su más tierna edad, aprendió que al sufrimiento lo libera la muerte.
¡Bravo, carnal, chingada madre! ¡Ese es mi hijo, putos! Los hombres toscos, amigos de Federico, que habían contemplado la escena con gestos de sorna, ahora se acercaban al pequeño Fede para palmearle la espalda. ¡Hijo de tigre, pintito! -decían con admiración-. Alguno notó que el pequeño Fede temblaba de pies a cabeza y lo atribuyó al frío de la mañana, así que el pequeño fue arropado con una manta, se le proporcionó una silla de acampar y un gran pocillo de peltre con café negro bien caliente y azucarado. Ese día Fede no tuvo que matar más. Pero a cada sorbo del café escuchaba ¡Pum! ¡Zing! ¡Taca, taca, taca!; seguidos de los gritos y las carcajadas de los atroces que festejaban sus “logros”. Ese día también, Fede aprendió a volverse en sí mismo, “ensimismarse” como se quejarían más tarde sus padres y sus maestros, para no estar presente en una realidad que lastima, que hiere, que duele.
II
La escuela primaria, en el costoso colegio continuó y las “idas de cacería” también. Fede buscaba desesperadamente pretextos válidos para no asistir, tanto a la escuela, como a la cacería. Su madre, Sofía observaba preocupada la desintegración de la personalidad de su tierno niño. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué te portas así? Tú no eras así de rebelde. ¿Recuerdas en el preescolar? ¡Todos te querían! Hasta fuiste electo el más popular ¿Ya no te acuerdas? Pero la voz tronante de Federico su padre, se dejaba escuchar desde el segundo piso de la vivienda (el cual estaba repleto de armas de todo tipo) ¡Deja de estarlo chingando, Sofía! Si lo quieren correr de la escuela, que lo corran, para eso hay muchas. ¡Pinche Fede, salió igual de bragado que su padre! Y Sofía volvía a callar, aunque sabía, que la conducta indomable de su hijo, tenía como objeto transmitir un mensaje, gritar desesperadamente algo, pero ella no entendía qué y prefería evitar problemas con su marido ¡Total! Como Federico decía, escuelas hay muchas y con “billete” pues hay más. Quizá, con el tiempo, Fede cambiaría su conducta y todo estaría bien.
III
¡Chingada madre, ya le diste a Gabo, pendejo! Ese día Fede, ya alumno de primer grado de secundaria, no había encontrado pretexto para evitar la “jornada de cacería”; así que no le quedó más remedio que incorporarse al grupo de hombres que ya lo consideraba integrante del mismo; con el añadido que era el orgullo de Federico “padre” y con la salvedad que era el único lugar en que Fede recibía expresiones de cariño (fuertes palmadas en la espalda) de su habitualmente seco y tosco progenitor.
¡Está mal herido! ¡Ya la torciste, pendejo! Le gritaba Federico a otro de los hombres rudos: Paco Parra, que en la oscuridad de la madrugada, había disparado contra el Gabo Aviña en pleno abdomen. Cuando Fede llegó a la escena, observó a uno de los hombres tratar de taponar la herida con una chamarra, pero era tarea imposible, casi de inmediato se llenó la prenda de color carmesí.
Gabriel Aviña miró directo a los ojos del adolescente Fede, y por un instante, el jovenzuelo que se había convertido en un experto en atinar a la cabeza de sus presas, pensó en terminar con el sufrimiento de Gabriel que ya no atinaba a gritar y ahora sólo jadeaba exhausto.
El Gabo fue subido a un jeep, con todo y la chamarra embebida en sangre, con la que supuestamente se protegía la herida, y el jovencito Fede no volvió a saber de él, hasta que una semana después sus padres se preparaban para asistir a un funeral. Fede intuyó de inmediato quién había fallecido. Pálido y con las manos frías se acercó a su padre y preguntó Papá, ¿irá a la cárcel Paco Parra por matar al Gabo? No digas idioteces, muchacho, respondió tan seco como siempre su padre, ¡Mira! Así es esto, a veces el cazador, se convierte en víctima. Por eso estos son deportes de hombres ¡Qué cárcel, ni que una chingada!
A partir de ese día, cesó la actitud rebelde de que tanto se quejaron antes los profesores de Fede. El adolescente entraba en la fase de negación: “esto no es verdad”, “esta no es la realidad”, “yo no formo parte de esto”, o fase de disociación dirían los expertos en conducta. Para un espíritu humano quebrado, es mejor disociarse, divorciarse, separarse de una realidad imposible de soportar.
Continuamos en la próxima.