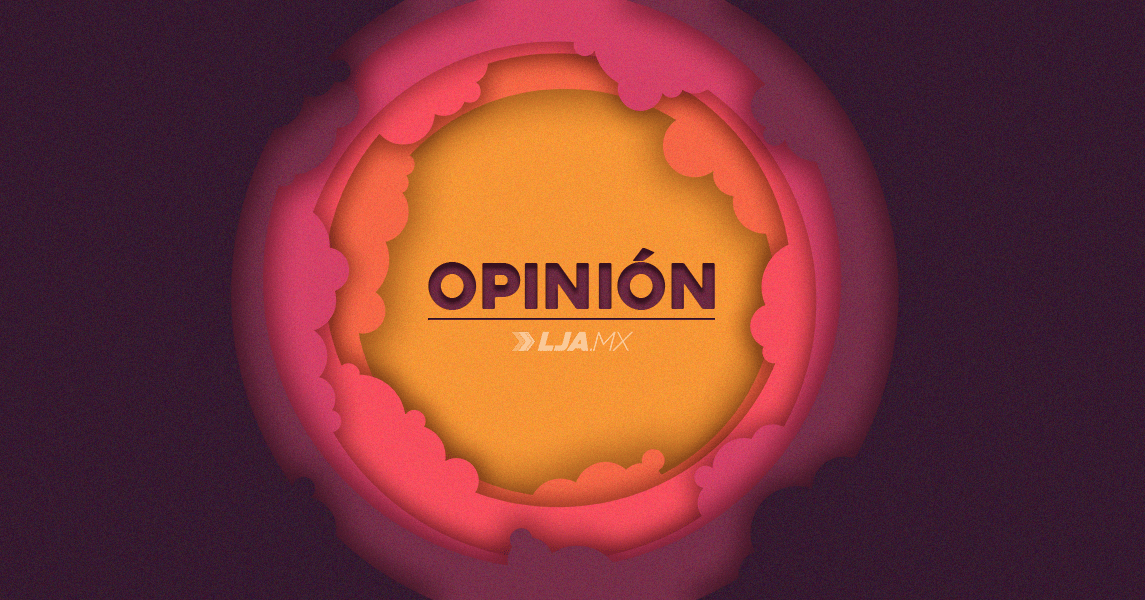Una defensa común en las redes sociales es descontextualizar una cita y ponerle el nombre de algún escritor famoso, respetable, preferiblemente ganador del Premio Nobel aunque no es obligatorio. Así, frases como: “Nos mataron pero aún no nos han destruido”, pasan a la historia como los célebres balbuceos de William Faulkner. Si esperamos un poco, después de que algún político las escupa apresuradamente, quizás tengamos el honor de que nos corrija Stephen King: “Sí, la cita es de Absalon, Absalon y la dice un hombre que está medio blando de la cabeza”. El hombre medio blando de la cabeza es Wash Jones, no William Faulkner, y es un personaje creado para volar como una mosca alrededor de esta frase.
(Recuerden que algunos personajes no son sacos de huesos, pero moscas suspendidas en el vidrio que lo miran todo).
Un poco de sentido común: un hombre que jode la secuencia y piensa que la muerte antecede a la destrucción vive un poco separado de las leyes biológicas, está sumergido en un quijotismo o protagoniza una canción de Coldplay. Por eso insisto, cada vez que se puede, una y otra vez: “La voz del escritor no es la voz del personaje o la del narrador” porque luego hay gente que se emociona, da charlas de Ted y suelta nombresotes como Umberto Eco o Salman Rushdie pero nunca se molestaron en anotar los nombres de los personajes, apreciar su piel y sus acentos. Quizás el inicio de una lectura, el siguiente nivel, es entender eso: vivimos cientos de vidas en un libro porque una persona ha recogido todas las voces de su vida. El escritor es un imitador de voces.
Marcel Proust en alguna parte de En busca del tiempo perdido, voltea a ver al lector y dice: “Entonces habrá un narrador, quizás llamado Marcel”. En ese momento solté lo que estaba leyendo, encendí un cigarrillo (porque todavía fumaba y me veía guapetón al hacerlo) y dejé de leer un par de semanas. También me sucedió lo mismo en el primer tercio de la segunda parte del Quijote, cuando Alonso Quijano regaña al gobernador Panza por mal gobierno de su ínsula y además, ¡además!, le sugiere prudencia.
En algún momento es vital separarse del libro para comprender, al menos apreciar o reposar, los procesos internos que empezaron a cambiarlo a uno. El narrador no es el escritor pero, si todo sale bien… el lector se convierte en el narrador, avatar de una voz inventada. Pedimos prestado el vestuario de otro (¿es ficción cuando empieza a joder con la realidad?) y lo que inició como un juego de ficción puede tener repercusiones en el mundo real (tampoco es para tanto, la ficción es ficción).
Umberto Eco sugiere que Oscar Wilde gustaba de escribir aforismos con la intención de fregarnos a todos. No lo dice así, pero casi. Oscar Wilde soñaba con que sus aforismos y sus frases serían repetidas, por los siglos de los siglos, en boca de los ingeniosos, los políticos, los cínicos y los blandos. El futuro le quedó pequeño porque no sólo sus frases se replican con toda seriedad, con ganas de arrostrar el abismo y la melancolía, pero también le adjudicarían frases para consolar a los gallos y a los asnos. Supongo que en algún momento debemos admitirlo: tal vez el posmodernismo es fácil y aburrido.