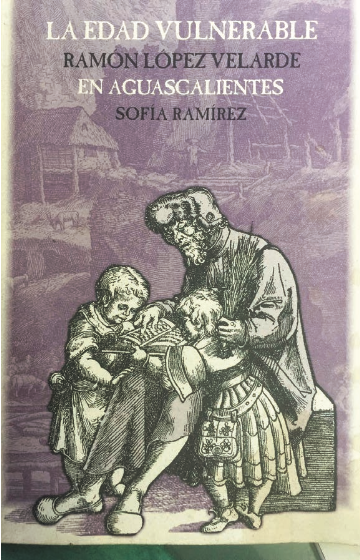Para 1916, hace casi cien años, Ramón López Velarde tenía conciencia de una propuesta poética, y en todo caso artística, que rompiera con ciertos cánones establecidos sobre la creación. Como bien apunta Octavio Paz, con López Velarde se cierra el Modernismo y se abren las puertas a la Modernidad. Su concepción de arte establece la exposición de “lo mexicano”, no como curiosidad barata o exotismo de feria, sino lo auténtico, lo criollo, esta mezcla de culturas que dan origen a una, sólida, que nos descubre la profundidad de México, “la médula graciosa del país”. En dos textos aborda el tema del “criollismo en el arte” o “arte criollo”, Enrique Fernández Ledesma y Melodía criolla, en los que afirma que “no somos hispanos ni aborígenes” y que el arte popular y el formal “deben contener no lo cobrizo ni lo rubio, sino este café con leche que nos tiñe”.
Con ningún otro artista o amigo Ramón López Velarde coincidió con tanta contundencia como con Saturnino Herrán. Como bien afirma Marco Antonio Campos, Herrán fue “el hermano del alma” del poeta, pero su amistad no nació en Aguascalientes, sino en la Ciudad de México, pues cuando López Velarde se estableció en la capital el pintor ya tenía algunos años viviendo ahí. Así pues, alrededor de 1912, surgió este vínculo inquebrantable, una fraternidad cuyos lazos se fortalecieron por las coincidencias y la complicidad, por el arte y la pasión, por las mujeres. Pareciera que poeta y pintor convivieran en espejo, pues no se puede disociar la obra de Ramón López Velarde de la de Saturnino Herrán y viceversa. Ambos coincidieron en esa Patria íntima, propia, modesta y preciosa, que proyectaron cada uno con su propio lenguaje, el poético y el plástico.
José Luis Martínez expone con gran certeza lo que significa este “criollismo estético”, constante en la obra de López Velarde y de Herrán: “No sólo lo provinciano y lo pueblerino y no sólo el color local, sino algo más que nos lleva a descubrir y hacer duradero en el arte el aroma profundo y peculiar de México, lo mismo el de las plazas de Jerez que el de los campos yermos y el de las avenidas urbanas, y lo mismo el de las novias provincianas que el de las ‘consabidas náyades arteras’ de la artera capital”.
Tres textos expresan el cariño y la preferencia de López Velarde por el pintor, los tres incluidos en El Minutero, “El cofrade de San Miguel”, “Las santas mujeres” y “Oración fúnebre”. El primero relata la experiencia del poeta cuando Herrán le mostró dicho cuadro. López Velarde, según expresa, desde pequeño rechazó la imagen de un Cristo ensangrentado, en la vulgaridad de las injurias humanas; antes bien, prefería la iluminación del Mesías “sin más sangre que la rúbrica de la lanzada”. Pero justifica que “en el embrollo anímico del Cofrade, era preciso un Redentor víctima de todo, hasta de lo soez”. Y afirma: “El pincel, implacablemente verídico, afrenta a una cruz y la coloca en los hombros del modelo”. Al poeta lo conmueve la cabeza vendada del cofrade y las manos, a las que califica con un adjetivo innovador y preciso, “rocallosas”, pero a la vez “halagadas y satisfechas” por soportar el crucifijo. Considera que al cofrade se le “desmenuza la piedad en belleza”, pero es compensado en la solemnidad del escapulario. Entonces habla de una dicha simple y segura, la expresión de los ojos en los que se percibe “una semilla de compasión” y de un mesías “lúcido, sin más sangre que el goterón del costado”. Una descripción honesta, concreta, directa, enmarcada por la experiencia y por la apreciación.
“Las santas mujeres” es un texto que evoca los últimos instantes de la vida de Herrán, en los que las mujeres “flordelisaron el precipicio con hazañas caritativas”, desde la esposa “hasta la amiga menos próxima, volcaron santidad sobre el poderoso pintor”. López Velarde, en unos cuantos párrafos, establece dos asuntos sin disociarlos: la importancia de la mujer en la vida del hombre, sobre todo en momentos de suma trascendencia como lo es el tránsito de la vida a la muerte, y la agonía del amigo, del pintor. Califica la muerte de Herrán como infortunio, desastre, dislate. A las mujeres, como “diaconisas de la eterna clemencia”, de estatura más alta que los varones en este acontecimiento. Las compara con la figura bíblica de Verónica, pues cuando al pintor se le comenzó a paralizar el brazo, éste les pidió a las presentes que se lo mordieran, lo que hicieron sin titubear: mordieron “la mano que había perfeccionado las líneas terrestres y celestes”.
En “Oración fúnebre” el poeta reflexiona, testimonialmente, el legado artístico de Herrán, una evocación al amigo ausente a un año de su muerte, sin “el hálito de tumba”, antes bien a “la respiración voluptuosa de la juventud que reverbera”. Apela al dogma de la resurrección de la carne para traer a Herrán y “dilucidar su herencia como el plumaje del ave del paraíso”. Dicha herencia que no puede ser juzgada por la pedestre humanidad, sino por la “majestad de Dios”. Habla de la sensualidad, el fundamento de su obra, pues el alma es esquiva mientras que los sentidos sostienen al individuo para que exprima la sustancia de la vida. Por eso, según López Velarde, Herrán cultivó el trazo de la línea moral y física, “interpretando a sus niños, a sus viejos y a sus mujeres con tan elegante energía, que debe considerársele como un poeta de la figura humana”. Esta concepción integral del individuo y sus credos, convierte al pintor en “la voz de su siglo”.
Como el propio López Velarde, Saturnino Herrán amó a su país y su amante era la Ciudad de México, plena de dolor y de placer. Ambos, pintor y poeta, cultivaron el arte “honrando la sangre” y nunca se permitieron una palabra ni un trazo que no viniera desde “la combustión de los huesos”. El poeta se desnuda y frente “al desaseo de la Muerte”, elogia la Vida que se baña en el balneario interminable donde todo se desviste de arquetipos, como la propia obra de Herrán, que es la vida, universal y próxima. El amigo exhibe su dolor y nos conmueve con un párrafo de sincera contundencia: “De cuanto he perdido, si en verdad se pierde aquello cuya esencia guardamos por la voluntad, el pintor que hoy celebramos es de los seres con quienes desearía volver a convivir veinticuatro horas ‘un día y nada más’”.
Asimismo, en el libro Zozobra se encuentra “El minuto cobarde”, poema que Ramón López Velarde le dedica al pintor, al hermano. La fuerza del texto radica en las complejas pasiones contrapuestas, la lucha constante entre alma y carne, inocencia y conocimiento, conflicto que se proyecta en toda su obra. La búsqueda de las emociones y sentimientos que claman a la parroquia, “al ave moderada, a la flor quieta y a las aguas vivas” pero que provienen desde lo más profundo de sus “intensidades corrosivas”. Un poema de nostalgia y melancolía, poema de la imposibilidad de recuperar las cosas simples que “hacen bien”. Y es que, como acertadamente afirma López Velarde en una carta al doctor Pedro de Alba, otro de sus grandes amigos, fechada en 1916, en general convivía con hombres de una sola pieza, “sin contradicciones amargas, sin anatomía absurda”, pero le insinúa que ellos, De Alba, Herrán y el propio poeta sí son individuos de “contradicciones amargas” y de “anatomía absurda”.
Ramón López Velarde y Saturnino Herrán establecieron un diálogo constante: en el vínculo de una sólida fraternidad y en la proyección artística que los enlaza en un mismo discurso expresado con dos lenguajes, la pintura y la poesía. El diálogo del cometa con la luciérnaga, ocupando el sitio de uno o del otro según las circunstancias.