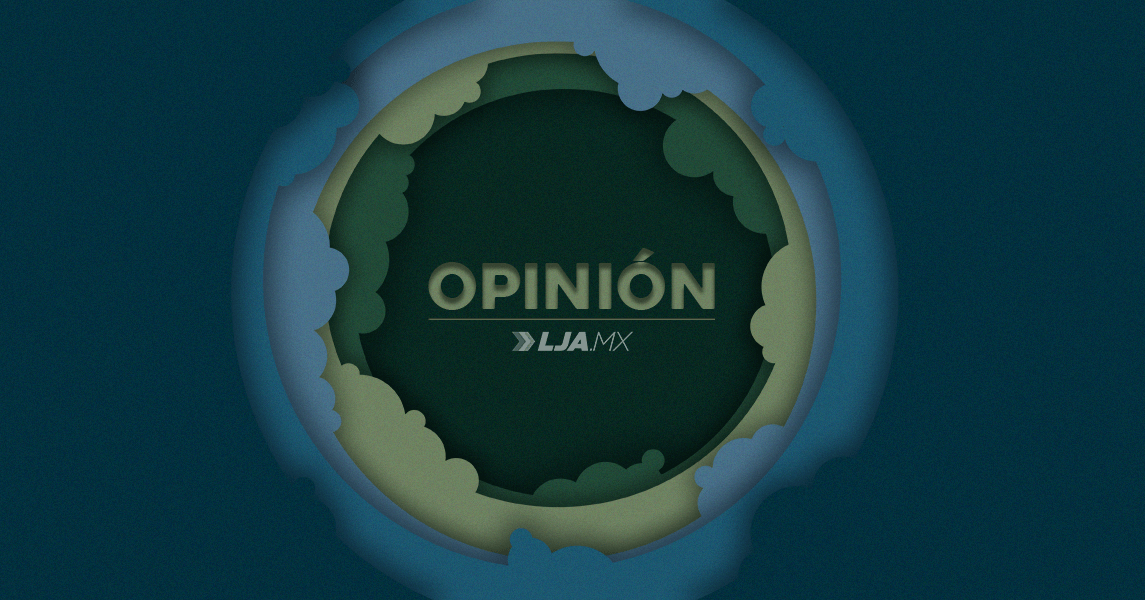“Se cumplen 5 años de la muerte del culto y curioso Carlos Monsiváis” (Notimex – 10:36 – 19/06/2015). Nació el 4 de mayo de 1938 y murió el 19 de junio de 2010. Y aunque el día de ayer se conmemora la fecha de su muerte, “los homenajes en El Estanquillo fueron el pasado sábado. El recuerdo es unánime, el de un hombre que con sus letras abrazó la realidad de modo irónico, a veces irreverente, siempre bajo una óptica crítica” (Ver: www.economiahoy.mx).
La periodista Carmen Aristegui, en su página web, reproduce esta información y destaca el rasgo característico de su gran labor editorial: “Monsi se inclinó siempre por la crónica, aunque practicó el cuento, la fábula, el aforismo y el ensayo. Actualmente es considerado el padre de la crónica moderna gracias a sus innovaciones técnicas y su potencial creativo” (http://owl.li/Oxops).
Su genio y figura está mejor pintada por sus propias palabras: “Sin mis libros me sería imposible vivir y sin mis gatos también. Los libros no maúllan ni los gatos proporcionan sabiduría, por eso no podría elegir. Preferiría entonces vivir sin mí” (declaración del escritor hecha al diario El Universal, de México, hacia las postrimerías de su vida). Por cierto que las mascotas de Monsiváis tenían nombres tan originales como Miss Oginia, Miss Antropía, Fetiche de Peluche, Catzinger, Peligro, Caso Omiso o Miau Tse-tung. El más viejo de todos era Mito Genial, su fiel compañera. “Según la enfermera que atiende a doña María Monsiváis, Mito, de 17 años, murió el pasado miércoles 16 debido a su avanzada edad. Fue la mascota que acompañó al autor a la eternidad”. Anecdotario digno de ser inscrito en el mausoleo de un faraón egipcio. (Datos que retomo de mi propia columna, con motivo de su muerte y que intitulé: Monsiváis “homo urbanus”, sábado 26 de junio, 2010).
Me parece oportuno refrendar lo que escribí en esa oportunidad ya que mi encuentro personal con Carlos Monsiváis se redujo a un único evento, pero me dejó una memoria imborrable y que mucho aprecio el poder compartirla:
Anticipo que yo no tuve la fortuna de ser amigo de Carlos Monsiváis, tampoco fui su compañero de trabajo en algún diario de la capital, no escuché sus clases como catedrático, ni lo acompañé a La Ópera a tomar un copetín durante los inefables años sesentas. Pero sí me deparó el destino un encuentro fortuito con él. Ocurrió después del sismo del 19-09-85 de gran impacto en la Ciudad de México. El encuentro fue cordial, el menú un sabroso pozole y la conversación inmejorable; con gran virtuosismo, Monsi dejó en claro que su interlocución quedaba en pausa, pero quería conversar persona a persona con Miguel Concha. Su interés radicaba en la Teología de la Liberación, a diez años de su inserción en México, la suerte de los centros de Derechos Humanos, tanto jesuíticos como dominicos y el estado de la cuestión con el involucramiento de la Iglesia en el movimiento revolucionario de El Salvador. Con esmerado comedimiento, lo disculpé y dejé en claro que su deseo de encuentro era plenamente compartido, sólo bastaba una fecha alternativa para hacerlo.
Explico un poco. El contexto social en que ocurre nuestro encuentro fue sin duda de excepción:
En esos días, aquella ubicuidad vertiginosa que se le adjudicaba a Carlos Monsiváis era para todos evidente, se presentaba ante cuanta organización social se lo pedía. ¿Cuántas brigadas de rescatistas se formaron y él estuvo presente? ¿Cuántos comités de solidaridad, de igual manera? ¿Cuántas concentraciones de apoyo y canalización de ayuda acompañó en sus andanzas por la ciudad? Sería imposible enumerarlas.
Pues bien, fue gracias a uno de esos comités de solidaridad que se formó bajo el auspicio de ciudadanos mexicanos radicados en Quebec y otras ciudades de Canadá, y formaron el Fondo de Ayuda Quebec, solamente que pidieron a la rectoría de la UNAM que nombrara entre sus catedráticos a uno como responsable de distribuir el fondo; la designación cayó en la persona del padre Miguel Concha Malo, OP, a la sazón catedrático en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien aceptó con la condición que admitieran un colaborador, y me dio el nombramiento a mí, como administrador del fondo. Monsiváis manejaba de plácemes el arte de hacerse el encontradizo con quien quería departir. Así lo hizo con el padre Miguel Concha, quien fue invitado a esa cena donde se encontrarían ambos, en casa de uno de los colaboradores del Comité de Solidaridad, Oscar Arnulfo Romero, bajo la conducción de don Sergio Méndez Arceo, obispo emérito de Cuernavaca. Desafortunadamente, el padre Miguel a la fecha y hora de la cita concertada tuvo un compromiso ineludible que le impidió asistir y derivó en mi persona su representación personal para excusarse ante Carlos Monsiváis de su imponderable ausencia. A mí me tocó reseñarle las acciones del Fondo de Ayuda de Quebec. Al terminar, Monsi con su sibilina sonrisa dijo algo así como, está bien, gracias, pero queda pendiente mi encuentro con el padre Miguel para seguir departiendo con su inconmensurable hilo de conversación.
Lo anterior me lleva a corroborar que Monsiváis es el hombre urbano por antonomasia. El hombre ciudad, pues la Ciudad de México que viene corriendo desde los años ochentas para acá, brincando el siglo XX y pasando el umbral del XXI, no puede ser mejor entendida que desde su percepción inteligentemente aguda, su mirada mordaz sobre la desnudez humana que es como aparecían a sus ojos los pedantes del poder cualesquiera fuera su ámbito de dominio; coincidentemente, el término latino: urbanus incluye la significación de “aquel que ha visto el mundo”.
Otro rasgo distintivo, su chispeante ingenio para fotografiar en instantáneas mentales los más disímiles disparates de ocurrencia en el tiempo y en el espacio de la urbe que ya había degenerado en incomprensible e inabarcable, es aplicable a la variante de os urbanum de Horacio Buffon, significando “quien se burla finamente”. Este flash ilumina para mí el valioso claroscuro del rostro de Carlos Monsiváis.
Ya lo dije, pero lo refrendo: Su esencia de “homo videns” de la imagen abigarrada de los habitantes de sus colonias familiares hasta los tuétanos, las que sabía traducir de manera inmediata en un verbo tan clasificador como un inventario naturalista de Darwin o tan significante como el pronunciamiento del nombre de un recién bautizado, también encaja con la acepción urbana oratio de Cicerón, o estilo pulido, tan ostensible en su crónica. Su crónica interminable de una ciudad completamente desfajada porque perdió la memoria de su cintura, y con ella el sentido de su definitividad para extenderse omnívoramente deglutiendo pueblos de indios remisos sin catecismo, o de pachucos y cholos tan dicharacheros como ladinos y remilgosos, encaja en el dicho os urbanum de Quintiliano, como “aquel que agrada con expresión ingeniosa”.
Su infatigable afán por la lectura que hizo de su casa habitación un archivo en construcción sempiterna, sin fin, sin principio, un repositorio cíclico de papel, tinta, letras e imágenes; su maravilloso sentido de orientación para absorber información a velocidades de nanosegundos, y eso que nunca lo he visto fotografiado, tecleando una lap-top, aplica a la expresión urbani recentes, o “gente a la moda”, en expresión de Varro. Pero sobre todo contemplamos su absorción monástica en los complejos circuitos de su privilegiado cerebro, que componían bloques de información capaces de infartar a cualquier otro incauto, para resistir la densidad de tráfico que circulaba por sus sinapsis neuronales. Así fue el “homo urbanus”, así lo imagino, a Carlos Monsiváis.