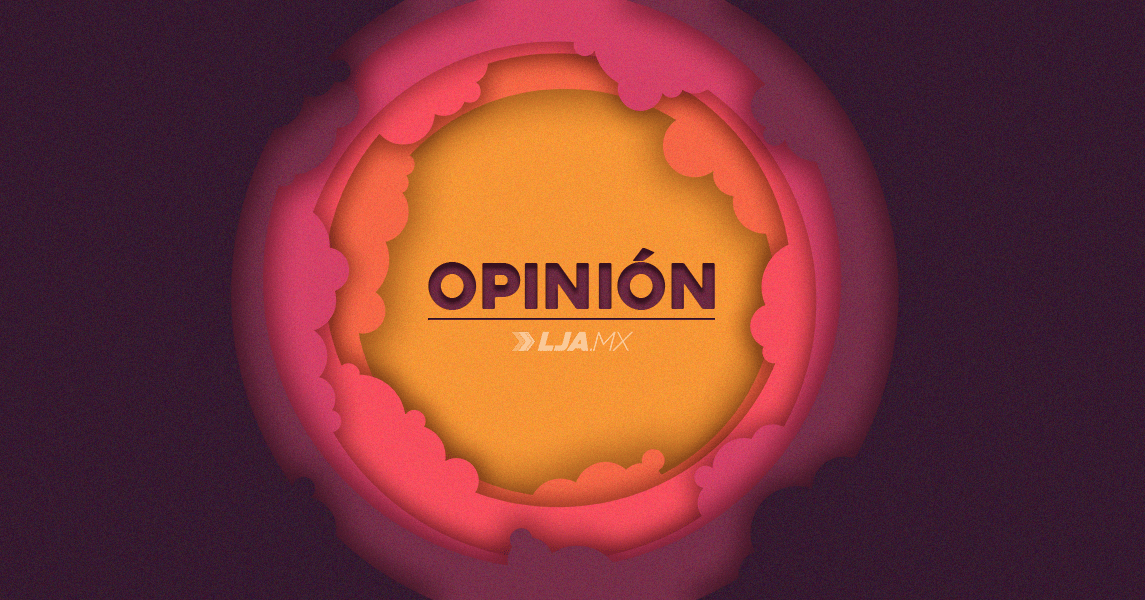Un policía mató a un muchacho, aquí, donde vivo. El muchacho salía de ver la pelea junto con un amigo y su hermano. Un coche policíaco les hizo señas. El muchacho tomó la peor decisión de su vida. Decidió correr, huir. Ya se las olía pero decidió arriesgarse. Los dos, tanto él cómo yo, sabíamos la misma cosa: es la policía.
La bolita de cabrones querían sacar un varo por agarrar a los chavos borrachos en las calles, quizás inventarían uno o dos crímenes, los meterían a la patrulla, darían vueltas por la noche cholulteca de baldíos fríos y los amenazarían con llevarlos a los separos, a la cruda de una celda con tufo a viejo, a alcohol, a orina del mismo drogadicto de siempre. Dependiera de sus bolsillos si pasaban ahí la noche o caminando en alguna calle, lejos de su casa, obligados a una larga marcha para dormir el frenesí de la pelea.
Los polis también tomaron una decisión esa noche: los muchachos se separaron. Decidieron perseguir al muchacho que les dijo a los otros que corrieran.
Después del ‘68, mi abuela se hizo una experta en esas cuestiones. Recuerdo uno de sus consejos, uno muy sencillo: no le corras a la policía. No les des motivos. ¿Motivos de qué?, se preguntó el inocente. Una vez me agarraron a mí y a unos amigos. Nosotros no corrimos, no teníamos dinero pero sí mucho frío. La patrulla recorrió medio Aragón mientras los polis esperaban nuestra morralla. 75 pesos. Un borracho extraño se carcajeó y dijo que él también apoquinaba. 75 pesos con 50 centavos. Cómo nos reímos aquella noche. Reímos los policías, reímos los borrachos conocidos y desconocidos, reímos y nuestras carcajadas hicieron eco en el bosque gris de Aragón.
El policía le disparó en la nuca al muchacho. No les des motivos. Lo agarraron. Lo sometieron. Le dieron un disparo en la nuca. El policía dice que fue por error, que forcejeó con el criminal por el control del arma pero, además, se le ocurre pedir el perdón de la familia. El policía dice que los muchachos estaban graffiteando. También, con un poco más de arrojo, algún día dirá que los muchachos eran unos delincuentes, unos gángsters, unos narcotraficantes, una raza alienígena enemiga de la humanidad, los secuaces de algún villano de Batman (Adam West), los últimos extremistas radicales de alguna religión lejana y heterodoxa.
Dirá que su disparo era inevitable, era el único camino sugerido. Dirá que el muchacho jamás tuvo la oportunidad de navegar en una patrulla y reírse, con ellos, los de la ley, ni con los borrachos de rostro difuso.
Anoche, mientras iba en el auto con mi esposa, unas camionetas de seguridad pública se estacionaron, en fila, frente a un restaurante. Los policías platicaban entre sí, reían, de vez en cuando acariciaban sus armas y luego mordían su taco con mucha salsa. Se tomaban sus sidrales. Las camionetas, no me había fijado, tenían grabado un slogan: San Pedro Cholula. Ciudad de bien.