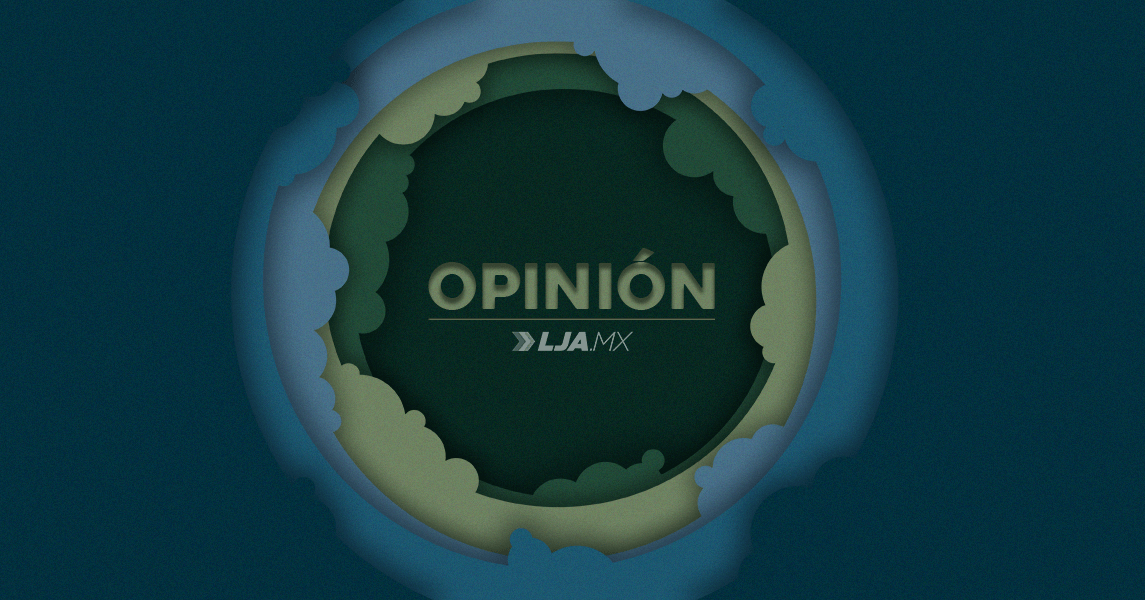Como en un intermitente movimiento pendular, en México estamos pasando de los hechos de violencia física extrema a mensajes de violencia verbal de gran carga visceral; y viceversa de los dichos agresivos a los actos de agresión. Y esto no ocurre exclusivamente entre grupos antagónicos, como cárteles del crimen organizado y grupos de población vulnerables u organizaciones civiles en franco estado de supervivencia. En medio, se encuentra el Estado como garante único del equilibrio inestable en el cuerpo social que no atina a serenar sus fuertes turbulencias o es incapaz de atajar, mediante su intervención -incluso armada- ese circuito perverso de aniquilación causada por algunos violentos contra un gran conjunto de ciudadanos pacíficos e inermes.
La escena política se ha convertido en una especie de concha acústica que amplifica esta desigual diatriba entre los hombres de poder y las masas populares hartas de la violencia infligida. Actores sociales tan importantes como son los medios de comunicación masiva, hoy por hoy sirven de cajas amplificadoras de esta manera de denostar, descalificar o impugnar focalizando intencionalmente a las autoridades constituidas, como presuntos responsables de esos precisos eventos históricos violentos que convierten en la sustanciosa carne de sus contenidos mediáticos. Las frases denunciantes suben de grado y de tono, cuyo efecto directo es poner en juicio la credibilidad de las principales figuras de autoridad pública. Induciendo, por tanto, una percepción social de ilegitimidad de nuestros órdenes de gobierno.
Este carácter explosivo del lenguaje mediático evoca expresiones que, en un tiempo de crisis similar al que vivimos, hicieron pronunciar al poeta Octavio Paz una solemne precaución sobre cómo de la violencia de las palabras se transita imperceptiblemente a la violencia en acción. Un mago y hechicero de la palabra como él no dudó en afirmar que de la dialéctica de la violencia a los hechos históricos violentos hay muy corto trecho. Y ésta sola enunciación debiera ser una sonora alarma para no entrar en ese infernal continuum de pronunciar encendidas palabras agresivas y pasar luego -casi sin sentir- a la agresión física.
Recordemos uno de sus textos alusivos: “La propaganda y la acción política totalitaria -así como el terror y la represión- obedecen al mismo sistema. La propaganda difunde verdades incompletas, en serie y por piezas sueltas. Más tarde esos fragmentos se organizan y se convierten en teorías políticas, verdades absolutas para las masas. El terror obedece al mismo principio. La persecución comienza contra grupos aislados -razas, clases, disidentes, sospechosos- hasta que gradualmente alcanza a todos. Al iniciarse, una parte del pueblo contempla con indiferencia el exterminio de otros grupos sociales o contribuye a su persecución, pues se exasperan los odios internos. Todos se vuelven cómplices y el sentimiento de culpa se extiende a toda la sociedad. El terror se generaliza: ya no hay sino persecutores y perseguidos. El persecutor, por otra parte, se transforma muy fácilmente en perseguido. Basta una vuelta de la máquina política. Y nadie escapa a esta dialéctica feroz, ni los dirigentes”. (Fuente: Paz, Octavio. “Los hijos de la Malinche.” Cap. 4 en El laberinto de la Soledad. Ciudad de México: Cuadernos Americanos, 1947).
En verdad, la culpabilización como mecanismo de señalamiento de actores particulares o de grupos de la sociedad es un instrumento atávico que obedece a un sistema arquetípico de una moral de “culpabilización original”, que se expresa mediante el binomio “pureza/impureza” y por ello marca o “ensucia” a la persona que se considerara culpable. Entonces si eres impuro, eres mundano y lo propio del que es mundano es ser inmundo. Ya lo decía San Agustín: “mundus, inmundus” (el mundo es inmundo por naturaleza). Lo inmundo es despreciable para la sociedad, por ello se desecha.
Señalar a una persona o una institución como culpable equivale a preparar socialmente su expulsión de la comunidad. Por esta misma razón, existen sociedades, principalmente en el hemisferio oriental que, por cierto son las de culturas milenarias, cuyos ciudadanos no soportan el ostracismo o el exilio por motivo de una falta grave, y a causa de su honor prefieren el suicidio ritual para evitar la indignidad pública. De ahí tradiciones tan milenarias como la del Samurai que realizaba el Seppuku (desentrañamiento) o Hara-kiri (cortadura del vientre). En el occidente antiguo, precisamente Grecia y Roma, optaban por formas de exclusión como el ostracismo (aislamiento voluntario o forzoso de la vida pública, debido a causas políticas), la supresión de títulos honoríficos o el embargo de bienes patrimoniales.
Al día de hoy, la culpabilización pública causa el descrédito social de la persona señalada, su falta de credibilidad personal; y si se trata de una figura pública en funciones, se invoca su ilegitimidad para ejercer el poder político. Así de claro, así de simple. En el fondo, lo que constatamos es una especie de esgrima verbal de libertades en conflicto. Reivindicamos apasionadamente y a toda costa nuestra libertad de expresión, de creencias, de actuar, de transitar, de asociación, etc., etc. Pero, poco reflexionamos y practicamos nuestra libertad “para…” construir la unidad, la solidaridad, la posibilidad de sentir entrañablemente la condición del otro como otro -dígase el normalista desaparecido, sus padres, sus cariños y amores de fondo-. A esto que se le llama “compasión” y que no es lástima, sino sentimiento entrañable que nos mueve a la acción, pero una por la vida, no por la muerte. Ética muy distante de los fenómenos de violencia extrema ocurridos reiteradamente en el país han generado un lenguaje procaz de agresividad creciente, sobre todo en aquellos emisores de los medios de comunicación que asumen posiciones militantes en uno o en otro sentido.
En palabras de Octavio Paz: “54. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo; del miedo al cambio”. (100 frases para celebrar 100 años del nacimiento de Octavio Paz. http://www.diariopresente.com.mx/seccion/principal/ Mar 31, 2014 | 12:15, México, Redacción. Agencias)
En este contexto es impracticable transitar a un mundo idílico, donde la palabra sea exclusivamente creadora y vehículo de la verdad y belleza. Un grado tal de elocuencia pertenece al más fino arte de la palabra hablada, del que tenemos testimonio, por ejemplo en Empédocles, a quien se conoció como taumaturgo, hechicero (góes) y médico, de finales del siglo V a.C. A personas como él se aplicaba la palabra “demiurgo” para designar su profesión en la medicina y que él era capaz de conectar directamente con la Filosofía, al tomar como base de su práctica curativa el ser mismo del hombre. Curiosamente a Octavio Paz recientemente se le presentó como “hechicero de la Palabra”.
Lo que sí existe como opción en nuestro entorno actual es elegir el sistema ético-simbólico del “Don/Deuda”. Es decir de aquel en el que la anticipación gratuita de un bien, no sitúa en estado de deudores, lo que nos impulsa a su vez para convertirnos en portadores de un don recíproco a los demás, exactamente de la misma manera, en completa gratuidad. Ello quiere decir que si deseamos el don de la paz, tenemos nosotros mismos que convertirnos en portadores de ella, de forma espontánea y gratuita. De modo que la espiral de violencia no se desactiva con más violencia, sino con el don y la deuda de paz. Este sistema implica que nuestro lenguaje no sea culpabilización agresiva, sino de convencimiento pacífico y racional por la paz. Gorgias, discípulo de Empédocles, fue precursor de dos grandes oradores, Córax y Tisias, quienes finalmente propusieron la más acabada definición de la Retórica y la llamaron: “peithous demiourgós”, la Artesana de la Persuasión.
Ésta y no otra sería la opción viable para romper el circuito siniestro de la violencia, pronunciando el lenguaje de los artesanos de la persuasión inteligente y pacífica.