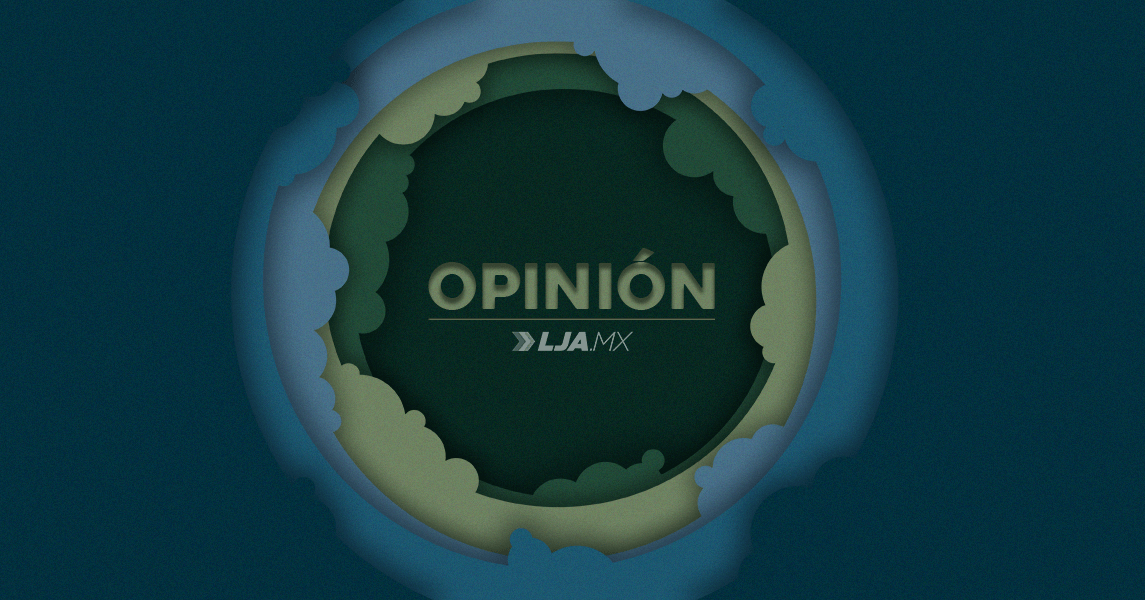Malala Yousafzai
La joven paquistaní Malala Yousafzai ha sido galardonada, junto al activista indio Kailash Satyarthi, con el Premio Nobel de la Paz. El galardón coincide con la inminente publicación en Alianza Editorial del libro Malala. Mi historia, en el que la joven que arriesgó su vida por defender el derecho a la educación cuenta su experiencia.
Malala Yousafzai sólo tenía diez años cuando los talibanes se apoderaron de su región. Decían que la música era pecado. Decían que las mujeres no debían ir al mercado. Decían que las niñas no debían ir al colegio.
Malala creció en una pacífica región de Pakistán transformada por el terrorismo. Aprendió a defender sus convicciones y luchó por su derecho a la educación. El 9 de octubre de 2012 estuvo a punto de perder la vida por esta causa: le dispararon a quemarropa en el autobús cuando volvía a casa del colegio. Nadie creía que fuera a sobrevivir.
Se ha convertido en un símbolo internacional de la protesta pacífica y es la galardonada más joven de la historia con el Premio Nobel de la Paz. En su interés por hacer llegar su extraordinaria experiencia a todos los lectores sin límite de edad, y con especial interés a los más jóvenes, y con la distancia y serenidad que da el paso del tiempo, Malala ahora vive en Birmingham (Inglaterra) y sigue abogando por el derecho universal a la educación a través del Malala Fund (malalafund.org), una organización sin ánimo de lucro que apuesta por programas de gestión comunitaria y apoya a los defensores de la educación en todo el mundo. Con permiso de Alianza Editorial, reproducimos el prólogo a Malala. Mi historia.
Cuando cierro los ojos, veo mi cuarto. La cama está sin hacer, la mullida manta está arrugada a un lado porque llego tarde a un examen y me he levantado a toda prisa. En mi mesa está abierta mi agenda escolar en la página que lleva la fecha del 9 de octubre de 2012. Y el uniforme -el shalwar blanco y el kamiz azul- está colgado en una percha de la pared, esperándome.
Oigo a los niños del vecindario jugar al cricket en una callejuela que hay detrás de nuestra casa. Oigo el rumor del bazar, no muy lejos. Y, si escucho atentamente, oigo a Safina, mi amiga que vive en la casa de al lado, dando golpecitos en la pared para contarme un secreto.
Huelo el arroz que se está haciendo mientras mi madre se ocupa de todo en la cocina. Oigo a mis hermanos pequeños pelearse por el mando a distancia, y los canales de la televisión fluctuar entre WWE SmackDown y dibujos animados. Pronto oiré a mi padre llamarme por mi apodo con su profunda voz. “Jani dirá, que en persa significa “querida amiga”-, ¿cómo marchaba hoy el colegio?” Me pregunta cómo han ido las cosas en el Colegio Khushal de Niñas, que él había fundado y donde yo estudiaba, pero yo siempre aprovecho para responder literalmente.
“Aba -responderé en broma-, ¡el colegio no marcha! En todo caso, camina lentamente.” Esa es mi forma de decirle que las cosas pueden ir mejor.
Salí de mi querido hogar en Pakistán una mañana, pensando que, en cuanto acabaran las clases, volvería a meterme entre las sábanas. Sin embargo, acabé en el otro extremo del mundo.
Algunas personas dicen que ahora sería muy peligroso para mí volver. Que nunca podré regresar. Así que, de vez en cuando, vuelvo allí en mis pensamientos.
Pero ahora otra familia vive en aquella casa, otra niña duerme en aquella habitación, mientras yo estoy a miles de kilómetros de distancia. No me importan mucho las demás cosas que hay en mi habitación, pero sí me preocupan los premios escolares que hay en mi estantería. Incluso sueño con ellos algunas veces. Hay un premio de finalista del primer concurso de oratoria en el que participé. Y más de cuarenta y cinco copas y medallas doradas por ser la primera de la clase en exámenes, debates y competiciones. A otra persona le pueden parecer adornos de plástico sin valor. Pero, para mí, son recordatorios de la vida que amaba y de la niña que era… antes de salir de casa aquel día fatídico.
Cuando abro los ojos, me encuentro en mi nueva habitación. Está en una sólida casa de ladrillo en un lugar húmedo y frío llamado Birmingham, Inglaterra. Aquí sale agua corriente de cada grifo, fría o caliente, como prefieras. No hace falta traer las bombonas de gas desde el mercado para calentar el agua. Aquí hay habitaciones grandes con suelos brillantes de madera. Los muebles también son grandes y hay un televisor enorme.
Apenas se oye un ruido en este barrio de las afueras, tranquilo y verde. No hay niños riendo y chillando. No hay mujeres abajo cortando la verdura y charlando de sus cosas con mi madre. No hay hombres fumando y discutiendo de política. Sin embargo, a veces, a pesar de las gruesas paredes de la casa, oigo a alguien de mi familia llorar porque se acuerda de nuestro hogar. Entonces mi padre entra en casa y dice con voz fuerte: “¡Jani!, ¿Qué tal en el colegio?”.
Ya no hacemos juegos de palabras. No me pregunta por el colegio que él dirige y en el que yo estudio. Pero hay algo de preocupación en su voz, como si temiera que yo no fuera a estar ahí para responderle. Porque no hace mucho tiempo casi me mataron, simplemente por defender mi derecho a ir a la escuela.
*
Era un día como muchos otros. Yo tenía quince años, estaba en noveno curso, y la noche anterior me había quedado demasiado tiempo levantada, estudiando para un examen.
Ya había oído al gallo cantar al amanecer, pero me había vuelto a dormir. Había oído la llamada a la oración de la mezquita que había cerca de nuestra casa, pero me había ocultado bajo la manta. Y había fingido que no oía a mi padre cuando vino a despertarme.
Entonces se acercó mi madre y me sacudió suavemente el hombro. “Despierta, pisho -dijo, llamándome ‘gatito’ en pashtún, la lengua de los pashtunes-. ¡Ya son las siete y media y vas a llegar tarde al colegio!”
Tenía un examen de historia y cultura pakistaní. Así que rogué apresuradamente a Dios. Si es tu deseo, ¿sería posible que fuera la primera? -susurré-. ¡Ah, y gracias por todos los éxitos que he conseguido hasta ahora!
Con el té, me tomé a toda prisa un trozo de huevo frito y chapati. Mi hermano más pequeño, Atal, estaba especialmente pesado aquella mañana. Se quejaba de toda la atención que yo recibía por pedir que las niñas recibieran la misma educación que los chicos, y mi padre bromeó con él un poco mientras tomaba el té.
“Cuando Malala sea primera ministra algún día, podrás ser su secretario”, dijo.
Atal, el pequeño payaso de la familia, fingió ofenderse.
“¡No! -gritó-. ¡Ella será mi secretaria!”
Toda esta charla casi me hizo llegar tarde y me apresuré a marcharme, dejando el desayuno a medio acabar en la mesa. Bajé corriendo por el sendero justo a tiempo de ver el autobús lleno de niñas de camino al colegio. Aquel martes por la mañana subí de un salto y nunca volví la vista hacia nuestra casa.
*
El camino al colegio era rápido, sólo cinco minutos por la carretera y a lo largo del río. Llegué a tiempo y el día del examen pasó como de costumbre. El caos de la ciudad de Mingora nos rodeaba, con el ruido de los cláxones y las fábricas, mientras nosotras trabajábamos en silencio, inclinadas sobre nuestros papeles y completamente concentradas. Al salir del colegio, estaba cansada pero contenta; sabía que el examen me había salido bien.
“Vamos a quedarnos hasta el segundo turno -me dijo Moniba, mi mejor amiga-. Así podemos hablar un poco más.”
Siempre nos gustaba quedarnos hasta el último autobús.
Durante varios días había tenido una extraña e inquietante sensación de que algo malo iba a ocurrir. Una noche me encontré pensando en la muerte. ¿Cómo será estar muerta?, me preguntaba. Estaba sola en mi habitación, así que me volví hacia La Meca y pregunté a Dios.
“¿Qué ocurre cuando te mueres? -dije-. ¿Qué se siente?”
Si moría, quería explicar a la gente lo que se sentía.
“Malala, eres tonta -me dije a mí misma-. Si estás muerta, no vas a poder explicar a nadie cómo fue.”
Antes de acostarme, pedí a Dios una cosa más. ¿Podría morir un poquito y regresar para poder decir a la gente cómo es?
Pero el día siguiente había amanecido claro y soleado, lo mismo que el siguiente y el otro. Y ahora sabía que había hecho bien mi examen. Los nubarrones que hubiera habido sobre mi cabeza habían empezado a despejarse. Así que Moniba y yo hicimos lo que siempre hacíamos: charlamos de nuestras cosas. ¿Qué crema para la cara estás usando? ¿Se había tratado la calvicie uno de nuestros maestros? Y, ahora que el primer examen había pasado, ¿sería muy difícil el siguiente?
Cuando llegó nuestro autobús, bajamos las escaleras corriendo. Como siempre, Moniba y las demás niñas se cubrieron la cabeza y la cara antes de salir del recinto y subir al dyna, la furgoneta blanca que era el “autobús” del Colegio Khushal. Y, como siempre, el conductor tenía preparado un truco de magia para divertirnos. Aquel día hizo desaparecer un guijarro. Por mucho que lo intentábamos, no conseguíamos descubrir su secreto.
Nos apretujamos dentro, veinte chicas y dos profesoras apiñadas en los tres bancos que se extendían de un lado a otro del dyna. El calor era sofocante y no había ventanas: sólo un plástico amarillento que golpeaba contra un lado, mientras avanzábamos a trompicones por las abarrotadas calles de Mingora en la hora punta.
La calle de Haji Baba era una confusión de rickshaws de vivos colores, mujeres con velos hinchados por el viento, hombres en moto, tocando el claxon y zigzagueando por el tráfico. Pasamos junto a un tendero que estaba sacrificando pollos. Un muchacho que vendía helados de cucurucho. Una valla publicitaria del Instituto de Trasplante Capilar del Doctor Humayun. Moniba y yo estábamos absortas en nuestra conversación. Tenía muchas amigas, pero ella era mi amiga del alma, a la que contaba todo. Aquel día, cuando especulábamos sobre quién tendría las mejores notas ese semestre, una de las niñas empezó a cantar y el resto nos unimos.
Justo después de pasar la fábrica de dulces Pequeños Gigantes y la curva en la carretera, a no más de unos tres minutos de mi casa, el autobús se detuvo lentamente. Fuera reinaba una extraña calma.
“Hoy está esto muy tranquilo -dije a Moniba-. ¿Dónde está toda la gente?”
Después no recuerdo nada más, pero ésta es la historia que me han contado:
Dos jóvenes con vestimenta blanca se plantaron delante del autobús.
“¿Es éste el autobús del Colegio Khushal?”, preguntó uno de ellos.
El conductor se rió. El nombre del colegio estaba pintado en letras negras a uno de los lados.
El otro joven saltó y se asomó a la parte de atrás, donde todas íbamos sentadas.
“¿Quién es Malala?”, preguntó.
Nadie dijo nada, pero varias niñas miraron en mi dirección. Levantó el brazo y apuntó hacia mí. Algunas niñas gritaron y yo apreté la mano de Moniba.
¿Quién es Malala? Yo soy Malala, y ésta es mi historia.