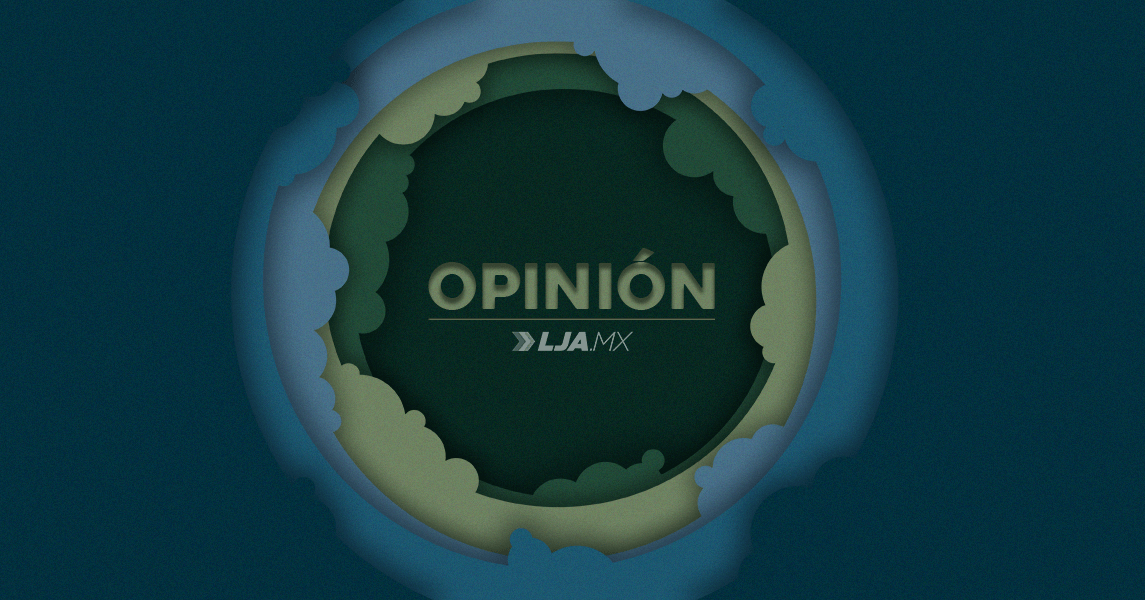Hoy nos dirigimos a un país de fanáticos.
Pero, Jackie, si alguien quiere dispararme desde una ventana con un rifle,
nadie puede detenerlo, así que ¿por qué preocuparse de ello?
John F. Kennedy a su esposa Jackie, 22 de noviembre de 1963
Los fanáticos a los que se refería el presidente Kennedy un día antes de que fuese asesinado no eran, por cierto, comunistas o radicales de izquierda, sino texanos de extrema derecha, en particular de Dallas. Lo que motivó el comentario de Kennedy fue la inserción pagada por la John Birch Societey –una organización de extrema derecha fundada en 1958 en Indianápolis- que se publicó ese mismo 22 de noviembre en el Dallas Morning News. En él acusaban al presidente y a su hermano Robert, entonces Fiscal General, de, entre otras cosas, ser procomunistas y de perseguir a los ciudadanos que se atrevían a criticar a la presidencia. Apenas unos días antes, el 4 de noviembre, el general retirado Edwin Walker –cercano a la John Birch Societey- había declarado que “Kennedy es una enfermedad para el mundo libre”. Esta animadversión contra Kennedy no provenía sólo de la extrema derecha. Era compartida por una parte muy amplia del electorado y las elites económicas y políticas texanas.
Así, el viaje a Dallas, a donde el presidente se dirigió en búsqueda de votos y dólares para su campaña por un segundo periodo presidencial, no albergaba nada bueno. Sin embargo, parte de la ironía de la historia es que el francotirador no resultó ser un fanático de derecha sino más bien de izquierda, aunque, lo cierto, es que Lee Harvey Oswald se distinguía menos por sus preferencias ideológicas, que por su inestabilidad emocional, su ofuscación y paranoia.
No fue el primer magnicidio que sufriera los Estados Unidos -Abraham Lincoln, James G. Grafied y William MCKinley fueron asesinados en 1865, 1881 y 1901 respectivamente- pero sí probablemente el que mayor impacto ha tenido en el ánimo de los ciudadanos de los Estados Unidos. Su muerte fue vivida como la pérdida de un liderazgo moral y político que, más allá de la aprobación o desaprobación que mereciera su desempeño en la Casa Blanca, habría de conducir a su nación hacia la cumbre del ya entonces llamado, al menos por los americano más chovinistas, el siglo americano. Por un tiempo Kennedy le dio un rostro glamuroso al excepcionalísimo americano.
Por diversas razones, no todas ligadas a factores políticos, el presidente Kennedy llegó a ser la cristalización más acabada del conjunto de valores y aspiraciones de la mayoría de sus conciudadanos. Representaba también el orgullo o la soberbia asociada a ser la primera potencia mundial en los ámbitos económicos y militares. Joven, apuesto, carismático, rico, poderoso y, para muchos la quinta esencia del idealismo, era, más que un personaje del clan de Camelot, el Gran Gatsby, un Gatsby sin sentimientos de culpa pero también sin sentido trágico.
De manera inevitable, Kennedy fue el presidente que llevó consigo, más que ningún otro presidente de su país, los más variados, atractivos y firmes atributos asociados al poder. La entonces emergente omnipresencia de la televisión no hizo sino magnificar estos atributos lo que, en buena medida, llevó a que, sin proponérselo, Kennedy, junto a su esposa, fuesen también las primeras figuras políticas en convertirse en celebridades. Los Roosevelt, Franklin y Eleonor, fueron inmensamente populares, pero los Kennedy fueron auténticas celebridades, una noción enteramente nueva en ese momento, al menos para el mundo de la política y que, para ciertos efectos, sustituye con ventajas la carencia de una aristocracia genuina.
Kennedy, por lo demás, portaba esos atributos y esa fama de manera natural, sin pretensiones o asomo de afectación. Según varios testimonios de sus colaboradores, disfrutaba de una manera sencilla y profunda el ser presidente no por los privilegios que ello suponía, sino porque estaba en su temperamento, porque dado su carácter “le encantaba estar donde estaba la acción.”
Ultimarlo fue, entonces, más que deshacerse de un adversario político, real o imaginario: fue atentar contra la idea y visión que una nación tenía de sí misma. La confianza que la mayor parte de los americanos tenía en su presidente era la confianza que tenían sobre el futuro de su país; la idea que se forjaba en cuanto a su magnificencia era la que les proporcionaban los huéspedes de la Casa Blanca.
Quizá ello explica, al menos en parte, el porqué la mayoría de los norteamericanos se resisten a aceptar aún ahora que la pérdida de su “presidente más amado” se debió a la aberración de un francotirador solitario, de un comunista despistado y desquiciado. Las conclusiones del reporte de la Comisión Warren nunca han tenido la mayor credibilidad. Son, se dice, banales. No corresponden a la magnitud y gravedad del hecho. A pesar de sus debilidades y excentricidades, las teorías conspirativas parecen ofrecer una compensación a ese relato, el del homicida único, tan lleno de futilidad, tan desconsiderado de la trascendencia del magnicidio, tan ajeno a los sentimientos y el honor de una nación herida justo en el lugar donde había depositado las razones de su fe cívica.
Al asesinato del presidente Kennedy le siguieron los de su propio hermano, Robert, y el de Martín Luther King Jr. (ambos en 1968), así como la intensificación de la guerra en Vietnam y, lo que el neurólogo canadiense Steven Pinker ha llamado un boom criminal que se expresó en un incremento más que notable en los índices de homicidios y delitos y que sólo disminuiría hasta inicios de la década de los noventa. Ciertamente este ascenso de la violencia no se explica a partir del crimen de Oswald, pero sí parece claro que éste anticipó, de la manera más dramática, mucho de lo que había de venir: el imperio de la sinrazón y la crisis de la república.
La presidencia de Kennedy duró mil días. Sólo después de un tiempo y partiendo del hecho de que no se le permitió concluir su trabajo, se han podido realizar evaluaciones objetivas en cuanto a sus verdaderos logros y el alcance de éstos. La opinión pública norteamericana lo tiene como uno de los mejores presidentes. Los especialistas son más escépticos. El dictamen de Joseph S. Nye sintetiza bien este último parecer. “Kennedy -escribió- fue un buen presidente, pero no un gran presidente.” Por su parte Arthur M. Schlesinger Jr., uno de sus más y lúcidos cercanos colaboradores, prefiere dar la palabra definitiva al tiempo y está convencido de que, en el curso de los ciclos históricos de Estados Unidos, llegará el tiempo en que la imagen de Kennedy asumirá su verdadera proporción como un líder político creativo y compasivo.
En todo caso, a cincuenta años de su fallecimiento, John F. Kennedy merece ser librado del espejismo mitológico en que sus admiradores y detractores lo han situado y empezar a recordarlo como un ser humano, es decir, por sus méritos y defectos, sus aciertos y equivocaciones, sus pasiones y aprensiones, sus principios y sus contradicciones: en todo ello descansará, a fin de cuentas, el verdadero tamaño de su grandeza.
Nota de las fuentes. El epígrafe proviene del libro de Robert Dallek, An Unfinished Life. John F. Kennedy 1917-1963 (Little, Brown and Company, 2003). La noción de “siglo americano” la acuñó el periodista republicano Henry Luce en un artículo publicado en 1941 en la revista Time, revista que fundara en 1923. La caracterización de Pinker de la década de los sesenta del siglo pasado como una década de “descivilización” se encuentra en el capítulo 3 de su libro Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones (Paidos, 2012). El artículo de Joseph S. Nye es JFK, Reconsidered en Project Syndicate del 31 de octubre de 2013. La referencia de Schlesinger se encuentra al final del capítulo 13 de su libro The Cycles of American History (Houghton Mifflin Company, 1986).