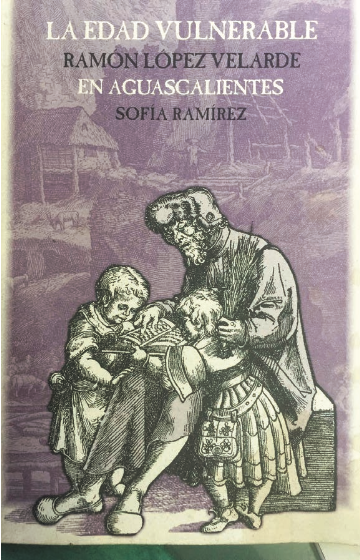¡Vírgenes fraternales: me consumo
en el álgido afán de ser el humo
que se alza en vuestro aceite
a hora y a deshora,
y de encarnar vuestro primer deleite
cuando se filtra la modesta aurora,
por la jactancia de la bugambilia,
en las sábanas de vuestra vigilia!
Ramón López Velarde
En la nota de presentación de su libro El tigre incendiado, Marco Antonio Campos menciona su devoción por Ramón López Velarde y afirma que su obra “hecha en el tiempo” vive “más allá del tiempo”. Y es verdad: la poesía de Ramón López Velarde es permanente, nueva en cada lectura, misteriosa y secreta, que conduce por los pasillos de un laberinto interminable, que se bifurcan en cada descubrimiento.
Cada año nos damos a la tarea de recordar y conmemorar el nacimiento y la muerte del poeta jerezano, cada año se procura la novedad de junio, el mes lopezvelardiano, con nuevas lecturas y nuevos lectores, y siempre se pone de manifiesto la vigencia de su obra. Como parte de este ritual anual, marcado inevitablemente por el tiempo, releo a Ramón López Velarde y dejo de lado, por un momento, mi afinidad y nuestras coincidencias, y busco otro elemento, ése que me dé pretexto para leer desde otro ángulo, si es posible, la poesía de López Velarde.
En 1942, Xavier Villaurrutia se dio a la tarea de elaborar una preciosa y precisa antología de la poesía de Ramón López Velarde, El León y la Virgen, por supuesto acompañada de una esclarecedora nota introductoria en la que aborda los temas, los matices y las constantes de la poesía lopezvelardiana. De cada libro del poeta jerezano –La sangre devota, Zozobra y El son del corazón-, eligió los poemas que en su momento consideró más significativos y, por ende, más emblemáticos. De Zozobra podemos leer una mayor cantidad de textos y no es extraño, pues varios estudiosos han declarado que este libro resulta ser su poemario central, el más original y más uniforme.
Siguiendo la ruta establecida por Villaurrutia, este año releí a López Velarde, con el mismo ímpetu y entusiasmo que otras veces, que siempre, que cada vez. La emoción que me estruja el alma reaparece, casi como magia, como la lluvia, cuando el relámpago presagia el trueno y sin embargo sobreviene el sobresalto. Y busco al receptor de mi emoción y no hay respuesta, luego entiendo que a mí también se me da esa costumbre “heroicamente insana de hablar sola”, pero mi causa es otra: los “calosfríos ignotos”, ésos que a López Velarde le provocaba su prima Águeda, a mí me los provoca el propio poeta, su poesía.
Después, releí algunos textos escritos por los amigos y reunidos en Calendario de Ramón López Velarde en 1971, con motivo del cincuentenario luctuoso del poeta. Siempre me detengo en Pedro de Alba y en Enrique Fernández Ledesma, que me parecen muy cercanos. Entonces, el doctor de Alba me hace descubrir un detalle particular, peculiar: menciona que a López Velarde le gustaba conversar y apreciaba las charlas lentas y sosegadas, por lo que sus visitas frecuentemente eran sin límite de tiempo, y cuando alguien notaba que el poeta no usaba reloj, Ramón López Velarde respondía: “Ese magnífico instrumento a mí no me hace falta porque el día sólo tiene 24 horas”.
Entiendo que el tiempo puede ser verdugo o cómplice, llevarnos de la mano disfrazado de destino o bien, escaparse de nuestro abrazo y huir de las exigencias. El tiempo nos entrega a sus hijos, herederos de la misma condición de jueces y los llama Año, Mes, Semana, Día, y a los más pequeños, ésos sin pizca de clemencia, Hora, Minuto, Segundo. Para López Velarde, el tiempo era una convención necesaria y justa, de ahí que El minutero fuera concebido como libro a partir de las breves prosas poéticas o poemas en prosa escritos para la prensa. Textos para leerse en un minuto y disfrutarlos en el tiempo de la memoria, porque probablemente, como diría Marco Antonio Campos, “López Velarde vio en sus breves prosas la insólita fulguración del minuto”.
El tiempo es una constante, “el tiempo amargo de mi vida inútil”, un reclamo en la espera “La lámpara sonroja tu balcón/despilfarras el tiempo y la emoción”, un destino “¡El tiempo se desboca; el torbellino/os arrastra al fatal despeñadero/de la Muerte”. Y el afán de medirlo hacia el inevitable desenlace “y sólo puedes darme la exquisita dolencia/de un reloj de agonías, cuyo tic-tac nos marca/el minuto de hielo en que los pies que amamos/han de pisar el hielo de la fúnebre barca”, tarea inútil ante la imposibilidad del amor que proporciona “al mismo tiempo una pena y un goce” pues “suenan tus palabras remotas/dentro de mí, con esa intensidad quimérica/de un reloj descompuesto que da horas y horas/en una cámara destartalada…” Entonces las vidas del poeta y de la amada se vuelven péndulos “Dos péndulos distantes/que oscilan paralelos/en una misma bruma/de invierno”.
López Velarde va tejiendo “la hora gris” y “los minutos de inmemorial espera”, y se van entrelazando las horas y los minutos en una continuidad poética, que califica a la hora “ingrata”, “reseca e impotente”, horas “hambrientas y canoras”, al minuto como fraudulento así como perdurable, pero también cobarde. Cada fragmento temporal hacia, nuevamente, el final inevitable: “Ánima adoratriz: a la hora que elijas/para ensalzar tus fieles granadas, estoy pronto”.
Pero es Ramón López Velarde y la existencia no es sencilla: la Muerte es destino pero sabe apreciar la Vida “Uno es mi fruto:/vivir en el cogollo/de cada minuto”, y seguramente prefiere morir entre las cantadoras “que en las ferias, con el bravío pecho/empitonando la camisa, han hecho/la lujuria y el ritmo de las horas”.
El poeta Francisco Hernández afirma que “el tiempo, eso que yo conozco como tiempo, no se detiene en las fotografías”, lo que es indiscutible; sin embargo, el instante se aprehende en esa imagen, pero con las palabras se ambiciona a lo perdurable: he aquí el secreto de la poesía de Ramón López Velarde.