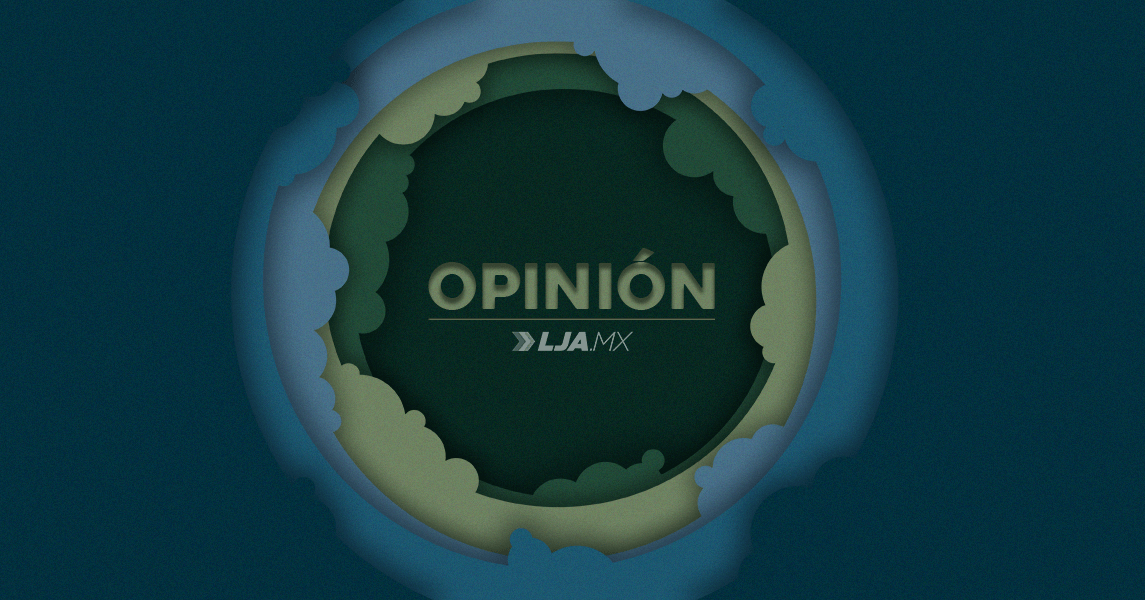Cuando estamos ante algo que no alcanzamos a entender decimos, para no castigarnos demasiado, que es complejo, que parece estar escrito en una lengua incomprensible como, digamos, el chino. Y aunque Paul Krugman considere que, después de todo, la economía es más sencilla que otras ciencias sociales -la sociología, política- por el hecho de que sólo tiene que lidiar con una pasión humana -la avaricia-, lo cierto es que, salvo para los iniciados, la economía suele estar entre las materias que el común de los mortales consideramos que pertenecen al mundo de lo impenetrable, inteligible y… complejo.
Los economistas reclaman, no sin razón, que las teorías, modelos, explicaciones o meras opiniones que suelen ofrecer no son complejas gracias a una voluntad oscurantista de su parte o a una incapacidad innata de poder esclarecer las cosas, sino porque, en efecto, la realidad que estudian es compleja y se resiste a hacerse comprensible, a entregar las siete llaves de su interpretación sin que se realice un mínimo esfuerzo de comprensión. De ahí que no deje de sorprender que la noción misma de complejidad económica y, por extensión, de los diferentes grados de complejidad económica que observan los diversos países y regiones del mundo apenas si han sido motivo de análisis formales y sistemáticos.
Ante esta una inusitada omisión, el economista venezolano Ricardo Hausmann (Harvard University) y el físico chileno César A. Hidalgo (Massachusetts Institute of Thecnology) están dirigiendo el proyecto El Atlas de Complejidad Económica cuyo objetivo es, además de introducir una noción de complejidad económica con valor hermenéutico y operativo, medir el nivel de complejidad de 128 economías y, más relevante aún, el delimitar, a partir de ello, rutas que, eventualmente, faciliten o aceleren los procesos de crecimiento y desarrollo. Se trata de un proyecto con una clara modulación hirschmaniana toda vez que entiende el desarrollo económico como un proceso de aprendizaje social, esto es, un “proceso que –escriben- implica ensayo y error. Es un viaje de riesgo en busca de lo posible”.
Las claves de la complejidad económica fueron identificadas en La Riqueza de las Naciones que Adam Smith publicara en 1776. Se trata del desarrollo de la división social del trabajo y la consecuente ampliación del conocimiento especializado incorporado en los bienes y servicios que circulan en un espacio económico nacional. En este sentido lo que distingue a las economías modernas de las tradicionales no es tanto el arsenal de máquinas que se usan en una u otra, sino el grado de conocimiento práctico (el conocimiento tácito) que cada economía moviliza y que, lejos de ser concentrado en una persona o un puñado de personas, es socializado, compartido socialmente.
Un ejemplo básico: producir la computadora personal en la que escribo estas líneas ha requerido compartir, socialmente, una diversidad de conocimiento científico, técnico, comercial, financiero, logístico y de habilidades manuales y profesionales que es considerablemente mayor al que demanda producir el lápiz con que habré de hacer las primeras correcciones. O, dicho de otra manera, la computadora, al incorporar una diversidad de conocimiento tácito que sólo puede ser acumulado y desarrollado por una muy amplia variedad de agentes económicos, expresa un mayor desarrollo en la división social del trabajo que la que alcanza a manifestar el lápiz.
Pero, y éste es el segundo aspecto crítico en la complejidad de una economía, para que esos conocimientos tácitos dispersos puedan integrarse en la computadora personal que uso es imprescindible también que existan y se desarrolle un conjunto de estructuras, organizaciones e instituciones (sociales, públicas y privadas) que, justamente, permitan e incentiven que este conocimiento tácito se comparta y combine tanto en la producción de bienes y servicios para mercados convencionales como, en un sentido schumpeteriano, en el descubrimiento o revelación de nuevos bienes y servicios, esto es de nuevos mercados.
De ahí, finalmente, la relevancia de lo que Hausmann e Hidalgo denominan las “redes complejas de interacción”, ya que son en éstas donde fluye, distribuye y comparte el conocimiento práctico o tácito. Conforme más personas, empresas, instituciones u organizaciones participen en estas redes –esto es conforme más densidad de interacciones haya en éstas- habrá más posibilidades para que se desarrolle la división social del trabajo, se incremente el conocimiento práctico y se eleve el grado de complejidad de una economía. Para decirlo con una triada de anglicismos pedantes, el know-who y el know-where son tan importantes como el know-how.
Esta forma de pensar la economía nos invita a que en el momento de apreciar un producto o bien en lugar de advertir en él sólo la materialización de una combinación específica de trabajo humano, recursos naturales y máquinas, podamos ver que lo que nos muestra cada bien o producto, es la condensación de la acumulación de conocimiento, conocimiento diseminado y con un alto grado de especialización que fue posible integrar sólo gracias al funcionamiento de una serie de redes complejas de interacción. De ahí que la principal diferencia entre el grado de prosperidad que tiene una economía en relación a otra, esté dada, ante todo, por el grado de conocimiento tácito que tienen los bienes y productos que cada economía es capaz de producir.
La relevancia de esta diferencia no es, desde luego, sólo académica. Importa porque tiene una muy notable incidencia en el crecimiento económico, el nivel de ingreso nacional y en las expectativas de crecimiento para el futuro inmediato. De hecho su incidencia en estas variables se ha revelado como más categórica y significativa que las diferencias derivadas en los grados de gobernabilidad, de capital humano, o de la competitividad. En este sentido “elevar la complejidad de una economía –subrayan Hausmann e Hidalgo- es necesario para que una sociedad sea capaz de tener y usar una cantidad más amplia de conocimiento productivo”.
De acuerdo a El Atlas de la Complejidad Económica, una economía compleja es, entonces, aquélla que integra una vasta cantidad de conocimiento tácito por medio de amplias redes de personas para generar una diversidad de productos que son intensivos en conocimiento; y una economía sencilla es aquélla que tiene una reducida base de conocimiento productivo, que produce pocos y sencillos bienes que requieren redes de interacción con baja densidad.
Siguiendo estas definiciones El Atlas presenta un Índice de Complejidad Económica (ICE) que observan 128 economías que representan 99 por ciento del comercio mundial, 97 por ciento del producto mundial y 95 por ciento de la población mundial. Se ofrecen a su vez tres tablas de clasificación que ubican a los países según las expectativas que, por su actual grado de complejidad económica, tiene en cuanto al crecimiento de producto per cápita para 2020, del crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) también para 2020 y de su posible contribución al crecimiento del producto mundial en 2012. Finalmente se incluye también una tabla de clasificación donde se ubican los países de acuerdo a los cambios que observaron en su nivel de complejidad económica durante 1964-2008.
En este escenario de comparaciones, México no sale mal parado. En el Índice de Complejidad Económica ocupamos el lugar 20 entre los 128 países y el primero en la región latinoamericana. Nos superan países como Japón, Alemania, Suiza (primero, segundo y tercer lugar respectivamente), Singapur (7º), Inglaterra (9º), Francia (11º), Corea del Sur (12º), Estados Unidos (13º), Italia (16º), pero estamos por encima de países como Bélgica (22º), Holanda (23º), Hong Kong (24º), España (28º), China (29º), Panamá (30º), Noruega (33º), Canadá (41º), Rusia (46º), Brasil (52º), etc. En cuanto a las expectativas de crecimiento del producto per cápita para el 2020 y la contribución del país al producto mundial para ese mismo año tenemos un mejor lugar, ya que nos sitúan en ambas tablas en la posición número 10; en cuanto a las expectativas de crecimiento del PIB para 2012, ocupamos el lugar 22º. En cuanto al lugar que el país ocupa por los cambios en su grado de complejidad económica entre 1964 y 2008, ocupamos el sitio 22º.
Se trata, entonces, de buenas noticias a condición de que, en ese viaje pleno de riesgos que es el proceso de desarrollo, sepamos encontrar el camino que haga posible edificar una economía cada vez más compleja, es decir una economía que haga, para todos, más sencilla y disfrutable la vida.
El documento de Hausmann e Hidalgo se encuentra disponible en:
http://atlas.media.mit.edu/media/atlas/pdf/HarvardMIT_AtlasOfEconomicComplexity_PartI.pdf.