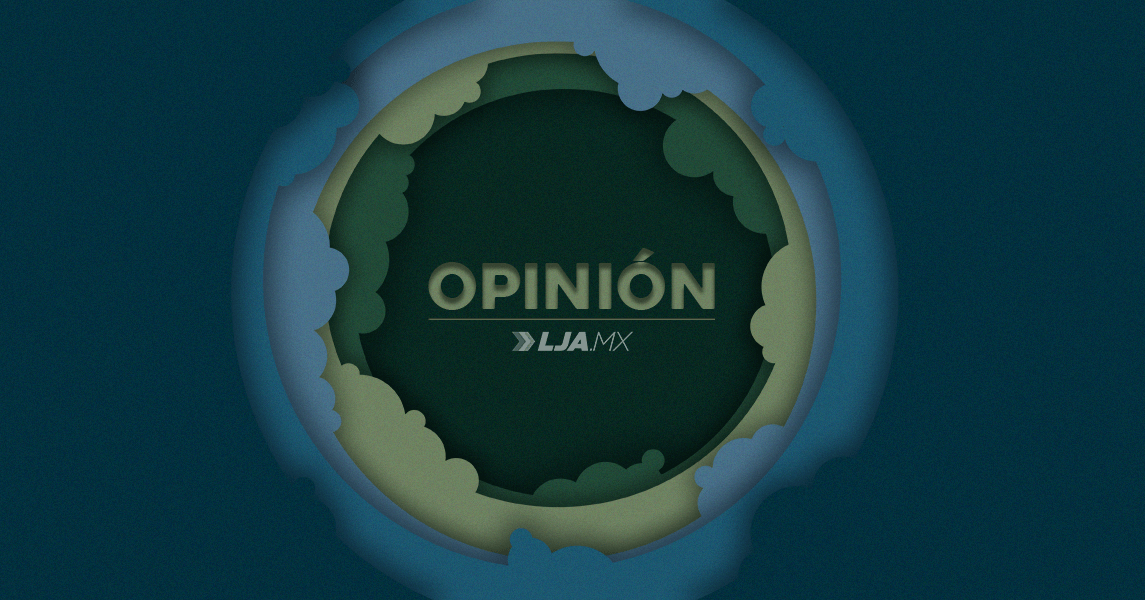Me sentí invencible. Ahí es donde perdí…
Lance Armstrong
El talento debe ser dominado por el carácter; de otro modo,
no sólo fracasará, sino que se volverá contra su dueño.
Simon May
Ahí está, Lance Armstrong, el último de los héroes caídos en desgracia, asistiendo a esa suerte de terapias televisivas que son desde hace años las entrevistas que conduce Oprah Winfrey. El vencedor del cáncer, el siete veces proclamado triunfador del Tour de Francia, el fundador de Livestrong, el hombre con todos los atributos que el ethos del capitalismo postindustrial ha institucionalizado de manera tan arrogante ha decidido reconocer públicamente sus faltas profesionales. Para hacerlo recibe en su casa de Austin, Texas a Oprah -su popularidad de hecho autoriza a omitir su apellido- quien representa mejor que nadie los “estilos emocionales” de ese mismo ethos, es decir los modos en que la cultura contemporánea gestiona bajo diversas técnicas rituales –terapéuticas, lúdicas, religiosas, ideológicas- el entramado emocional de las personas ante sí mismas y los demás.
Así, el encuentro entre Armstrong y Oprah no sólo no tiene nada de fortuito, sino que es plenamente emblemático: representa, en el doble sentido de la palabra: el escénico y el simbólico, un ritual público de contrición desplegado tanto para lograr la purificación o comprensión mediática como para reafirmar la, pese a todo, vigencia de los valores de una sociedad que prefiere identificar y recrear sus divisiones sociales no en función de la temida y añeja delimitación entre las clases sociales, sino en términos que apelan más al individuo, es decir bajo una narrativa donde lo que se pone en cuestión es si eres un ganador o un perdedor, un adherente al pensamiento positivo y triunfalista o un incompetente fatalista y, a fin de cuentas, un resentido, un paria. Y Oprah, en tanto encarnación químicamente pura de este tipo de narrativa, está mejor situada que nadie, en términos de imagen pública pero también de mercado, para otorgarle a Armstrong esta especie de absolución o curación mediática al tiempo que, bajo el adecuado decorado emocional, revalida el vigor y eficacia de los valores y prácticas que son intrínsecos al funcionamiento de la sociedad post-industrial.
En este sentido creo que la caída de gracia de Armstrong no se debe a que haya violentado, negado o contravenido los valores éticos y deportivos hoy predominantes, sino más bien a que los llevó a su extremo, que los condujo a sus últimas consecuencias revelando con ello las tensiones éticas en que descansan y, a fin de cuentas, su futilidad esencial. Armstrong, junto con varios de sus compañeros de equipo, aceptó el dopaje cuando, como le dice a Oprah, después de sobrevivir al cáncer se convirtió “en alguien que quería ganar a toda costa”, dándole a esta última expresión -“a toda costa”– un sentido literal: no habría una ética deportiva ni algún impedimento legal que le impidiera ganar una y otra vez: como suele decirse ganar no era importante, era lo único importante. Cuando se empezaron a acumular los triunfos, sobre todo en el Tour de Francia -el equivalente a la Copa del Mundo para el futbol- se empezó a desarrollar en Armstrong un agudo sentido de invencibilidad hasta convertirse en un no menos fuerte sentimiento de impunidad, de poder escribir por sí mismo y para sí mismo aquellas reglas y límites que estaba dispuesto a acatar.
Pero, en todo caso, lo que estimo como más relevante es que esta avidez por ganar, esa enfermiza aversión a la derrota o el fracaso que fue, a fin de cuentas, tan patente en Armstrong, no es muy diferente a la avaricia y sentido de impunidad que mostraron los banqueros y brokers de Wall Street y que llevaron a la crisis financiera de 2008 o a la ambición fraudulenta de la que hicieron gala los gerentes de Enron unos años antes. En este sentido lo que distingue Armstrong de los banqueros y gerentes de Enron fue más el giro de sus actividades profesionales, que sus prioridades éticas o su íntima convicción de que, realmente, habían llegado a convertirse en entes invencibles.
Las semejanzas con esa especie de corrupción del espíritu empresarial se refuerzan por dos hechos adicionales. El primero es que el dopaje de Armstrong no fue asunto de una sola persona. No tanto porque varios de sus compañeros de equipo también lo hicieron ni porque otros equipos ciclistas también recurrían a ello, sino porque era parte de una estrategia de gran envergadura organizada corporativamente –aprovechando la cobertura de el US Postal Service Team (US-PST)- y que por cerca de una década requirió la movilización de grandes recursos financieros, el uso de tecnología de punta y una gran capacidad logística alrededor de varios países. Que como líder del equipo del US-PST, Armstrong recogiera los máximos beneficios, en términos financieros y de prestigio internacional, de esta magna operación de dopaje sólo subraya el hecho de que sólo contando con este tipo de cobertura corporativa se podrían haber generado esos beneficios.
El segundo hecho es que en el caso de Armstrong, como en el caso de los bancos, se entrecruzan el desarrollo de las tecnologías de alto nivel, deportivas en este caso, con la madurez de la cultura del “ganador a toda costa” y la aceptación social a la satisfacción narcisista de quien se considera invencible e impune. El verdadero error de Armstrong fue el de no tener el carácter para dominar su talento y el de, en consecuencia, doparse continuamente de un sentimiento de impunidad e invencibilidad que, como reconoce tardíamente, fue lo que le hizo conocer finalmente el amargo sabor de la derrota.