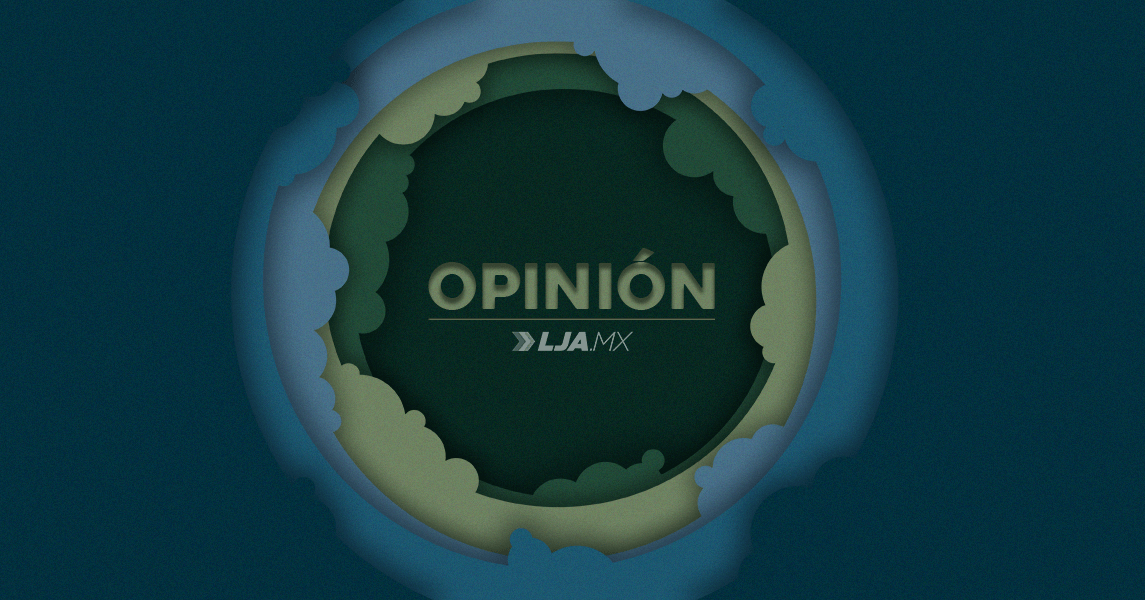Una obsesión atormenta y guía los estudios de Víctor Frankenstein: el principio de la vida. Sin embargo, cientos de horas de lecturas de química y anatomía, análisis de cadáveres y discusiones con sus profesores no parecen arrojar luz sobre el problema. Cuando está a punto de rendirse, cuando piensa ya en regresar a casa, un descubrimiento renueva sus esperanzas. Fabricará y dará vida a un ser humano —de proporciones gigantescas debido a cierta dificultad con órganos pequeños—. Se dedica con fruición al proyecto, dota de una colección de hermosos rasgos a su criatura y la hace vivir. El resultado lo horroriza. El contraste entre el amarillo de la piel, el blanco de los dientes y el negro de los labios resulta intolerable. El conjunto que prometía belleza, ha cumplido con un adefesio. Aquello no es un hombre, es un monstruo.
En 1951, la ciudad de Boston, desesperada, comenzó la construcción de na salida a sus problemas de tránsito. La solución, una vía elevada de seis carriles, fue un logro de ingeniería. La reestructuración total de la vialidad estuvo lista en 1959. Debido a sus proporciones gigantescas, a que estaba pintada de verde y a que ya existía en la ciudad un monstruo verde —el muro del jardín izquierdo en Fenway Park, hogar de los Red Sox—, la criatura —popularmente Central Artery— recibió el sobrenombre de “el otro Monstruo Verde”.
El monstruo ha tenido una vida infausta. El abandono de su autor lo ha hecho asesino; el rechazo de una familia a la que adora, reincidente. Una promesa no cumplida —Víctor había dicho que le fabricaría alguien a quien amar— lo lleva a matar a Elizabeth, la amada de Frankestein. Creador y criatura recorren miles de kilómetros en una persecución cuyo resultado no puede ser sino la tragedia. Ambos terminarán destruidos.
Tan sólo once años después de su nacimiento, se hablaba ya de matar al otro monstruo verde. Desde la década de 1970 se urdieron planes para deshacerse del armatoste que dividía la ciudad de Boston y constituía su más espantoso ornamento. Con el cambio de siglo, a la vía elevada le llegó su hora. Siete años después, los seis carriles flotantes cedieron paso a una avenida subterránea de diez carriles, y un paseo de parques y espacios públicos poblados de arte. El “Big Dig” constituye uno de los más impresionantes esfuerzos por deshacerse de la metrópoli a la Fritz Lang. La Central Artery fue, por fin, destruida.
En 1991 se inauguró el Teatro Aguascalientes. Entre otros méritos, contaba con una explanada amplia que lo dotaba de “vista”. La ciudad no sólo obtuvo un foro para espectáculos y arte, también adquirió un rasgo hermoso que se sumaba al parque Héroes Mexicanos —ahora un poco menos heroico—. Aunque se tardó, hubo contagio: al teatro y al parque se unieron un museo interactivo y un hotel. Recientemente algunos pequeños centros comerciales apostaron por completar el espacio. La zona se empeñaba en ser un espacio de convivencia, un gesto de amabilidad. Asistir a un espectáculo podía tener como prólogo un desayuno, como epílogo un café y como alternativa una visita al museo o un paseo por el parque. Para todo bastaba caminar unos pasos, cuando mucho cruzar una paso de cebra. Pero una obsesión atormentó a quienes diseñan nuestro entorno.
Hace unos años llegó a México una euforia intensa y pasada de moda. Sesenta años después de la edificación de la Central Artery, nuestros políticos descubrieron las mieles de la elevación. La ciudad de México es la punta de lanza en la carrera por alcanzar a Boston; los segundos pisos son, nos cuentan, el culmen —literal— del urbanismo. Aguascalientes no se podía quedar atrás y, guardadas las proporciones, se ha arrojado con desparpajo a la embriaguez edificadora. Sin ton ni son han surgido pasos a desnivel por toda la ciudad. Ni siquiera se ha buscado que los puentes, que se enciman unos en otros, sean semejantes. Incluso se ha construido un túnel a pocos metros y, peor, pocos años —lo que evidencia la inexistente planeación—, de un paso elevado. Por doquier se notan las costuras. La ciudad semeja cada vez más un monstruo.
Para colmo, la más ingente de las criaturas, el orgullo máximo de nuestros Frankenstein particulares, un portentoso alarde de cemento y acero, bloqueará la vista, impedirá el tránsito peatonal y sacrificará la zona en que se erigen el Teatro Aguascalientes y el Museo Descubre: en esta ciudad ingeniería mata cultura.
No obstante, no debemos perder la esperanza. A Víctor Frankenstein nada más le costó la vida terminar con su monstruo. A Boston le tomó tan sólo sesenta años y una estratosférica cantidad de dólares deshacerse de su espantajo, regresarle la ciudad a sus habitantes y apostar por la cultura y el arte. Debemos estar preparados, en poco más de medio siglo, si seguimos vivos y somos inmensamente ricos, la moda bostoniana nos alcanzará de nuevo.
[email protected] pland.com.mx